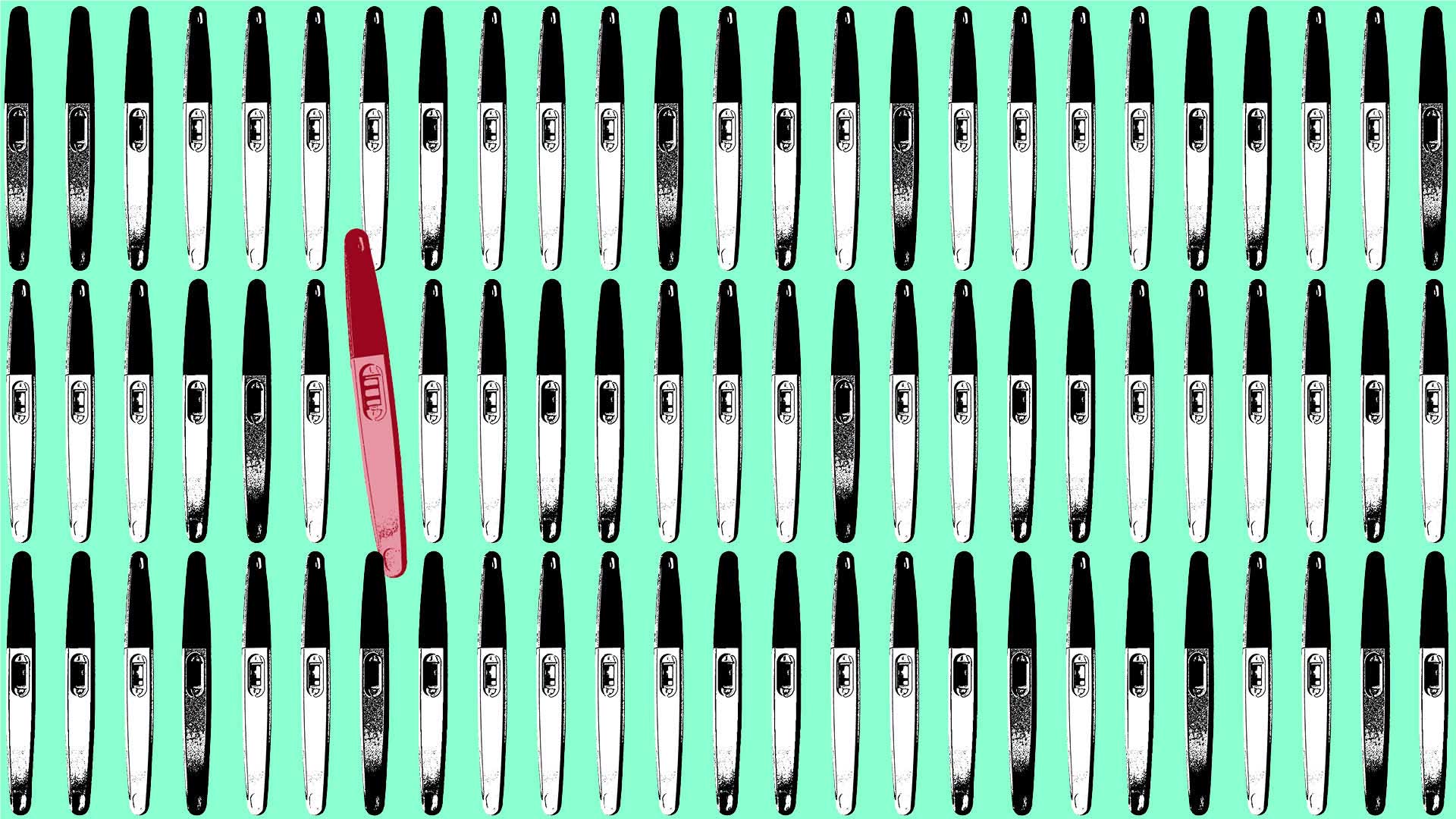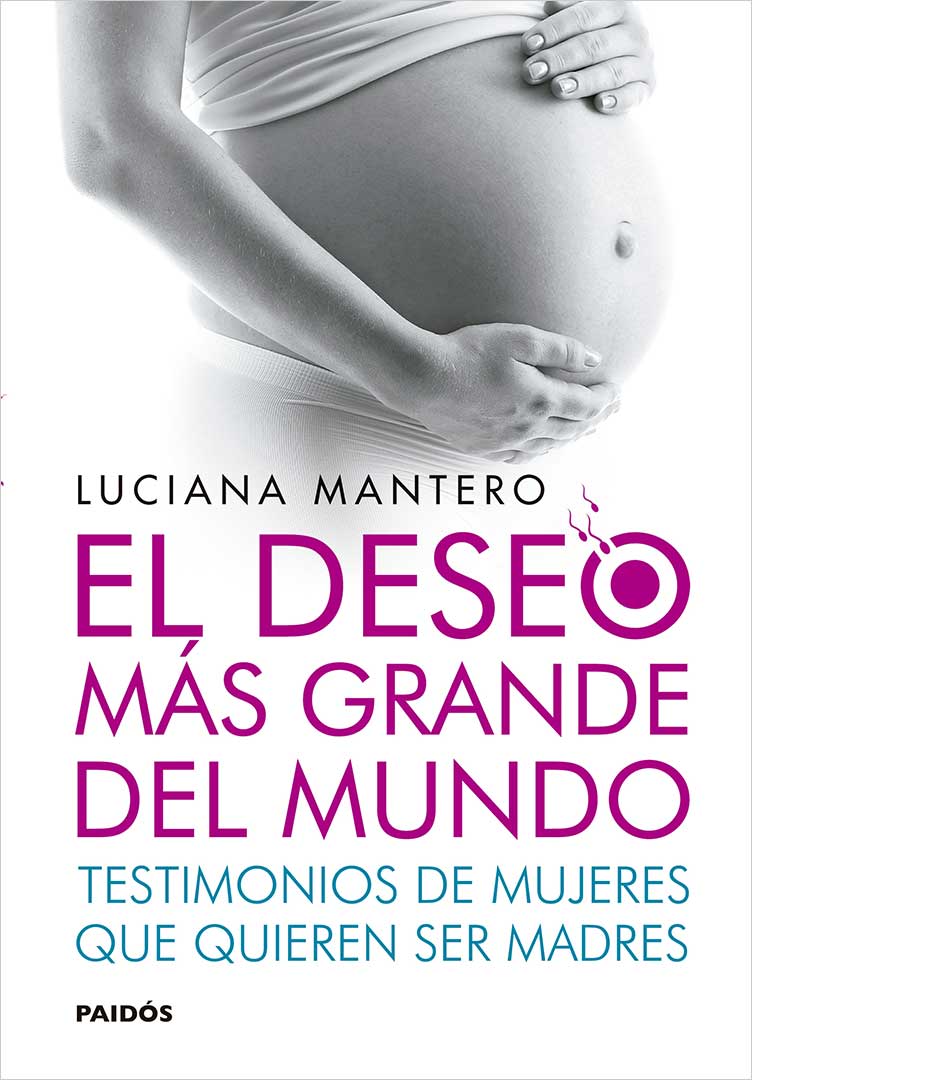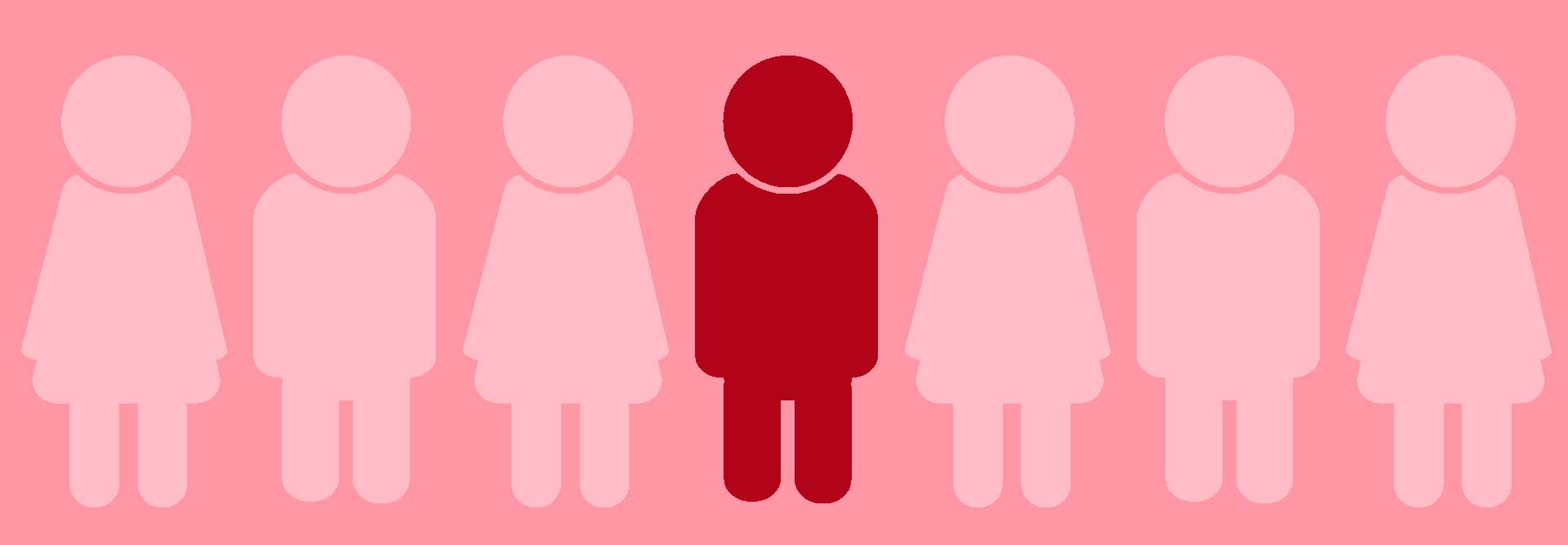Silvia bajó del avión en la ciudad de Puerto Iguazú aquella mañana de otoño preguntándose otra vez cómo había llegado a eso. Estaba parada en el aeropuerto, sola, con su bolso mínimo, como una aventurera que persigue un tesoro escondido, dispuesta a cruzar la selva esopotámica, aquel desierto de bruma verde y espesa que a estas alturas ya le resultaba familiar. Los turistas se agolpaban hacia un lado buscando los taxis y micros que los llevarán a las cataratas del Iguazú para disfrutar del relax de sus días de vacaciones. Ella fue hacia el lado opuesto, a la fila de los locales, de los trabajadores del aeropuerto y sus alrededores, a esperar el colectivo, rumbo a la ciudad de Andresito.
Era la octava vez que Silvia estaba en Misiones. Ya lo sabía. Se subiría al micro, atravesarían la selva por una ruta asfaltada con algunos tramos de tierra porosa y rojiza de la que solo hay en ese rincón de Argentina. Serpentearían la vegetación, subirían y bajarían por el camino y tal vez pararían en alguno de los puestos precarios en los que las familias de la zona venden chucherías y alguna artesanía de barro cocido. Se asomarían siete, ocho, diez niños descalzos, con ropa roída, a pedir galletitas, no monedas. Aparecería una mujer joven, desdentada, con un bebé a upa y otro apenas parado que tiraría de su vestido, y les diría que guardasen la comida porque debía durar hasta el día siguiente. Le ofrecería a Silvia algunas de las baratijas y le pediría ropa –por eso desde que empezó a viajar, siempre llevaba algo para darles–.
La mujer, petisa, de ojos negros, tal vez embarazada, esperaría a que los otros se alejasen, se le arrimaría hombro con hombro y le diría: “¿No te querés llevar a este?”. Extendería sus brazos y le ofrecería, como los sacerdotes mayas ofrendaban a los dioses en sacrificio, a ese bebé de ojos negros como los de su madre, de mirada apacible, casi despojado de ropa. Entonces Silvia respiraría hondo y reprimiría el impulso de agarrar ese cuerpito palpitante y salir corriendo.
Negaría con la cabeza. Miraría al suelo. Compraría alguna chuchería y seguiría viaje con el corazón destrozado. Sabía que eso pasaría, porque lo había vivido cada vez que había atravesado el monte misionero camino a Montecarlo, San Pedro, El Dorado, Oberá; a veces en auto, otras en micro, en la mayoría de los puestos era lo mismo. Sin embargo, esta vez el micro no se detuvo. Atravesó la selva de corrido. Pasó sembradíos de soja, café y yerba mate, y después de dos horas llegó a Andresito, una ciudad de veintidós mil habitantes3 y extrema pobreza.4 Allí, como en otros pueblos de la zona, los bebés, blancos y rubios por las colonias de
inmigrantes alemanes, son como miel para los enjambres de aspirantes a padres de clase media y alta en estado de desesperación.
Cuando Silvia bajó del micro se dio cuenta de que hacía más frío del que esperaba y de que no llevaba abrigo. El vaho caliente del cemento y el monóxido de carbono de Buenos Aires habían resultado engañosos. Se arropó como pudo y encontró un hotel en el que instalarse, algo bien sencillo –no había otra cosa– en una calle poco transitada del radio por el que tenía que moverse. Después, con la dirección en la mano, fue a buscar a su contacto, a aquella mujer que había dado en adopción a una de sus hijas ocho años atrás. Esta mujer tenía una amiga que estaba embarazada de cinco meses y que estaba dispuesta a dar a su hijo. Dar, en estos casos,
es un eufemismo. El dato se lo había pasado una voz detrás del teléfono, un nombre estampado con su letra prolija en el cuaderno de contactos que las que están en ese baile llaman Red de madres en adopción, que no es una ONG sino una lista de personas que se aconsejan y se pasan datos, por ejemplo, de los procedimientos y los lugares para comprar bebés a otras mujeres, generalmente pobres.
Se estaba moviendo en el oscuro terreno de la ilegalidad. Entregar a los niños de manera directa es un delito; apropiarse de un niño, aun con el consentimiento de sus padres, también. Para eso existe la Justicia, que declara a los niños en estado de adoptabilidad, y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), que concentra información nacional, y los registros provinciales. El sistema es tortuosamente lento.5 Tanto que muchas parejas se animaban a cruzar la frontera de lo legal y apostaban a que luego algún juez –con o sin dinero de por medio– les diera la guarda del niño que ya estaba en sus brazos, lo que a su vez incrementaba –aunque no es la única razón–6 la lentitud de las adopciones por vía legal.7
Después de dar algunas vueltas y pedir indicaciones, Silvia llegó caminando a la casa de su contacto, la primera mujer. Era una construcción sencilla, de madera, montada sobre pilotes. Se sentaron en una galería. Hablaron de cómo estaba, de cuántos hijos tenía (iba por el noveno), de qué necesitaba. La mujer le preguntó por la nena que hacía ocho años había entregado, por cómo estaba, por cómo era. Le dijo que la extrañaba. Se quedaron charlando y tomando mate. Silvia le entregó el paquete con ropa que había llevado para ella y el dinero pactado, que equivalía a un mes de un plan asistencial.
Ya estaba cayendo la noche en Andresito y Silvia empezaba a desesperarse por el frío, cuando llegó a aquella casa la segunda mujer con su panza de cinco meses. Estaba sola. Se acercó con desconfianza. Se saludaron. Silvia le preguntó si estaba segura de que quería dar a su bebé en adopción; la mujer le contestó que tenía una pareja nueva, que tenía otros hijos y que no podía con más. Que si no se lo daba a ella, se lo daba a otros. “¿Y vos qué querés?”, abrió la negociación. La mujer le pedía dinero para hacerse una casa. Silvia miró alrededor y calculó… serían unos siete mil, tal vez diez mil pesos. No, la casa que estaba pensando hacer, le dijo ella, era como la de su vecino y costaba diez mil dólares. Silvia tragó bronca.
Habían sido cuatro años de viajar por ciudades y pueblos de Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones con su marido sentado al lado a cara de perro, mientras ponía peros con la intención de aportar la cuota de sensatez, de salvaguardar la legalidad de la adopción. Habían recorrido ciudades, pueblos y parajes: Federal, Santo Tomé, Posadas, Añatuya, Bernardo de Irigoyen, Goya, Puerto Esperanza… Al principio, llevaban su carpetita llena de documentación y los informes psicológicos y socioambientales autenticados por un escribano, y preguntaban por los registros de adopción de cada localidad.
Después, cuando se enteraron de cómo funcionaba el asunto, directamente iban a ver a abogados con olor rancio que decían tener resueltos los papeles y que les preguntaban cuánto estaban dispuestos a dar por un bebé. Algunos de estos buitres tenían familiares que eran dueños de clínicas donde muchas jóvenes pobres iban a parir los hijos que serían su moneda de cambio.
Una abogada que vestía traje sastre los atendió con su hija a upa, en su hotel con pileta, mientras pasaba las hojas del porfolio con las fotos de los lactantes y deslizaba que “esa de los ojos claros” ya estaba reservada, pero que si ellos la querían, lo podían conversar: “¿Para cuándo lo querés? ¿Para ahora? ¿Lo querés rubiecito?”, les preguntaba.
Así fue como Silvia había aprendido a negociar un bebé. Y con esa historia encima, puso sobre la mesa su contraoferta a la mujer embarazada en Andresito.
¡Pero vos facturás más que el último abogado que vi! Yo diez mil dólares no te puedo dar, pero te puedo dar tres mil, te puedo mantener hasta el parto… ¿Por qué no hacemos una cosa?: mañana a la mañana vamos juntas al hospital, te hacés todos los análisis para ver cómo está el bebé, cómo estás vos, y ahí vemos.
Había aprendido con el tiempo. A través de la Red de madres en adopción venía contactando a mujeres (matronas) que hacían de intermediarias con otras mujeres embarazadas, a médicos y a jueces que, lejos de escandalizarse, la hacían llamarlos con regularidad por si conseguían algo. “Están en tu lista de llamadas frecuentes; primero las hacés una vez al mes, después cada tres semanas y después todas las semanas, porque es lo único que te conecta con la posibilidad de ser madre.”
Silvia llegó al mundo de la adopción después de muchos años de negación de su reloj biológico y otros dos de graduales intentos con tratamientos de fertilidad. En algún momento soñó con tener cinco hijos. Pero sus decisiones fueron por otro camino. Había quedado embarazada tres veces a pesar de haber usado tres métodos anticonceptivos diferentes –diafragma, DIU y profiláctico–, con dos parejas enclenques a los 23, a los 26 y a los 35. Y las tres veces había decidido interrumpir los embarazos.
El segundo aborto, por un raspaje mal hecho, casi la deja fuera de combate; le había salvado la vida un pariente médico.8 A los 37 por fin conoció al hombre con el que quería formar una familia, pero su prioridad fue terminar de establecerse profesionalmente
y conseguir una casa acorde.
“Nunca pensé en apurarme ni en que el factor tiempo podía ser un tema. Yo quería las cosas como las planeaba”, dice. Cuatro años más tarde, a los 41, cuando tres médicos especialistas le dijeron “Acá el problema es que vos sos vieja” y “Para vos los días son meses y los meses, años”, en lugar de apurarse con algún tratamiento se asustó y decidió tomárselo con calma. En su fantasía eso que le estaba pasando no podía ser real, esos tipos estaban locos, su cuerpo era un campo fértil.
Su marido era reticente a llegar a la paternidad por medio de un tratamiento, le parecía algo artificial (“De pronto le apareció un mormón en la cabeza”). Entonces empezaron con relaciones programadas durante un tiempo, pero no pasó nada. Le agregaron alguna estimulación ovárica. No hubo resultados. Se peleaban frente al médico, se agredían con violencia en terapia. Se decían:
–Vos no me dejás embarazada.
–Vos no te quedás embarazada porque estás vieja.
Después de un trabajo minucioso de persuasión, él aceptó probar con una inseminación. Convencerlo de que aportara la muestra de semen, de que se masturbara con ganas, aunque suene paradójico, era una odisea, casi tanto como llevar al centro de fertilidad la muestra en colectivo contra el pecho –como le había indicado el médico–, para que mantuviera la temperatura corporal y no se arruinara.
El día en que se inseminó, tenía que dar su primera charla frente a un auditorio y no se le ocurrió suspenderla. Ponía el cuerpo, hacía los deberes, pero seguía sin entender, sin procesar lo que le estaba pasando. Estaba como disociada.
Todo fue en vano. A sus 42 años, probaron el último escalón de los tratamientos: Silvia volvió a convencer a su marido; esta vez, de hacer un ICSI. Salía de sus clases –ella trabaja con el cuerpo–, se daba las inyecciones en la panza para estimular sus ovarios y volvía a entrar como si nada hubiera sucedido. Pero además de eso, desde que había empezado con esa carga hormonal extra, estaba irascible, iracunda, insoportable. Tenía picos de emociones descontroladas.
Explotó con violencia cuando el médico le avisó que estaba llena de microfolículos que no maduraban. Cuando le dijo, o al menos así lo recuerda, “se aborta el tratamiento”. Se fue del consultorio maldiciéndolo, dando un portazo, gritando que hasta ahí había llegado, que nunca más volvería a pisar ese lugar. Y sentenció: “Se acabó. Quiero adoptar”.
Silvia recuerda que en la época del viaje a Andresito, no había llegado a tener un bebé pero sí “una panza”. A través de un médico de Posadas, se había contactado un año antes con una pareja de adolescentes de un pueblo cercano que estaba ocultando su embarazo (la Fajadita le decía el doctor) y que quería dar al bebé en adopción. Con su marido le habían pasado dinero
durante cuatro meses al médico y a la chica para que estuviera bien alimentada, para que no le faltara nada; incluso viajaron cada mes para acompañarla a hacerse los estudios. La idea era reservar una cabaña y que, después del nacimiento, Silvia esperara ahí con el bebé hasta que le saliera la guarda. Ya habían contactado un abogado que se ocuparía del tema, ya habían organizado sus vidas. Pero unos días antes de la fecha del parto, el médico les dijo que había detectado un sufrimiento fetal, que el embarazo venía difícil. Silvia vio correr la película de su vida y desistió.
Aquella noche que pasó en vela, en Andresito, después de la negociación con la embarazada, cuando el frío en el hotelucho era como un susurro constante, pudo ver con cierta distancia todo lo que le estaba pasando.
No sabía lo que era tener un hijo pero lo quería. Volví destrozada. Es terrible. Terribles las ganas que tenés de ser madre, la frustración que tenés. Ves una panza y decís: “Conchuda hija de puta… abriste las gambas y te quedaste embarazada ¡y querés vender a tu hijo!”. Eso te pasa. Y por otro lado estás muerta: “¿Y cuánto es? Dámelo… dámelo. ¡Lo quiero yo!”, les decís. Ni loca le digo a alguien que haga esto. Es una desgracia.
A la mañana siguiente, en Andresito, la mujer embarazada le mandó un mensaje para avisarle que no podría ir temprano al hospital, que se sentía mal, que llegaría como a las diez. Silvia no lo pensó dos veces: agarró sus cosas y salió huyendo. Alcanzó a tomar el único micro del día que iba a Puerto Iguazú, y de ahí, el primer avión de vuelta a Buenos Aires.
Estuvo dos meses llorando, penando por los rincones, deprimida. Se lamentaba por no haberlo logrado. Se decía a sí misma que ese era su límite, que no tendría hijos, que nunca sería feliz.
Por esos días, una amiga le aconsejó que antes de dar vuelta la página probara con una ovodonación. Silvia no recuerda que ningún médico se lo hubiera sugerido. Había escuchado algo sobre el tema en la televisión, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Decidió que no perdía nada y la semana siguiente ya tenía turnos con los directores de tres conocidos centros de fertilidad.
Ahí dije: “¡Esto es tener un hijo sin que medie la ley!”. Porque la sensación que te da cuando vas a adoptar es que no es algo que sucede íntimamente. Es algo por lo cual hay un montón de cuestiones y el pibe casi que se transforma en un objeto. A vos nunca se te pierde el deseo y entonces estás siempre como diciendo: “Este es mío; no, este es mío; no, es este…”. Sometida a los abogados, a la ley, al psicodiagnóstico, a la matrona… a ver si sos apta para adoptar o no; si sos vieja o no; si sos o no sos…
Su marido se oponía. Para él ya había sido suficiente. Sin embargo, aun a riesgo de romper la relación, ella siguió adelante e hizo las consultas sola. Incluso llegó a pensar en una embriodonación: en implantarse un embrión donado y disfrazar todo como si hubiera quedado embarazada naturalmente. Él aceptaría la mentira, aunque en el fondo se daría cuenta, pensó; sería algo que al fin les permitiría mirar para adelante. ¿Pero qué le diría a ese hijo cuando naciera? ¿Cómo podría mentirle sobre su identidad genética? ¿Quién se creería que después de siete años de búsqueda implacable, a sus 47, el embarazo hubiera sucedido por obra y gracia de la biología? Descartó la idea de la embriodonación y se abocó a intentar convencer a su marido. Y otra vez lo logró.
Hicieron el tratamiento con celeridad. El médico les avisó que buscaría una donante de óvulos con características físicas similares a las suyas. Ellos llevaron la muestra de semen y de esa fertilización surgieron diez embriones. “¡Diez embriones! ¡Diez posibles hijos! ¡Nosotros queremos uno y hay diez posibilidades!”, festejó.
Tomó unas pastillas para preparar su útero y su endometrio y el día de la transferencia pudo ver a través de una pantalla conectada a un microscopio los dos embriones “más guapachones”, los “más fuertes”, los que habitarían en su útero minutos después. Los recibió en un estado de éxtasis y se puso a empollar con las mejores posiciones de yoga que conocía para el embarazo, a moverse como pisando huevos, a reverenciar su pequeño altar con vírgenes, desatanudos, estampitas, budas, piedras, rosarios… todo tipo de talismanes que le habían ido regalando. Era la época de la psicosis por la gripe A, de los barbijos por la calle, y Silvia decidió encerrarse en su casa durante días para proteger el embarazo. Meditó, conectó con los segundos de vida de su hijo que ya estaba en camino…
Pero cuando pasaron las dos semanas y llegó el momento de la verdad, primero el test casero (gentileza de su ansiedad incontrolable) y unos días después el análisis de sangre anunciaron que no había embarazo. Entonces, descendió al infierno absoluto. Creyó enloquecer. Se sacudió todas las buenas intenciones, todos los angelitos del cuerpo, todas las bendiciones anticipadas, tiró su altar al tacho de basura y se convenció de que ya no podía hacer nada más frente al hecho de que no habría descendencia.
Ese mismo día, Silvia fue a la peluquería, se cortó el pelo al ras, se tiñó de rojo furioso.
“Si este pibe no quiere venir a este cuerpo, que no venga. Uso los embriones que quedan y se van todos a la puta que los parió. Se van todos a cagar. Yo misma me voy a cagar. Se acabó la historia de los hijos y todo”, se dijo a sí misma. Al ciclo siguiente, se hizo la segunda transferencia de embriones. Cuando el médico le explicó que de los tres que tenían para implantar había uno que era el mejor, que seguramente prendería y que tuviera fe, lo miró con desprecio. Solo deseaba terminar rápido con el trámite y dar vuelta la página.
Volvió a teñirse, esta vez de naranja; empezó a correr a diario (algo que en general está contraindicado en esa instancia); dio todo por perdido. Las dos semanas siguientes osciló entre la decepción y el esfuerzo de pensarse feliz sin hijos. El día clave llegó; era un martes. Esta vez, al mediodía, su marido la convenció para que hablara con el médico. Marcó el número y le entregó el teléfono. Después vino el protocolo del saludo y las palabras que le siguieron fueron: “Positivo, positivo”. Por unos segundos se desconcertó. Después pegó un grito, un alarido histriónico, gutural, descarriado de felicidad. Tiró el teléfono por los aires, abrazó a su marido, cayeron al piso y lloraron juntos.
El jueves Silvia ya se imaginaba con su hijo en brazos. Nada de esperar los tres primeros meses en los que hay mayor riesgo de pérdida. Estaba eufórica. Desde la mañana había empezado a contárselo a sus alumnos. Al mediodía escuchó un mensaje en su celular: “Llamame urgente”, decía su marido. “¿Urgente? Qué raro…”, pensó. Y discó con inquietud. La frase que siguió le puso su mundo patas para arriba, justo cuando pensaba que ya lo tenía bien agarrado y moldeado a su medida: “Me llamaron del registro de adopción de Capital por una beba preciosa de dos meses. Ni se te ocurra decir que sí”.
Se sentó. Se sentía aturdida. Era prácticamente imposible que en esa instancia le dieran un bebé. Era como ganarse el Quini 6. Sabía de parejas mucho más jóvenes que desde hacía añares esperaban ese milagro. Justo ahora que estaba embarazada. ¡Qué ironía! Había hecho una gestión años antes, a través de un conocido, con un alto funcionario de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia… ¿Habría sido eso? Necesitaba ganar tiempo. Pensó. Impostó la voz y llamó al juzgado para avisar que estaba enferma, que no podría ir al día siguiente a la entrevista. Esa tarde fue a terapia: “¿Qué tengo? Cinco embriones congelados, un embarazo de quince días y una beba preciosa de dos meses. ¿Qué me importa si quería uno? ¡ahora tengo dos! ¿Qué mayor felicidad que esa? No tengo nada que pensar…”.
Había ganado una semana para convencer a su marido. Él, nueve años mayor, sentía que era una presión económica, que ya era grande para criar a dos hijos, que no iba a poder, que no iba a conocer al novio de la nena…
–¿Y mirá si no llego al cumpleaños de 15? Y la nena se va a quedar sin padre de chica…
–Y si es así, es mejor que sean dos. ¿Y quién te dice cuánto vas a vivir? A mí se me murió mi viejo cuando tenía 9. Y si los criamos con amor… nosotros nos merecemos dos, tres, cuatro, por el tiempo, por la frustración, por el dolor de todo lo que atravesamos. Entonces, si esto viene así, ¡tomémoslo como tomamos todo!
Siguieron tres días de peleas que terminaban en llantos. Hasta que el domingo al mediodía, él, que nunca cocinaba, preparó pastas caseras, abrió un buen vino y le dijo que si era lo que ella quería, se embarcaría en la aventura de criar a dos bebés casi mellizos a sus 56 años.
Al día siguiente, las miradas rígidas de la jueza, de su secretario, de la asistente social y de la psicóloga del RUAGA se posaron sobre ellos. “¿Cuándo la bautizás?”, recuerda Silvia como una de las primeras preguntas que le hizo la jueza, a la que siguieron otras sobre sus vidas y, meses después, más entrevistas en las que usaría siempre ropa bien holgada para disimular a Felipe que iba creciendo dentro de su panza.
La progenitora, le contaron, era una chica que había llegado hacía poco de un país limítrofe, que había tenido a su hijo en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente había pedido darlo en adopción. Un íntimo amigo de Silvia –supo después– se había encontrado por la calle con la jueza, había reactivado el antiguo vínculo y cuando tuvo la suficiente confianza, le pidió que los favoreciera en la próxima adopción. “Escribilo bien clarito: en este país bananero, todo se consigue por contactos”, conmina ahora Silvia con su índice filoso, mientras acomoda su cuerpo torneado y sus 51 años escondidos en alguna parte. Aquel día, al terminar la audiencia, fueron a buscar a la beba a un hogar de la calle Pavón. Después de firmar todos los papeles y de recibir un cuaderno con información médica y otras observaciones, los condujeron a una gran sala llena de cunas, de bebés y de algunos nenes chiquitos que ese día no tendrían la misma suerte. A Silvia se le nubló la vista. Pánico, felicidad, pena, angustia, pánico, ansiedad, felicidad. Habría preferido que se la trajeran a sus brazos en un ambiente más íntimo. Miró una cunita; esa no era. La cintita era celeste. Un bebé de meses le estiró la manito, otro se paró en la cuna y balbuceó. Y mientras ella intentaba reaccionar, la trabajadora social la tomó del hombro y la condujo al fondo, al borde de una cuna con barandas despintadas, le mostró un cuerpito desparramado con la vista fija en el techo y le dijo: “Esa es tu hija. Agarrala”.
3. Según datos del censo de 2010 realizado por el Indec.
4. Solo un 2,6% de los hogares del departamento de General Manuel Belgrano, al que pertenece Andresito, tienen acceso a la red cloacal (véase <www.censo2010.indec.gov.ar>).
5. Hasta el cierre de este libro, la entrega de un bebé en adopción podía demorar hasta diez años. Con la sanción del nuevo Código Civil (que entró en vigencia el 1◦ de agosto de 2015) se estableció un plazo máximo de ciento ochenta días para que la Justicia resuelva la situación de los bebés y niños a fin de evitar que continúen viviendo en instituciones asistenciales (porque, con la edad, disminuyen sus chances de ser adoptados). Esta sanción se supone que agilizará el procedimiento del sistema.
6. Hasta la sanción del Código Civil de 2014, la Ley de Adopción establecía que si algún familiar directo (los padres, un abuelo o un tío) visitaba al niño al menos una vez por año en la institución asistencial, este no podía ser declarado en estado de adoptabilidad. Miles de niños que por distintas razones –violencia, pobreza, abandono– son separados de sus progenitores crecen en hogares de tránsito, como en un limbo. Los jueces sostienen que muchos casos son complejos, que hay que agotar las instancias de revinculación con la familia biológica y que no pueden apurar sus decisiones. Todos los actores –las ONG, la Justicia, el Estado y los defensores de menores– están de acuerdo en que, en la práctica, los tiempos son excesivos. Y que esto a su vez promueve la industria de venta de bebés, ese mundo en el que los niños son objetos de intercambio.
7. El nuevo Código Civil prohíbe expresamente que las entregas directas y las guardas de hecho terminen en una adopción.
8. Los abortos son la principal causa de muerte materna, según estadísticas de 2015 del Ministerio de Salud de la Nación.