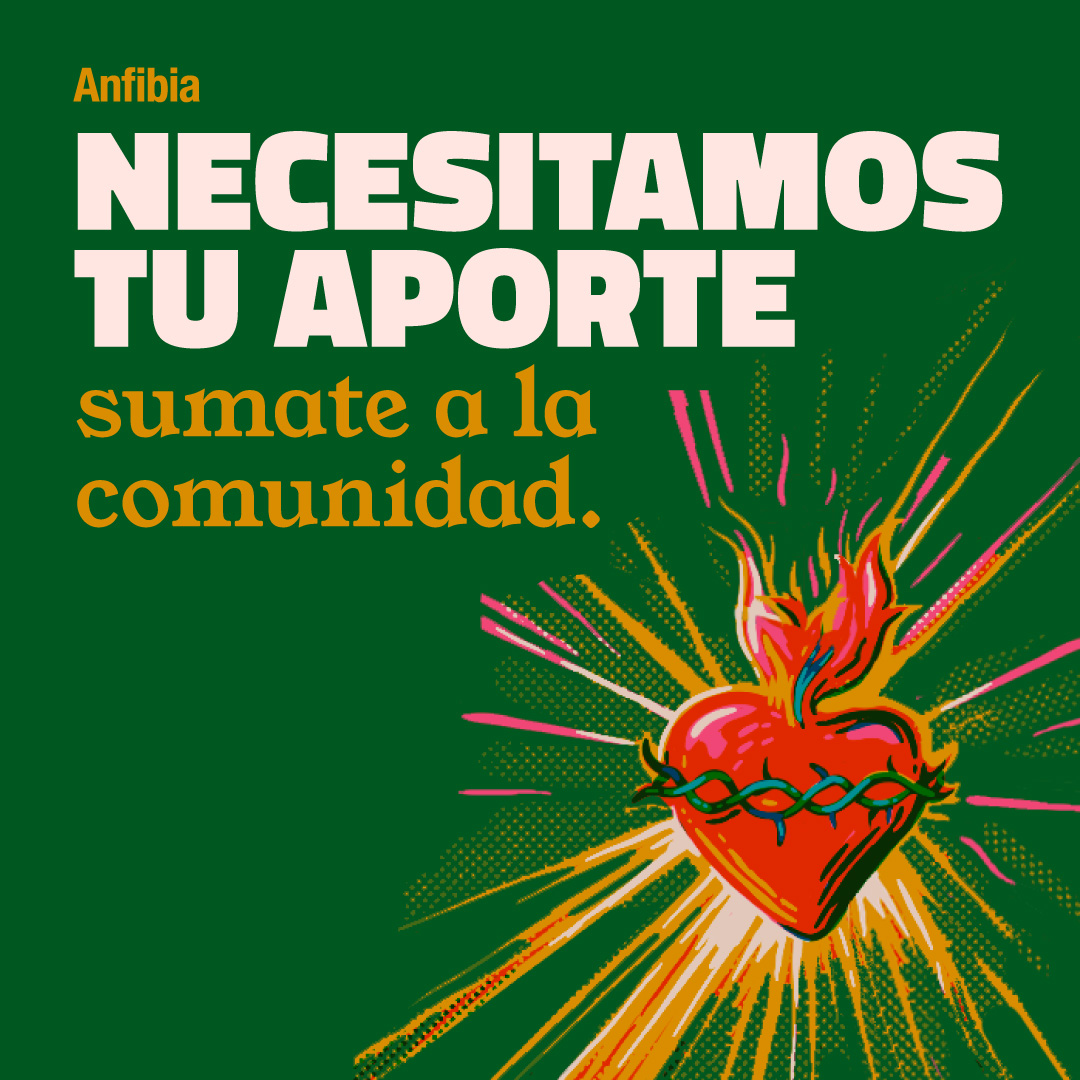Cada una debía pensar y escribir qué trabajo de cuidado le lleva más desgaste físico, más desgaste mental, más desgaste emocional. En otra sesión, que fue en el comedor Atenas, donde trabajan, tuvieron un rato para aprender de medicina ancestral afropalenquera, de la región Caribe de Colombia, resaltando la multiculturalidad de la ciudad y del país. Tuvieron tiempo de relajarse y autocuidarse, usando hierbas y aceites. Por un rato, el ritmo del comedor paró. Pero ahora, a las 10 de la mañana de un martes normal, todas trabajan. Fue un fin de semana largo y el comedor Atenas, en el barrio Altamira, no abre desde el sábado. Muchos de los que hacen la fila y se sientan frente a su plato no han comido mucho desde entonces.
A las 11 ya no hay lugar entre las doce mesas blancas de plástico Rimax con sus sillas. El salón comunitario es oscuro y gris. Igual, algo lo vuelve acogedor entre los vapores de las ollas, los choques de platos y tenedores, las conversaciones dispersas, los colores de la ropa de los comensales, y los chalecos amarillos o azules de los trabajadores de distintas organizaciones que preparan la comida. El ritmo es incesante. Unos comensales se van. Otros llegan. Hacen fila. Las empleadas los conocen; algunos entre ellos también; se saludan. Hay adultos mayores, niños, incluyendo algún bebé, mujeres solas, personas que tal vez son familias. Una supervisora de la Secretaría Distrital de Integración Social de la alcaldía tiene a todos los empleados un poco nerviosos. Especialmente a la coordinadora del comedor. Ella mira los datos en una computadora y chequea papeles. Dicen aquí que sus visitas son frecuentes. Sandra y Luz Dary, nuestras anfitrionas, nos reciben en un rincón lleno de carpetas, un poquito aislado del bullicio y lejos de la supervisora. Desde aquí no pierden de vista lo que pasa en el comedor y mientras hablan con nosotros se comunican a la vez con sus compañeras: gestos de ojos y manos, mensajes en sus celulares siempre ocupados. Sandra está en sus cuarenta y Luz Dary en sus sesenta. Se las nota cómplices. Ser lideresa popular es trabajo de tiempo completo. Y requiere hacer muchas cosas al mismo tiempo.
San Cristóbal ha sido construida por la gente, de manera informal. El Estado vino atrás, regularizando, trayendo servicios, siempre lento e insuficiente. Igual que gran parte de Bogotá, ha crecido enormemente en los últimos años producto de migrantes internos que buscan mejores oportunidades o huyen de las distintas capas de un conflicto que no para de afectar las áreas rurales de Colombia desde fines de los años 40. Aquí distintos grupos de cuidado comunitario actúan en la localidad.
Fue un fin de semana largo y el comedor Atenas, en el barrio Altamira, no abre desde el sábado. Muchos de los que hacen la fila y se sientan frente a su plato no han comido mucho desde entonces. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), el 23,3% de la población de Bogotá, equivalente a 1 millón 790 mil personas, experimenta inseguridad alimentaria moderada.
El comedor Atenas, uno de los 115 comedores comunitarios de la ciudad, funciona como un reloj desde las 7 de la mañana, cuando llegan las cocineras. Aquí se trabaja con precisión en horarios, compras y armado de platos con correcto balance y valor calórico, número de personas servidas por día, largas listas de firmas para corroborar que los que comen son efectivamente los que la alcaldía ha priorizado según sus necesidades probadas. Hay toda una serie de requisitos burocráticos para que el Estado siga girando la plata cada mes. El municipio prioriza, pone la plata y controla. El trabajo lo pone Pepaso, la organización que sostiene el lugar con su trabajo.
Pepaso es una sigla que abrevia Programa de Educación Para Adultos del Sur Oriente. En sus comienzos, allá por los 80, se dedicaban a la alfabetización. Sandra y Luz Dary hacen parte fundamental de esta organización y dan testimonio de una de sus fortalezas, la transmisión intergeneracional de la militancia y el compromiso con el territorio. Luz Dary es abogada y está casi desde el inicio. Hoy es la representante legal de la organización. Sandra, psicóloga, a pesar de que tiene otro trabajo, en Pepaso está pendiente de las convocatorias para financiaciones y proyectos posibles a los que puedan presentarse, entre muchas otras cosas. También está entusiasmada con un proyecto cooperativo de ahorro mutuo que algún día les pueda permitir ser sostenibles sin depender del Estado. Ambas tienen hijos jóvenes que a veces participan de las actividades de la organización. La posta de la militancia se va pasando de una generación a otra.
Esa parece ser la receta de Pepaso, que nació de la mano de jóvenes con ganas de cambiar el mundo, motivados por las enormes inequidades en el acceso a derechos en su barrio, como muchos en los años 80 en nuestros países, y de empezar a hacerlo con programas de alfabetización inspirados por la revolución cubana. Lo raro de Pepaso no es que haya surgido. Lo raro es que haya sobrevivido. Las mayores crisis han sido económicas, como cuando la organización suiza que los financiaba en un inicio decidió dejar de hacerlo. "Esto ha sido crisis, auge, crisis, crisis, auge, crisis", cuenta Luz Dary. De hecho, en toda la localidad de San Cristóbal, solo hay una organización tan antigua como Pepaso. Y es curioso, también, que varios de aquellos jóvenes están todavía hoy. Muchas organizaciones como esta, de jóvenes interesados en sus comunidades, pierden a sus miembros cuando empiezan a competir con el mercado de trabajo y las necesidades de formar hogares, ayudar en la casa, o ser independientes. "Personas muy importantes para la organización tuvieron que salir porque no podíamos garantizarles algo estable", dice Luz Dary. "Quedamos los tercos". De hecho quedan varios tercos. Varios de esos jóvenes de ayer hacen parte hoy de la asamblea de Pepaso y, lejos de haber monopolizado la organización, hoy hay otros jóvenes que quieren seguir dirigiéndola.
Empecé a entender el secreto de la continuidad de la organización y la permanencia de sus líderes cuando conocí a aquellos jóvenes de entonces, hoy veteranos, convencidos del poder de la lucha social. También cuando vi los ojos de Luz Dary. Brillaban como debían brillar hace cuarenta años. Me acerqué a ellos por mi trabajo: soy contratada por Acción Pública como asesora metodológica de proyectos. Los ojos de Luz Dary se llenaron de lágrimas y emoción cuando les conté que habían ganado una convocatoria para poder por fin trabajar durante un año entero temas de género y cuidado con un centenar de trabajadoras en los distintos proyectos de la fundación: dos comedores, tres jardines infantiles, todos en convenio con la alcaldía, todos en barrios populares. Gracias a una convocatoria a la que se presentaron y ganaron, su Escuela de Cuidado será posible, con financiamiento y acompañamiento de Acción Pública, un centro de investigación-acción que a su vez se ganó el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo.
***
“Muchas de las que trabajan aquí son cuidadoras en sus casas, además de cuidar acá - cuenta Luz Dary- y tienen problemas. En esta lógica de proyectos y proyectos con el Estado, a veces no tenemos tiempo de pensar más allá”.
Pensar más allá. Más allá de la inmediatez. Más allá de la gestión de servicios concretos. Más allá de la sobrevivencia. Quieren cuidar a las trabajadoras de su fundación que son cuidadoras comunitarias y cuidadoras en sus casas, y también a las madres de los niños que esas mujeres cuidan en sus jardines infantiles. Todas están sobrepasadas. Todas cuidan más que los hombres. Algunas sufren sus violencias. Todas tienen problemas económicos y, si bien algunas trabajan en un empleo estable en la fundación, cosa rara en un país donde las mujeres son fundamentalmente cuidadoras de tiempo completo o trabajadoras informales, sus desafíos son grandes. En Colombia las mujeres realizan, en promedio, cuatro horas diarias más de cuidado no remunerado que los hombres. Si miramos solo lo que dedican a lavar, en promedio otra vez, es una hora al día. El tema les urge a las mujeres de Pepaso. “Hemos descuidado a las nuestras” dice Luz Dary después de abrazar a su compañera en esta lucha, “Sandrita”, que también llora de felicidad.
La Escuela de Cuidado ha sido una oportunidad para encontrarse. Trabajadoras de los servicios de Pepaso han participado durante más de cuatro meses en instancias donde se han reconocido como cuidadoras no remuneradas en sus casas, donde han podido parar su incansable trabajo cotidiano atendiendo poblaciones vulnerables a la vez que llenan y llenan formularios para las auditorías del estado y aprender sobre autocuidado. No del autocuidado individualista y comercial, aclaran las lideresas: "No tenemos nada contra el mindfulness pero preferimos hacerlo desde nuestros conocimientos, desde lo sencillo, desde lo local".
En los talleres de autocuidado - en esos breves momentos en que el trabajo en el comedor se detiene - en lugar de cuidar a otros, los empleados y algunos miembros de la comunidad piensan en cómo cuidarse ellos mismos. En las implicaciones de su intenso trabajo, de los estreses porque todo salga bien cada día y por registrarlo todo para que el estado no les quite el contrato que les da empleo. En esos momentos el salón se convirtió, por una tarde, en un spa sui generis.
Esta escuela estuvo a cargo de Sandra, quien coordinó, pensó los talleres, organizó los refrigerios, hizo las cuentas, pagó las facturas y está hoy sistematizando todo. Una tarde lluviosa nos encontramos para conversar, entre otras cosas, sobre lo que ha sido la Escuela de Cuidado. Muy crítica, con un dolor que le apretaba la garganta y la hacía hablar con la voz entrecortada, decía, "nos dimos cuenta de que nosotros también explotamos a nuestros trabajadores de la fundación, que trabajan demasiado”. Después de una pausa, Sandra me dio un ejemplo: “Hay una señora que sirve los almuerzos en el comedor que tiene un dolor horrible en el hombro. ¡Es que sirve 100 almuerzos de la olla al plato! Y no lo sabíamos. Con estas conversaciones pudimos hablar de esto."
El día a día de trabajar con poblaciones que necesitan mucho y con un estado que aprieta y pide resultados y números, hace que no se puedan concentrar en sus propios dolores. - ¿Qué podemos hacer en este contexto? - Se pregunta Sandra. "Tal vez podemos comprar una olla más bajita para que no le duela tanto". .
***
Sandra es hija del proceso comunitario. Entender cómo llegó a esta organización nos da la llave para comprender por qué Pepaso ha resistido al contexto violento colombiano que atenta contra procesos comunitarios, al paso del tiempo, a la falta de fondos y de apoyo para resolver los enormes problemas cotidianos de sus vecinos y, sobre todo, cómo ha logrado renovarse intergeneracionalmente, algo que a las organizaciones sociales les cuesta mucho. Sandra es una psicóloga que se formó con Pepaso. Vivía en Usme, una localidad un poco más al sur. Creía que todos los políticos eran iguales y que la política no servía para nada. Eran tiempos de exacerbamiento del conflicto armado en Colombia. Los jóvenes no tenían modelos para creer y la lucha social estaba estigmatizada. Eran tiempos de extrema violencia. Muchos de esos jóvenes habían sido desplazados por la violencia en el campo. Y llegaban así a los barrios periféricos de Bogotá, donde la violencia tampoco cesaba. Allí fue que Sandra empezó a ir a las charlas con jóvenes de Víctor Manuel, uno de los fundadores de Pepaso: “Él nos decía —recuerda— que no todo lo político era malo y nos enseñó a organizarnos”.
La vida de Víctor Manuel es la vida de Pepaso, es su vida y es la vida de la organización social en Colombia y de la izquierda en Colombia. Los cruces sorprenden. Empezó militando en una facción de la izquierda colombiana. Soñaba con generar al hombre nuevo en los barrios, a través de la educación popular y la alfabetización. Con unos amigos se fueron a vivir a Altamira, el barrio donde hacían este trabajo social. Querían ser parte de la comunidad. Allí conocieron a otros jóvenes como ellos. Allí estaba Luz Dary, que al poco tiempo se volvió la compañera de vida de Víctor Manuel. Y de proyecto político.
En Colombia las mujeres realizan, en promedio, cuatro horas más de cuidado no remunerado que los hombres. Si miramos solo lo que dedican a lavar, en promedio otra vez, es una hora al día.
Una fundación suiza los ayudó. Compraron una casa de origen informal que hoy se ha ido agrandando y es la sede de la organización. Luego pusieron un colegio, el América Latina, basado en la educación popular de Paulo Freire. Esa experiencia duró diez años, pero sus consecuencias llegan hasta hoy. Al menos dos de las egresadas de ese colegio son hoy parte muy activa de Pepaso. Como Sandra, ellas también son hijas del movimiento y por eso lo defienden como sus fundadores. Les cambió la vida.
En los 80 todo parecía posible. El conflicto entre el gobierno y distintos grupos guerrilleros se agudizaba, pero en ciertos momentos la paz parecía viable y algunos grupos intentaron la vía política. El narcotráfico se empezó a consolidar como un poder paralelo, pero a la vez surgió una multiplicidad de expresiones sociales que buscaban justicia, democracia y paz, como Pepaso. Fue una década donde la esperanza y la violencia convivieron en tensión constante.
En los 90 dominó el narcotráfico, la violencia y el miedo. Y luego los paramilitares. Ellos, en alianza con los narcotraficantes y parte del Estado, mataron uno a uno a los militantes del único partido de izquierda que tenía algo de posibilidad electoral, la Unión Patriótica, cercano al corazón de Pepaso. Los paramilitares también despojaron a los campesinos de sus tierras. Cometieron masacres. Y la gente seguía llegando a los barrios periféricos de Bogotá. En aquellos tiempos se temía y se sospechaba de todos. De los infiltrados de la guerrilla en las organizaciones sociales, del Estado y su represión, de los paramilitares y su violencia. Uno de los fundadores de Pepaso, “El Negro”, amigo de Luz Dary y de Víctor, fue detenido y torturado por el gobierno. A otro fundador lo secuestró un grupo armado. El miedo y la violencia dispersaron las luchas, pero la de Pepaso siguió.
***
Víctor Manuel tiene una risa franca y muchas historias para contar. Carraspea. Bebe agua. Ha estado un poco enfermo. Pero habla sin parar. Me cuenta más de lo que le pregunto, me lleva por la historia de su vida y la historia de Colombia. Lo escucho y aprendo. Cuando terminamos lloro un rato, cuando él ya no me ve.
Qué difícil es organizarse en este país.
Tal vez más difícil que para los activistas que conozco del Cono Sur, aun en dictadura, porque allá estaba más claro quién era el malo. Y sí, fue muy violento; pero acá el peligro está en todas partes, no para y es difuso. En Colombia la lucha social fue y es siempre de alto riesgo.
En los 80 todo parecía posible. El conflicto entre el gobierno y distintos grupos guerrilleros se agudizaba, pero en ciertos momentos la paz parecía viable y algunos grupos intentaron la vía política. El narcotráfico se empezó a consolidar como un poder paralelo, pero a la vez surgió una multiplicidad de expresiones sociales que buscaban justicia, democracia y paz, como Pepaso.
Hubo una lucha que para Pepaso fue fundamental. Hicieron parte de un grupo de organizaciones que lograron proteger un área importante de la ciudad contra las presiones de la urbanización, para preservarla como parque.
Para ellos, cuidar a los otros y cuidar el territorio es parte de la misma cosa. Gracias a ellos se creó el parque Entre Nubes, emblemático para las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe, que tenían y tienen muy poco espacio público y mucho menos espacio verde. En el mapa se ve testarudo, rodeado de barrios informales. Desde su mirador se siente una calma infinita, se ve cerca la ciudad, amenazante, pero se puede una perder y olvidar, por un rato, que está en ella. Tiene más de 600 hectáreas, el doble del Central Park de Nueva York. A más de 3000 metros de altura, es un parque ecológico, de protección del bosque altoandino y el subpáramo, ecosistemas únicos que permiten el avistamiento de más de media centena de especies de aves y otros animales. Hoy en Pepaso se sienten un poco ajenos al parque que les costó tanto. Lo administra la alcaldía y, según Luz Dary, no tiene en cuenta a las comunidades en su gestión.
La relación con el Estado es ambivalente. Es difícil para una organización popular sobrevivir sin él. Ellos hubieran querido. Empezaron siendo bien anárquicos, anti Estado, populares de base. Pero a finales de los noventa el Estado se les empezó a acercar al ver que desde las instituciones públicas no hacían. Allí enseñan. Dan de comer. Cuidan. A fuerza de unos convenios propuestos por el gobierno, se tercerizó el Estado. Así empezó Pepaso con sus comedores y jardines. Representan empleos fijos para muchos - sobre todo muchas - de los barrios en los que trabajan. Pero es también un Estado exigente. El de las auditorías permanentes, el de los estándares que hay que seguir, el de los exceles, el de los formatos. El que le confía a esta organización popular sus tareas, pero desconfía de ella todo el tiempo. Lo dijo Luz Dary en una reunión de forma bien elocuente: “Es que aquí el Estado presume la mala fe y la buena fe hay que probarla”. Es el Estado que los mantiene vivos, pero también los asfixia poco a poco y atrofia la posibilidad de seguir con el proyecto más grande, aquel de la transformación política, el del hombre nuevo. O la mujer nueva - dado el giro de género en la organización en los últimos años - y las nuevas preocupaciones que ello ha traído, como el cuidado y las violencias.
Los fundadores y los nuevos lo tienen claro y reflexionan sobre ello todo el tiempo. “No queremos perder nuestra esencia”, dicen en cada conversación. Y eso me sorprende también. ¿Cómo logran funcionar tan eficientemente con sus servicios de atención directa a población vulnerable y no perder de vista el largo plazo? No lo sé. Seguiré buscando. Por ahora creo que hay algo en el poder de la educación, de la cercanía, de los afectos, la ideología y la terquedad, que no muere.