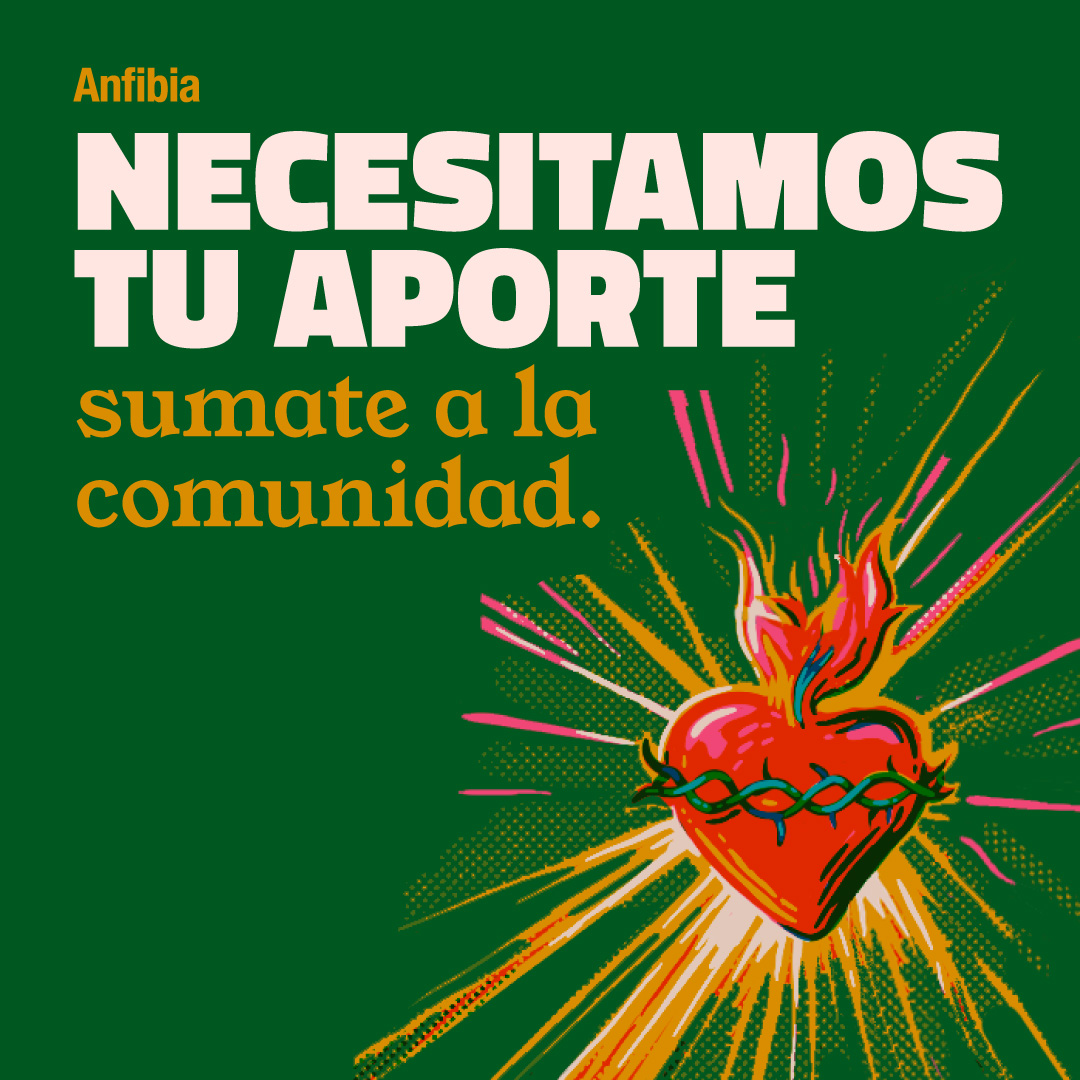En El campo ciego, un libro sobre realismo y cine, Pascal Bonitzer dice que el sentimiento propio del cine moderno es la perplejidad. La perplejidad frente a algo que había dejado de comprenderse. La modernidad había producido un abismo entre el cine y los espectadores que les impedía identificarse de manera directa con lo que ocurría en las películas. Aunque el cine ya no sea moderno, la idea de perplejidad sigue funcionando para entender los efectos que todavía producen algunas películas.
En los primeros segundos de Belén, en una apuesta (pero también en una puesta) que podría haber imaginado Lucrecia Martel, es más claro lo que se oye que lo que se ve. Una respiración agitada se mezcla con una voz que tranquiliza “ya llegamos” y una música que anticipa una escena de terror. Se ve algo rojizo, gotas que condensan calor, manos que se entrelazan, una boca que solloza. Una advertencia: basada en hechos reales. Un tiempo y espacio: San Miguel de Tucumán, 2014. Y entonces el inicio de un plano secuencia acompaña a una joven que desciende de un auto, camina ayudada por su madre hacia la guardia de un hospital, pide ser atendida por un dolor abdominal, es acompañada por una enfermera hasta una camilla, es revisada por un médico que le baja con fuerza los pantalones, que le pregunta hace cuánto está así, si está embarazada, si comió algo, si tuvo apendicitis, ordena que le den analgésicos y que cuando se sienta bien se la devuelvan a su mamá. Belén se levanta, pide ir al baño, camina en contracción hacia el pasillo, la cámara la sigue pero se detiene.
La cámara no entra al baño en el que Belén tuvo un aborto espontáneo el 21 de marzo de 2014. La cámara no necesita mostrarnos que eso pasó.
La cámara le cree a Belén.
El traveling termina pero la escena de terror sigue. La enfermera la busca en el baño. Fuera de campo se la escucha: “¿Qué estás haciendo?”. Belén sangra, tiembla, llora, los médicos dicen que no informó que estaba embarazada, la mandan a ginecología a que le hagan un legrado uterino, Belén pregunta: “¿Un qué?”, nadie contesta.
De nuevo en el pasillo del hospital, su mamá espera. En un primer plano que la deja fuera de foco, espiamos que en el fondo algo pasa entre el médico y unos policías. La imagen se va a negro. De nuevo el sonido es un afuera que expande el cuadro, lo vuelve poroso. Con la imagen oscura escuchamos un golpe y una acusación: “Es un procedimiento por un aborto ilegal”. Mientras el útero de Belén está siendo raspado por un cirujano, tres policías ingresan a la fuerza al quirófano: “Va a quedar detenida”, le dicen mientras le muestran una caja: “¿Ves? Esto era tu hijo”. Belén confundida, dice: “Yo no tengo ningún hijo”. Con las piernas todavía apoyadas en el estribo, la esposan. Belén grita “¡Llámenla a mi mamá!”.
La perplejidad de Belén no radica en enigmas formales ni en desconciertos técnicos, sino en la brutalidad de los hechos y en la manera en que la puesta los convierte en una experiencia física para el espectador: pasaron ocho minutos y no podemos respirar. Desde su primera secuencia el film instala un estado de incredulidad: lo que vemos pertenece al mundo real y, al mismo tiempo, parece imposible.

***
Belén es la historia de la mujer tucumana de 25 años que estuvo presa dos años y medio por un aborto espontáneo en el penal Santa Ester. También es la historia de Soledad Deza, la abogada que logró su absolución. Y la de las otras mujeres que se unieron (nos unimos) al pedido de su libertad en Argentina y el mundo.
Cada vez que recuerda el caso, Deza arranca con una frase que podría ser un gran titular: Belén entró al hospital por un dolor de panza y salió presa. Quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo, sin autopsia ni ADN, sin una condena firme, sin pruebas en su contra.
En aquellos años, Dolores Fonzi protagonizaba La Patota. Por esa remake recibió el premio Platino del Cine Iberoamericanootro. Viajó a la ceremonia, en Punta del Este. Una vez en el escenario, dijo:
–Dedico el premio a las mujeres víctimas de violencia.
Y levantó un cartel escrito a mano: Libertad para Belén.
La prensa tucumana cubría la injusticia reproduciendo los discursos judiciales de “asesinato”. Las feministas tucumanas convocaban, como podían, a través de Facebook. “Que una famosa levante nuestra bandera fue un montón”, recuerda Deza.
En la reconstrucción de cómo Belén llegó al cine también hay una épica de mujeres tejiendo en distintos lugares, desde distintos espacios: en aquella entrega de premios frente a la playa de Uruguay estaba Leticia Cristi, productora de K&S. Y fue la primera vez que escuchó hablar de Belén.
***
En La zona del monstruo, Lucrecia Martel escribe que lo monstruoso no es solamente lo terrible: es lo que desarma las categorías, lo que irrumpe y nos obliga a mirar algo de nuevo. Con esa premisa Dolores Fonzi introduce esta historia: ¿Es necesario cantar de nuevo una vez más la historia de Belén? Sí. Y así también nos muestra a la ciudad que la condenó, con una serie de planos contrapicados que subrayan un punto de vista.
A través de la historia de Belén, la película avanza hacia su verdadera protagonista: Soledad Deza, una abogada que Fonzi encarna y filma tironeada entre los hilos del trabajo y lo doméstico, entre los afectos y las luchas. Y si lo monstruoso es lo que irrumpe, acá lo hace de distintas maneras. Cuando Soledad entra en los tribunales tucumanos, escucha a una mujer que protesta porque afirma que su hija, embarazada de ocho meses, jamás hubiera podido entrar en el diminuto pantalón que levanta en alto: lo monstruoso es lo que obliga a volver a mirar. Soledad sigue su camino pero vuelve. Lo monstruoso es también la grieta que habilita otra mirada.
En el hall de los tribunales, un plano general se detiene sobre siete mujeres que cuchichean en medio de una arquitectura solemne. Lo hacen en el margen. El eco de sus voces se mezcla con la luz que entra desde los ventanales. Vuelve lo monstruoso: lo que obliga a reconocer que, incluso en un espacio pensado para la condena y el castigo, puede abrirse un resquicio para el cuidado. Ese rodeo de Soledad, ese gesto de ir y volver, condensa la política secreta de esta película: prestar atención, arriesgar una mirada, abrir una conversación donde parecía no haber lugar para la complicidad. El plano, sostenido en su quietud, deja ver que el caso de Belén comienza allí, en ese instante en el que alguien eligió volver a mirar.

***
“Estar con quien se ama y pensar en otra cosa: así es como tengo los mejores pensamientos”, escribe Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Esa dislocación, donde el amor no se confunde con la entrega absoluta ni con el sacrificio, podría ser también la clave para leer la maternidad según Fonzi. En Belén, Soledad es madre, pero su maternidad no parece ser el centro, sino una especie de satélite que orbita en el resto de sus cosas, que está siempre de fondo. Algo parecido pasaba en Blondi. Los hijos como ese estar con quien se ama y pensar en otra cosa. La vida doméstica permea el resto, los niños corriendo o tocando la flauta como el sonido de fondo de las reuniones militantes. Los hijos están ahí, en el trasfondo de la acción, y de ese trasfondo emergen ideas y gestos, como la inspiración para las máscaras, nacida del juego. La maternidad, en Fonzi, no es destino único ni abnegación, sino un ritmo que acompasa otras experiencias. Fonzi filma a las madres como presencias que están y sostienen, sin dejar de estar al mismo tiempo en otra parte. Y sobre todo con otras. Si hubiera que trazar un puente entre las dos películas que dirigió Fonzi, sería el de poner la mirada en las redes que tejemos para acompañar a otras, defenderlas, cuidarlas, sostenerlas,. Una mirada despojada, honesta y feminista.
Otro acierto de Fonzi en Belén es esquivar la solemnidad. La conversación en el bar con Camaño, la abogada oficial que lleva el caso en el inicio, entre Mirindas de manzana y recuerdos lésbicos de adolescencia y las primeras escenas que muestran la vida familiar de Soledad, funcionan como un descanso narrativo y emocional. Si hasta allí la película había mantenido al espectador contra las cuerdas del sistema médico, policial, judicial y religioso, Fonzi introduce un humor seco, absurdo, que no diluye la gravedad de lo que está en juego, sino que le otorga al relato una temperatura habitable, capaz de sostener el espanto sin endurecerse en exceso. Estos momentos, además de aflojar la tensión, proponen un pacto silencioso: la historia es terrible, pero vamos a estar bien.
La película enfrenta un desafío narrativo: contar el juicio y la condena al comienzo de la historia. Soledad y su socia asisten desde el fondo de la sala. Un tribunal enteramente compuesto por hombres escucha las indagatorias del fiscal, también hombre. La cámara alterna entre la mirada de Belén, la de los jueces, la de los testigos: recuerda que el relato de la justicia se teje con puntos de vista.



En la perplejidad de Belén se adivina la distancia entre su experiencia y los discursos que allí circulan: no sólo los testimonios y la indagatoria, también los de su propia defensa. Cuando llega su turno de declarar, apenas consigue sostener la voz. En abril de 2016, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Fradejas condenaron a Belén a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo.
***
Fonzi hace pie en los planos por contraste. Filma los alambres de púa que se enredan en los muros de la cárcel y conviven con una frase, adornada con flores y mariposas: “No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza”. Entre esos signos contradictorios, la película abre fisuras de vida: en las rejas de la celda de Belén brotan hojas verdes de helechos. La cárcel también es un lugar con bemoles. Belén es acosada por el infanticidio que le imputan, perseguida por sus propios fantasmas de sangre que alucina ver mientras se baña o cocina. Pero Fonzi también construye belleza entre muros, encuadra a Belén camuflada entre plantas y gatos, en un gesto salvaje que le devuelve libertad.
La película avanza con el teje y el rebusque feminista, la promesa de anonimáto entre Soledad y Belén; la búsqueda del expediente que va a volverse hazaña contra la burocracia de papeles sobre carpetas, de firmas sobre sellos; la investigación que despliegan Soledad y su socia en el hospital en el que descubren las incongruencias espaciales de las declaraciones en el juicio; el encuentro de la familia con militantes, periodistas y abogadas en un pequeño bunker en el que la cámara gira y gira alrededor de ellas como si trenzara plano a plano la red para conseguir la libertad de Belén.


***
Desde el encarcelamiento de Belén y hasta su absolución, en Argentina hubo una revolución que hoy parece lejana: en 2015 el primer Ni Una Menos reunió, sólo en Buenos Aires, a más de 200 mil personas. Si bien esa primera manifestación fue para visibilizar los femicidios, ya incluyó en su documento la necesidad de “reafirmar nuestro derecho a decir no frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido”.
Al año siguiente, en Tucumán, unas 40 organizaciones feministas, de derechos humanos, y partidos políticos de distintos colores conformaron la Mesa Provincial para la Libertad de Belén para visibilizar la causa, acompañar la defensa jurídica y exigir la anulación de la condena. Desde esa mesa salieron todas las acciones locales, nacionales e internacionales.
El segundo NUM, un mes después de la conformación de la Mesa, incluyó el pedido concreto de liberación de Belén y ya nadie podía desconocer que en Argentina había una mujer presa por un aborto espontáneo. En Tucumán, Soledad Deza se peleaba en medios locales con los antiderechos; iba una y otra vez a Tribunales a pedir el expediente de Belén; por las noches se fumaba uno, dos, tres cigarrillos en la oscuridad de la galería de su casa y pensaba ¿y si sale mal?; se amargaba porque en la escuela a su hija le decían que su mamá era una defensora de asesinas, porque a su marido le hicieron un sumario administrativo por defenderla en redes sociales y porque a sus compañeras de militancia las echaban de sus trabajos, les pintaban los autos, y a ella misma la hostigaban. Por esos años, Soledad también visitaba periódicamente a Belén en la cárcel, le hablaba de María Magdalena (otra tucumana que en 2012 estuvo procesada por “aborto provocado” y fue absuelta tres años después), la escuchaba, la sostenía.
En 2019 la periodista Ana Correa, una de las organizadoras del primer NUM, pensó que la de Belén era una historia para ser contada en una película. Pero escuchó el consejo de sus amigos: ¿Por qué no empezás por un libro? Lo de la película le quedó picando: antes de que Somos Belén (Planeta) entrara en imprenta contactó a Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S. Leticia quedó al frente de la producción. Pero el mundo entró en modo pandemia y el proyecto quedó frenado.
En 2020, cuando el derecho al aborto se debatió otra vez en el Congreso, Somos Belén fue insumo para los argumentos de muchos diputados y senadores que estaban a favor.
***
En Belén, el quiebre narrativo (y también el de la historia real) llega cuando en los medios locales se filtra el nombre real de la víctima. La escena, contenida y tensa, expone el peso del secreto y la fragilidad del pacto que Soledad había sellado con ella: para desmontar la injusticia, su caso debía volverse público. Había que inventar un nombre. Ese bautismo, “Belén”, es más que un ardid legal: es la confirmación de que toda historia necesita un hilo que la ate a otras, incluso cuando no se pronuncie ni una sola vez el nombre verdadero de quien la habita.
Empiezan los amedrentamiento. El miedo de Soledad parece ser el de quien protege a los suyos. Pero cuando Belén le aprieta la mano y le dice: “Yo sé que me vas a sacar de acá”, ese temor se transforma. Fonzi, abrazada a la música de Marilina Bertoldi, entrelaza esas tensiones en planos que rozan el sueño: en la cárcel Belén lava su ropa, cocina, se baña, el agua le moja lentamente el pelo crespo, los gatos se amontonan sobre su cuerpo. La música se quiebra. Lo que parecía un espanto íntimo de la cautiva es, en realidad, la pesadilla de Soledad: el vértigo de fallar, de no poder sostener con su cuerpo la promesa que las une.

El expediente aparece y abre otra dimensión del relato. Entre actas plagadas de tachaduras, semanas de gestación imposibles y un cuerpo que se “extravió”, Soledad y su equipo encuentran las pruebas de un procedimiento viciado. Pero de esos papeles también brota algo inesperado: en la casa de Soledad, mientras sus hijos tocan flautas y se mezclan con mates y carpetas, las militantes diseñan una campaña. Graban videos envueltas en pañuelos verdes, planean marchas, pintan banderas. Para las feministas, la organización vence al miedo: plazas de todo el país se llenan de mujeres con máscaras blancas, sosteniendo carteles que reclaman la libertad para Belén. Soledad la llama y le dice “hoy somos más”. La voz que atraviesa el teléfono le anuncia que ya no está sola, que su nombre inventado se volvió colectivo.
La película entrelaza calle y tribunal. Fonzi yuxtapone la voz de la abogada con el grito de la calle y la imagen de Belén encapuchada saliendo del tribunal hacia el vehículo que la traslada de vuelta a la cárcel. Hace explotar los sentidos que construye cuando la policía que lleva a Belén le dice que mire por la ventana lo que pasa ahí afuera, por ella. La película encuentra su imagen definitiva cuando proyecta sobre la mirada de la protagonista a la marea que grita “ahora que sí nos ven”.
Lo que no sabíamos era que ese día, la que nos veía era Belén.

La mayoría de esas mujeres que desde distintos lugares, espacios y roles contribuyeron a su libertad, no conocieron a Belén. No saben su nombre real ni vieron nunca su rostro. Una fantasía que despertó la película de Fonzi: ¿Abrazar a Camila Plaate es como abrazar, por fin, a Belén?
***
Soledad Deza fue una de las primeras que vio la película en las oficinas de la productora K&S, en un sillón como si fuera el de su casa. La vio junto a Marcos, su compañero desde hace 20 años. Estaba la luz apagada, algo que no sucede jamás cuando ven cine en su living.
Belén le pareció hermosísima:
–No es la historia de una chica pobre injustamente encarcelada. Es una historia de libertad disputada y construida por mujeres colectivamente.

***
La voz de Mercedes Sosa, tucumana, mujer y rebelde, canta cuando tenga la tierra sembraré las palabras… una prédica que también es promesa de conquista, de la tierra, de los cuerpos. El epílogo recuerda que su nombre sigue protegido, que eligió contar su historia para que el pasado no se repita: toda historia feminista es un cuerpo que se narra con otros, una superficie donde el miedo y el deseo se traman con la resistencia. El monstruo es el que deja ver algo. El que pone en evidencia, el que muestra, el que obliga a volver a mirar. Belén, como sujeto colectivo, como movimiento feminista, como punto de inflexión en la historia, como película de Dolores Fonzi, también es un monstruo: algo que irrumpe y obliga a mirar el mundo de nuevo, juntas, transformadas, perplejas.

Pero el pasado se repite: en este momento, en la provincia de Tucumán, una joven de 18 años está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Soledad Deza, desde la Fundación Mujeres x Mujeres, es su abogada defensora. La renombró Eva. Llegó al hospital de Famaillá con dolor de estómago. Le diagnosticaron lumbalgia, le dieron antiinflamatorios, quedó internada en la guardia. Eva pidió permiso para ir al baño y tuvo un parto en avalancha. Se desmayó. Como el equipo médico había cambiado de turno, nadie se acordaba de su cuadro. Recién en las últimas semanas la Corte Suprema anunció que el caso irá a juicio. “Es un juicio destinado al fracaso por lo endeble de su evidencia y los estereotipos de género con que instruyó la investigación el Ministerio Público”, cuenta Soledad Deza.
En este momento de nuestra historia, Belén nos recuerda lo que fuimos, lo que pudimos, lo que somos, lo que podemos.