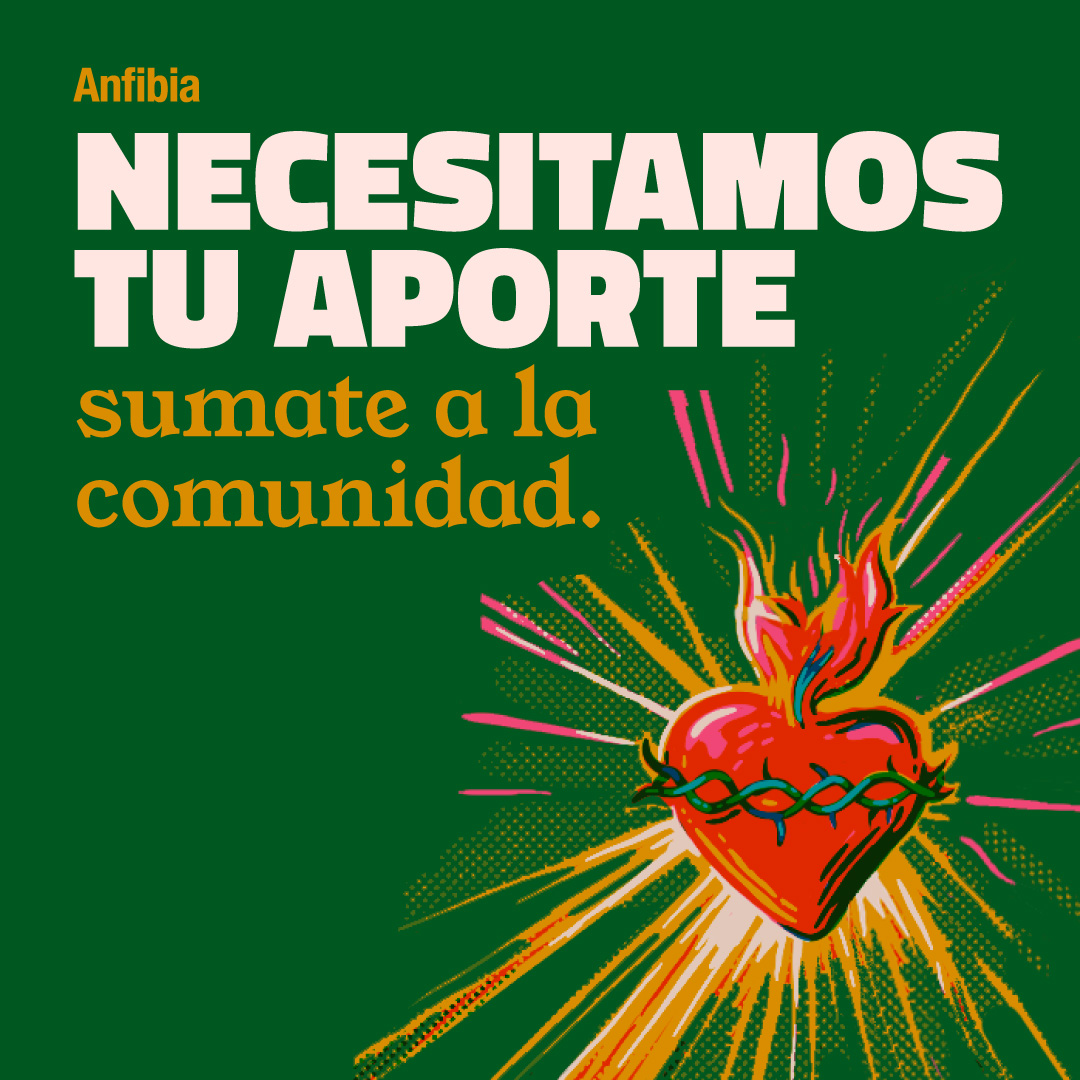Pablo Catacata Madrigal tiene 30 años. Es jujeño pero trabaja en un campo cerca de Salto, provincia de Buenos Aires. Monta a caballo junto con su novia, Antonella, que tiene 24. Atraviesan un puente que está sobre un arroyo. Llueve. La tormenta no para. El arroyo crece. Llueve mucho. La pareja es tragada por la corriente. Pablo y Antonella son dos de las víctimas del temporal que el fin de semana del 17 de mayo se desató en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a la altura de Zárate, Campaña y Areco, hoy declarada zona de emergencia. Hubo 7 mil evacuados que en menos de dos horas sintieron cómo el agua les llegaba al ombligo. Inundados y a oscuras. 400 milímetros. Muchos de los que lograron alejarse en auto entraban de contramano a la ruta, antes de que se cubrieran también las autopistas. La lluvia paró, llegó el calor del sol, pero sus casas quedaron con charcos y alfombras de barro y llenas de mosquitos, ranas, insectos. En los techos siguen los colchones y algunos perros. El noticiero recorre una de esas casas, muestra el garage en el que ahora se estaciona una canoa. “Y no podés hacer nada”, le dice el vecino al movilero.
“Alerta roja”, en términos de alerta meteorológica, significa “riesgo de vida”.
Hacia fines de la semana pasada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido las alertas para la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste de la Provincia de Buenos Aires ante la posibilidad de precipitaciones extremas. Se trata de eventos tan imprevisibles que dificultan la capacidad de respuesta. ¿Se pueden atribuir al cambio climático? Esta posibilidad aún no fue científicamente analizada, pero son muchos los factores que contribuyen a la generación, frecuencia y duración de eventos extremos. Por eso, avanzar en su comprensión es fundamental para aumentar la capacidad de esa respuesta. Uno de esos factores tiene que ver con el calentamiento del océano, que desempeña un papel clave en la compensación del desequilibrio energético frente al excedente de radiación solar en los trópicos en relación con los polos.
¿Qué tiene que ver el océano? Esta redistribución de energía se logra en gran medida a través de las corrientes oceánicas. Ellas absorben, almacenan, liberan y redistribuyen calor, sal, carbono y otras propiedades dentro de cuencas oceánicas, entre distintas cuencas a través de intercambios interoceánicos, y con la atmósfera. Absorbe más del 90% del exceso de temperatura emitido a la atmósfera por actividad humana. Y a través de procesos químicos, físicos y biológicos el mar captura aproximadamente el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Así, el océano modula el ritmo y los impactos regionales del cambio climático.
El océano cumple un rol fundamental de mitigación, pero a expensas de otros impactos adversos. El aumento progresivo de la temperatura en sus aguas altera patrones de temperatura y precipitación en el aire, aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos, olas de calor marinas, acelerando el crecimiento del nivel del mar, procesos de deshielo de glaciares y capas de hielo, pérdida de oxígeno en el océano y alterando la circulación oceánica. A su vez, la absorción de carbono produce acidificación que causa daños en los ecosistemas marinos, muchas veces irreversibles.
En 2023 y 2024 se registró un calentamiento sin precedentes alrededor del globo: sabemos que el mundo se enfrenta a desafíos de escala planetaria, incluyendo vulnerabilidad de infraestructuras críticas, aumentos de emisiones, impactos del calor extremo, inestabilidad de procesos oceánicos que conducen a eventos como El Niño más extremos y costosos y el debilitamiento del sistema de corrientes oceánicas en el Océano Atlántico (AMOC por sus siglas en inglés, Atlantic Meridional Overturning Circulation) con profundas implicancias para el clima, los ecosistemas y la sociedad.
***
En nuestra región, el Atlántico Sur se está calentando desde la superficie hasta el océano profundo como resultado de estos fenómenos. El calentamiento oceánico máximo (de 1.2 °C por década) castiga, en particular, en la Corriente de Brasil y en la Confluencia Brasil-Malvinas, una de las regiones más energéticas del océano global. Y en gran parte del Océano Atlántico Sur tropical y subtropical la salinidad de aguas superficiales y subsuperficiales aumentó (aproximadamente 0.15 g kg−1 por década) evidenciando cambios en la circulación y la aceleración del ciclo del agua. Como resultado, nuestros países que bordean el Atlántico Sur experimentan cambios en los patrones de precipitación y temperatura.
Las evaluaciones del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) lo vienen advirtiendo: la temperatura global continuará aumentando a menos que se produzcan reducciones drásticas en la emisión de gases de efecto invernadero. Los eventos extremos en el sistema climático serán cada vez más frecuentes e intensos. Y las proyecciones a futuro indican que las inundaciones ocasionadas por lluvias intensas serán más comunes y severas. Estas proyecciones se ven influenciadas por factores socio-económicos, el manejo del uso del suelo y la falta de obras e infraestructura adecuada, que magnifican su efecto. En particular, para la región del Sudeste de Sudamérica se proyecta una tendencia en aumento y magnitud de eventos de precipitación extrema para los distintos escenarios de calentamiento global.
En el contorno de ese mapa se encuentra Bahía Blanca. La zona de la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá todavía se recupera de su última tragedia climática. Su ubicación combinada con fallas en el drenaje local la convierten en una región vulnerable ante lluvias extremas, como las que el 7 de marzo desencadenaron inundaciones que causaron muertes de vecinos, daños en infraestructura y en medios de sustento para la comunidad. Si bien aún no se conoce con exactitud cuáles fueron los factores determinantes que desataron el temporal, eventos excepcionales como este generalmente responden a una combinación de procesos que interactúan entre sí.
El día anterior al temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por fuertes tormentas en el centro y noroeste del país, detallando que el ingreso de un frente frío desde el sur chocaría con una masa de aire cálida y húmeda persistente en la atmósfera. Desde hace unos años, luego de cada evento climático extremo de gran impacto se realizan estudios científicos preliminares para responder en forma rápida cuál es el rol del cambio climático en el evento. Para el caso de Bahía Blanca, el intenso calor previo sí fue atribuido al calentamiento global, mientras que la influencia del cambio climático en las precipitaciones es menos clara. Dada la excepcionalidad del evento, se sigue investigando para evaluar cuales son los factores físicos que contribuyeron.

***
El océano actúa como un reservorio de energía para la atmósfera, y la distribución espacial del calor en su superficie ejerce un control fundamental en los patrones del tiempo en el continente a través de procesos regionales y teleconexiones remotas, impactando en lluvias y vientos. Su progresivo calentamiento podría influenciar en la generación de eventos extremos cada vez más intensos y frecuentes.
Por ejemplo, el calentamiento oceánico regional podría haber exacerbado la intensidad de los ciclones extratropicales que impactaron en las costas de Rio Grande Do Sul, en el sudeste de Brasil, en junio y septiembre de 2023. Causaron muertes, daños en infraestructura e influyeron en los patrones de precipitaciones regionales. Meses después, entre abril y mayo de 2024, lluvias extremas y grandes inundaciones afectaron el sur de Brasil. El agua cálida en el Océano Pacífico (asociada al intenso evento El Niño durante 2023/2024) y las altas temperaturas en el Océano Atlántico Sur, entre otros factores, podrían haber contribuido a la generación de lluvias más intensas. En Europa, el calentamiento oceánico sin precedentes observado en el Mar Mediterráneo fue uno de los factores que contribuyó a las fuertes lluvias en Valencia en octubre de 2024.
Las ciudades cercanas a las costas son las más expuestas a los riesgos climáticos que se combinan entre sí. El último informe del IPCC alerta que tanto las ciudades costeras como las pequeñas islas y comunidades en deltas, entre otras, enfrentarán disrupciones severas hacia fin de siglo, y posiblemente antes de 2050 en muchos casos. Debido al derretimiento de hielos en regiones polares, al aumento de la temperatura del mar y a factores que contribuyen regionalmente, el nivel medio del mar global está aumentando, lo que podría convertir a esas regiones en inhabitables en el futuro.
En la costa argentina el nivel del mar también está en alza. Y hay investigaciones pioneras que señalan, además, que el aumento progresivo del nivel del mar podría elevar los niveles de agua subterránea y potenciar las inundaciones tierra adentro, como ya se ha observado en ciudades costeras en Nueva Zelanda.
***
El aumento del nivel del mar representa uno de los desafíos más severos para dar respuesta a la crisis climática, teniendo en cuenta que las capacidades de adaptación y gobernanza para manejar los riesgos requieren años o décadas para ser implementadas e institucionalizadas.
Existe un consenso en la comunidad científica que señala que el sistema climático en su conjunto es cada vez más caótico, lo que lo hace propenso a la mayor ocurrencia de eventos extremos menos predecibles. Por eso es fundamental que nuestra región avance en estudios multidisciplinarios para comprender su dinámica y contribuir a mejorar la preparación y respuesta ante riesgos futuros, y a la elaboración de planes de adaptación a corto y largo plazo.
La población percibe cada vez más los cambios climáticos porque estos ya afectan su vida cotidiana. En particular, la de personas marginadas y pobres, y las que viven en islas y en regiones costeras. El desarrollo de políticas públicas adecuadas cumple un rol fundamental para disminuir su exposición y vulnerabilidad ante estos riesgos.
La preparación ante eventos extremos, incluidos los sistemas de alerta temprana, debe ser una prioridad tanto a nivel nacional como regional. Las alertas tempranas serán fundamentales siempre y cuando resulten efectivas en todas sus etapas de implementación (conocimiento y gestión de riesgos, seguimiento y predicción, difusión y comunicación, preparación para responder) y generen confianza en la población y en los tomadores de decisiones. Es uno de los objetivos principales de la gestión actual de la Organización Meteorológica Mundial: aumentar la información y el conocimiento científico en la región y mejorar herramientas predictivas, por ejemplo mediante la adquisición y posterior incorporación de datos observacionales de alta calidad oceanográficos y atmosféricos para una mejor validación y perfeccionamiento de estas herramientas.
Además de su rol fundamental en modular el clima regional y global, el océano provee recursos y servicios esenciales para la vida. Es muy vulnerable al cambio climático, lo que también implica riesgos. Los servicios que brinda no son ilimitados, y su capacidad de absorber el exceso de calor y dióxido de carbono emitidos a la atmósfera podría estar alcanzando un límite. Aumentar el conocimiento científico de modulares oceánicos de la condiciones ambientales y las conexiones con la sociedad, la salud humana y de ecosistemas, ofrece el potencial de un futuro quizás menos caótico y más predecible.