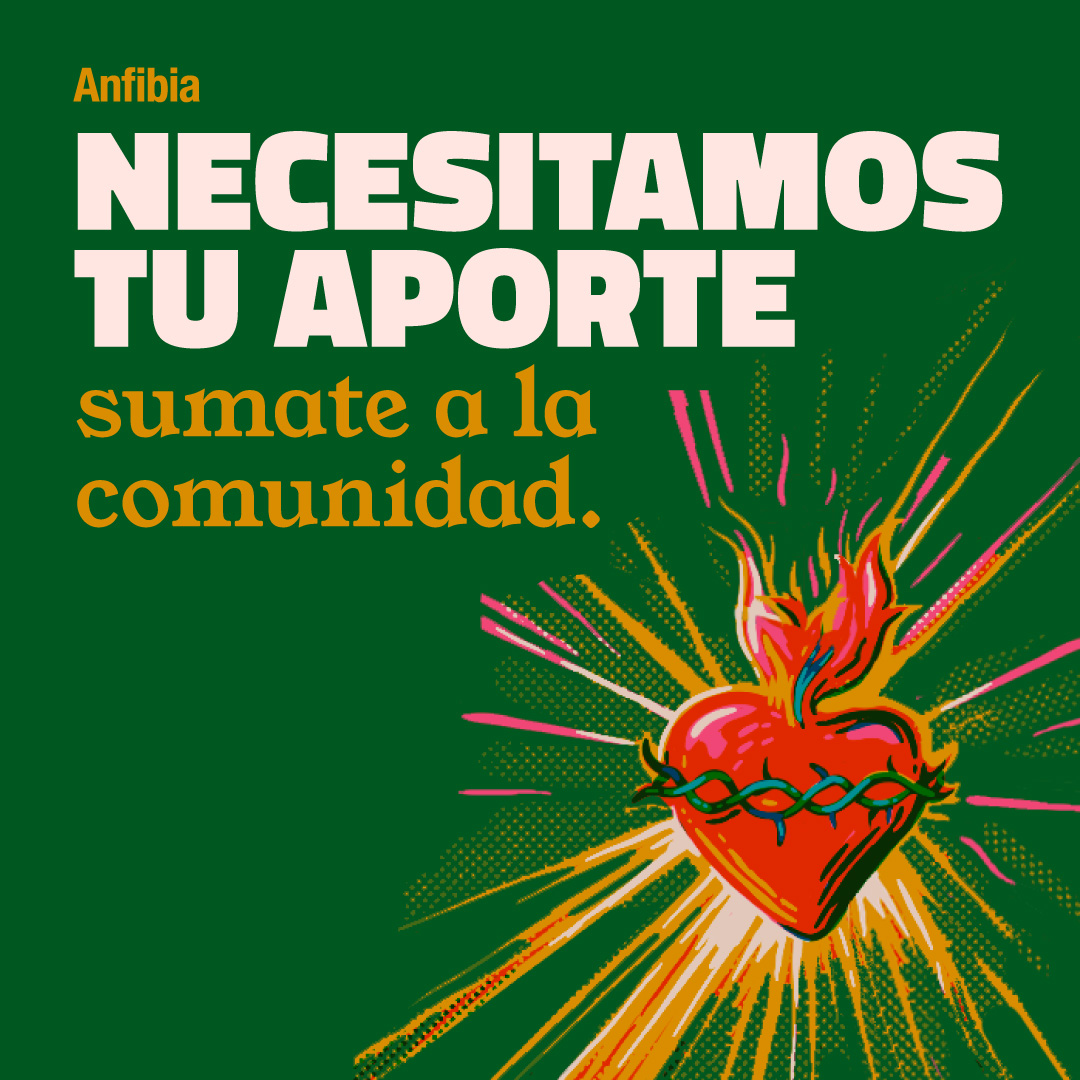Hay dos tipos de animales capaces de transportar objetos de gran tamaño, pero sólo pueden lograrlo si cooperan: los humanos y las hormigas. Cada vez que va y vuelve del hormiguero, cuando encuentra una miga de pan, la hormiga deja una huella química. Altera el espacio común a todas, produce un hecho de comunicación del que emerge una memoria. Ahora las otras conocen el camino. Eso es inteligencia colectiva.
La Universidad Nacional de San Martín dió forma a un laboratorio de políticas públicas en el marco del programa “Palancas: la revolución de las pequeñas cosas”, donde más de 150 personas de diferentes ámbitos se reunieron para pensar soluciones simples a problemas concretos. Se encontraron durante cuatro meses en 2024, pero esos caminos se siguen transitando porque la inteligencia colectiva comunitaria dibujó un mapa imaginario y marcó, junto a la universidad, el lugar donde desea ir.
Llevar y traer literatura
La hormiga loca de cuerno largo, cuando se encuentra con algo valioso, se mueve en todas direcciones, como alocada. Pero ese movimiento no es errático. El grupo siente, integra y responde al entorno. Su inteligencia es extremadamente eficiente en tareas de comunicación y resolución de problemas.
— Nos interesaba armar una conversación, proponer algo nuevo— dice Alejandro Dujovne, coordinador de la mesa Fortalecimiento de la profesionalización y de la diversidad del mundo editorial argentino y Director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro SCCyT-EIDAES, UNSAM.
Desde la mesa pensaron una política integral para fortalecer las capacidades de comunicación y prensa en el sector editorial argentino, particularmente en el segmento de pequeñas y medianas editoriales. Aunque los problemas del sector son múltiples, entre ellos el de la distribución, orientaron a las antenas a la creación de sinergias entre editoriales, medios de comunicación, profesionales de prensa y nuevas tecnologías.
El objetivo es ofrecer herramientas, capacitación y estrategias efectivas para mejorar la visibilidad, posicionamiento y profesionalización de las editoriales de todo el país, sobre todo de las independientes, impulsando programas de formación, asesoría estratégica y espacios colaborativos para incrementar las competencias y el alcance de la comunicación y prensa editorial.
— La distribución requiere la intervención de grandes actores, pero en la comunicación con poco se puede hacer mucho. Con un proyecto pensado y una pequeña inversión bien dirigida se puede generar un impacto inmediato— dice Dujovne.
"Muchas de las funciones que en su momento cumplía el libro hoy encuentran competidores más eficaces".
Diseñaron el proyecto alrededor de tres ejes: formación y capacitación para profesionales del área de comunicación y prensa editorial, asesoría estratégica y herramientas digitales y fortalecimiento de redes y colaboración sectorial (redes colaborativas entre editoriales, periodistas, medios y otros actores clave). El objetivo es profesionalizar y, al mismo tiempo y gracias a ello, lograr un impacto positivo en la promoción de libros y autorxs argentinxs en el mercado nacional e internacional. Las desigualdades en las estrategias y acciones de comunicación entre las grandes editoriales y las independientes -que suelen tener menor capacidad para establecer políticas de comunicación sistemáticas y efectivas- se deben a limitaciones de recursos, formación y acceso a redes de prensa. También a que, en muchos casos, sólo una o dos personas llevan adelante todo el trabajo editorial. Esto genera una brecha en la visibilidad y en la promoción de sus libros y autorxs. La profesionalización se vincula a la capacitación en herramientas digitales, redes y estrategias de marketing, pero también a la promoción de espacios de colaboración y cohesión sectorial para fortalecer el acceso a nuevos mercados y ampliar el número de lectores locales, impulsando la diversidad cultural y la visibilidad de producciones editoriales que actualmente tienen menor alcance a nivel federal.
Muchas de las funciones que en su momento cumplía el libro hoy encuentran competidores más eficaces, cuenta Dujovne:
— No significa que lo resuelvan del mismo modo, pero lo resuelven mejor. La búsqueda de información por ejemplo.
Sin embargo, la lectura del libro en papel, además de sus impactos en las competencias cognitivas, en el sostenimiento de la atención, capacidad de abstracción o desarrollo de habilidades, es irremplazable:
— La gente no lee porque leer está bien, la gente lee porque tiene un vínculo de valoración, de significación con el libro. Hay algo en ese encuentro material con el objeto que te rompe el scrolleo, ese saltar rápidamente a otra cosa.
El libro permite transitar y trascender el aburrimiento, permite estar, quedarse, en un lugar.
Valentina Cuneo fue integrante del proyecto. Es socióloga y forma parte del Centro de Estudios y Políticas de Libro de UNSAM. Hace hincapié en los cambios del ecosistema editorial, de los medios tradicionales a la irrupción de las plataformas algorítmicas, los podcast, streamings, newsletters, los influencers y las redes sociales:
— Las estrategias de comunicación para editoriales independientes aparecen ahí como un elemento clave, no sólo desde una mirada comercial, sino también en la construcción de sentido y la sostenibilidad de la bibliodiversidad —dice.
Un primer problema del mercado editorial, explica, es que:
— Los competidores del libro destinan millones y millones de dólares para que vos estés más enganchado y el único que puede hacer eso por el libro es el Estado con políticas de lectura.
La lectura del libro en papel es irremplazable por su impacto en las competencias cognitivas, en el sostenimiento de la atención y en la capacidad de abstracción.
El segundo problema tiene que ver con cuántas voces, qué agenda, qué estéticas circulan en una sociedad a través del libro. El mercado puede ser muy grande, pero, a la vez, estar muy concentrado en ciertas voces o temas que tienen mayor impacto comercial, ahí es donde el proyecto busca fortalecer a las editoriales pequeñas y medianas que tienen una identidad estética y política, que innovan, bifurcan caminos y crean polifonía en el discurso público:
— Si esas editoriales, en un mercado muy saturado de libros como el nuestro, no logran visibilizarse, sus libros no se venden y la editorial desaparece. Lo que nos preguntamos con el proyecto es cómo garantizar la supervivencia para que las voces de diversidades, mujeres, o la pluralidad de territorios, tengan lugar, y que lxs lectorxs puedan llegar a esos libros.
Para Valentina la construcción de redes entre pares y el intercambio de saberes es clave:
— Muchas de esas redes ya existen informalmente, hay grupos de Whatsapp de prensa y también de editores donde circulan herramientas, preguntas, contactos, conocimiento. Tenemos que pensar en políticas públicas que fomenten los espacios de encuentro.
Inteligencia para mover un piano
Un equipo de investigación israelí interesado en la toma de decisiones grupales y la cooperación creó una versión real de un problema computacional clásico en planificación de movimiento y robótica, que se utiliza para encontrar con IA la solución más eficiente para mover un objeto grande de un punto A a un punto B en un entorno con restricciones y obstáculos, “El rompecabezas de los que mueven el piano". Para poner a competir a hormigas y humanos, el equipo creó un modelo donde el piano fue sustituido por un objeto en forma de T que ambos grupos tuvieron que maniobrar a través de un espacio rectangular dividido en tres cámaras conectadas por dos pasos estrechos. Ganaron las hormigas. Fue la memoria colectiva lo que las ayudó a persistir en una dirección específica y a evitar errores repetidos.
La mesa que coordinaron Hernán Borisonik, Doctor en Ciencias Sociales y Director del Centro Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, y el investigador y politólogo Andrés Imperioso, propuso la creación un organismo destinado a fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación en torno a la IA en Argentina: El Consejo Universitario Argentino para las Tecnologías Estratégicas y la Inteligencia Artificial (CUATEIA) se pensó como un espacio de articulación intersectorial entre actores públicos, privados y académicos para promover prácticas éticas, transparentes y alineadas con los derechos humanos.
— Al ser una tecnología tan disruptiva, tan novedosa, es también un gran desafío que las políticas no queden obsoletas rápidamente. Hay sectores o prácticas que hay que regular, pero también otros que hay que impulsar para su desarrollo —dice Hernán.
La IA es difícil de regular porque está por fuera del ámbito estatal y tiene un carácter muy privado y concentrado por lo tanto está rodeada de un gran secretismo.
— Cuando las cosas salen a la luz suele ser tarde para actuar desde las políticas públicas —sostienen los coordinadores.
Por eso, el Consejo no apunta sólo a investigar incidentes tecnológicos, sino también a promover buenas prácticas y generación de conocimiento interdisciplinario experto con independencia de intereses particulares. Al capitalizar estudios, saberes y capacidades de referentes nacionales en tecnologías estratégicas, el Consejo, además de organizar campañas de concientización y jornadas de actualización, elaborará un mapa interactivo de instituciones, proyectos e investigadores nacionales, que permitirá generar sinergias no sólo a nivel local sino también regional e incluso global.
El proyecto capitaliza el conocimiento acumulado por pequeños grupos de investigación y trabajo con IA y lo integra en un marco colaborativo para abordar sus desafíos y oportunidades.
Es necesario democratizar el acceso a la IA para reducir las brechas tecnológicas y, a su vez, fortalecer un marco regulatorio. La soberanía tecnológica tiene impactos sobre el desarrollo productivo y en el medio ambiente. La IA se puede utilizar para encontrar satelitalmente humedales o para articular sectores productivos. Al mismo tiempo, presenta desafíos éticos y legales que requieren de respuesta. Frente a ello el proyecto incluye un comité especializado que analizará riesgos e implicancias, proponiendo lineamientos para un uso seguro y responsable.
— Y también para darle una orientación en términos estratégicos dentro de un proyecto de desarrollo del país —dice Andrés.
La tecnología de procesamiento de datos de la IA puede aplicarse en procesos productivos de automatización en una fábrica hasta en el monitoreo satelital de bosques, incendios o en la búsqueda de minerales. El proyecto se propone capitalizar el conocimiento acumulado por pequeños grupos de investigación y trabajo e integrarlo en un marco colaborativo para abordar de manera sistemática los desafíos y oportunidades de la IA, como el el impacto que puede tener en funciones esenciales del Estado -en la administración de justicia por ejemplo- y en el diseño de modelos públicos de IA a nivel local, sin dejar de lado la necesidad de una regulación ética y jurídica de tecnologías emergentes.
Los teléfonos capturan nuestro comportamiento permanentemente, con ese procesamiento tan veloz y potente se puede perfilar muy rápidamente a las personas:
— Eso puede servir para venderte publicidad, para manipular tu voto, pero también podría servir, por ejemplo, para mejorar tu alimentación o la periodicidad con la que vas a distintos especialistas de salud —dice Hernán.
Lo mismo puede suceder a mayor escala: un registro satelital del país puede servir a fines comerciales muy concretos o puede ser útil para proteger especies o controlar la expansión de incendios:
— La cuestión es más política que tecnológica. La tecnología está ahí, con una capacidad de procesamiento única, con una gran potencialidad. Todo depende de cómo se la utilice políticamente.
Las hormigas sacan la basura
Las hormigas recolectoras acumulan la basura y dejan entre los desperdicios semillas para que germinen. Las cortadoras de hojas apilan los desechos vegetales y los oxigenan para que no se pudran. La gestión de residuos y el reciclaje son procesos esenciales para la preservación de la salud de la colonia y la eficiencia ecológica del sistema, por eso las hormigas tienen estrategias complejas de manejo de residuos que incluyen división del trabajo, planeamiento de vertederos y comportamientos colectivos coordinados.
— La cantidad de plástico que se produjo en los últimos 20 años es superior a todo el que se produjo el siglo pasado— dice el politólogo Eduardo Verón, coordinador de la mesa de Cuidado del ambiente y reciclaje.
La tecnología está ahí, con una capacidad de procesamiento única, con una gran potencialidad. Todo depende de cómo se la utiliza políticamente.
De esta forma explica por qué decidieron orientar la Palanca al fortalecimiento infraestructural, técnico y profesional de las asociaciones que se dedican al recupero y procesamiento de plástico. El proyecto apunta, de manera encadenada, a mejorar las condiciones de trabajo y la formación y promover un modelo industrial verde e inclusivo que integre el entramado existente de recuperadores y cooperativas de ese, y otros rubros. El paradigma que guía es el reciclaje inclusivo y la economía social y solidaria.
Los plásticos no son biodegradables, pero sí se hacen tan pequeños que están en cada rincón del planeta, en la tierra, en el aire, el agua. Hay microplásticos dentro de las células de animales y humanos. Su reciclado contempla varias instancias de mayor complejidad que el proceso de reciclado del cartón o el papel. Además de la separación en origen se necesita un saber de diferenciación por tipo en las plantas de reciclaje, y una vez que está separado empieza un proceso que implica maquinaria especializada, múltiple y costosa.
— Algunas cooperativas recibieron equipamiento para triturarlo, o abrumarlo, durante la vigencia del programa Argentina Recicla, pero son muy poquitas las que tienen para inyectarlo o compactarlo —dice Eduardo.
El problema que detectaron desde la mesa del Palancas es que hay muchas asociaciones que reciben plásticos, pero que terminan vendiéndolo sin valor agregado, con una ganancia mínima:
— Trasladar plásticos de un lugar a otro sin que esté compactado -por no tener la prensa- es casi perder plata. Hoy el kilo de plástico está 40 pesos, una camioneta se llena muy rápido, por ahí llegás al destino y juntaste 1000 pesos.
El objetivo del Modelo Industrial Verde que pensaron implica impulsar un bloque comercial y productivo que se posicione como un actor económico clave en las distintas regiones del país y que articule a los actores en cadenas de valor, incluyendo las cooperativas. Una característica diferencial es, además, que la gestión estará a cargo de una red de organizaciones cooperativas y asociaciones de recuperadores, en alianza con universidades, asociaciones científicas, fundaciones ambientales, empresas del sector privado y organismos gubernamentales.
Alexis Fernández es Licenciado en Gestión de Políticas Públicas por la UNTREF. Hizo su tesis sobre el programa Argentina Recicla. Recorrió cooperativas y encontró que la perspectiva productiva era escasa: estaban haciendo silobolsas. Se quedó pensando en posibles articulaciones y también en problemáticas que van más allá de lo productivo: alimentarias, de violencia, de consumos:
— Me pareció que consolidar este bloque industrial podía sostener, armar una red ante la retirada del Estado.
Con esa búsqueda se acercó a la mesa del Palancas y su trabajo teórico se empezó a transformar en un organismo.
El Modelo propone la creación de un bloque industrial productivo basado en cooperativas de reciclaje que transformen residuos en insumos para la construcción y otros productos en base a un diseño productivo estratégico que optimice procesos y sinergias entre ellas para maximizar recursos y competitividad. Apunta a la generación de empleo formal e inserción laboral de poblaciones vulnerables, a la eliminación gradual de basurales a cielo abierto -mejorando la recolección y tratamiento- y a impulsar la investigación y desarrollo tecnológico local.
El problema que detectaron desde la mesa del Palancas es que hay muchas asociaciones que reciben plásticos, pero que venden sin valor agregado, con una ganancia mínima.
El eje está en un proyecto de desarrollo que requerirá de iniciativas gubernamentales para promover la economía circular y generar oportunidades de empleo, pero que se monta sobre la revalorización del sector cartonero, la mejora de sus ingresos y la competitividad de las y los recuperadores mediante el crecimiento del sector. Acrecentar la autonomía de las cooperativas y recuperadores con capacitación en nuevas tecnologías impacta tanto en la formalización como en la sostenibilidad del empleo, en la mejora de los ingresos, sumando valor agregado y dando a las cooperativas control sobre su actividad productiva e independencia económica. De camino al hormiguero surge un trazado que conecta actores en distintos puntos del país -universidades, investigadores, cooperativas, logística e industrias- en una cadena verde de valor que alimenta un proyecto de desarrollo inclusivo.
Una ecología productiva
Les tomó tres días a los científicos brasileños verter las diez toneladas de cemento que fueron necesarias para revelar la estructura subterránea de un hormiguero abandonado. El mapa multidimensional resultante develó una red de túneles, cámaras, autopistas, y jardines de cincuenta metros cuadrados y ocho de profundidad: el equivalente hormiga a la construcción de la Muralla China.
El proyecto de un Mapa Productivo Territorial del Partido de San Martín:
— Se sitúa en el ADN que tiene nuestra universidad —dice su coordinador, el arquitecto Fabián de la Fuente, que es además profesor titular y Director del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM— Tiene que ver con establecerse en un lugar y generar conocimiento local, situado, que desborde a la propia universidad y tenga impacto sobre el territorio.
La idea de un mapa busca reconocer, cuantificar, analizar y caracterizar variables relacionadas con la matriz productiva, sus cadenas de valor asociadas, demandas locales y las interacciones entre elementos urbanos, sociales, productivos, logísticos y del territorio de la producción vinculado a la industria, el comercio, los servicios y el conocimiento.
Fabían habla de una “fenomenología de las ciudades”, porque el mapa no sólo es multidimensional sino también un dasein que se pregunta sobre el entramado empresarial, la sostenibilidad, las infraestructuras, la tecnología, el rol de la universidad y las formas de gobernanza en el territorio. El AMBA necesita de una cartografía corpórea porque es un mosaico de fragmentaciones en un espacio compartido. El objetivo es crear un mapa que funcione como herramienta para mejorar la gobernanza metropolitana, al profundizar la integración de los actores locales y regionales y fortalecer la vinculación del entramado productivo con la universidad a fin de diseñar soluciones para el desarrollo productivo local.
En un inicio se buscó poner en contexto territorial el stock industrial, descifrarlo -entender cómo son las cadenas de valor, qué tipo de industrias existen, su dimensión, ubicación, capacidades, avances tecnológicos- y georeferenciar ese inventario multivariable para construir una red nodal de capacidades, de oportunidades en la creación de valor:
La universidad, como actor en el ecosistema territorial, puede generar un mapa productivo desde un lugar de confianza para articular con municipios, cámaras y empresas recuperadas. Será un insumo valioso para los tomadores de decisiones y para la propia industria.
— Tener a mano una herramienta actualizada donde uno pueda construir escenarios, analizar la matriz productiva, las dinámicas ambientales, la articulación local en diferentes escalas —dice Fabián.
La universidad, como parte integrante y actor en el ecosistema territorial, puede generar la cartografía desde un lugar amigable, de confianza, no fiscalizador, para articular con municipios, cámaras y empresas recuperadas, que hoy no cuentan, por ejemplo, con un registro oficial a nivel municipal. Será un insumo valioso no sólo para los tomadores de decisiones, sino también para la propia industria, generado por una universidad pública que tiene saberes vinculados a la planificación urbana y territorial, a las ciencias del ambiente, a la economía, las tecnologías, la biotecnología, al transporte, a la eficiencia energética, al manejo de los residuos.
— Nos propusimos trabajar con dimensiones multiescala, multicapa y multiobjetivo — dice Daniel Álvarez, que participó de la elaboración del proyecto y es director del Instituto de Transporte de la UNSAM.
Dieron forma a un Aleph para San Martín, como territorio de la industria, diseñado por arquitectos, especialistas en ambiente y en transporte, empresarios, cooperativas, cámaras y cartógrafos. Un punto desde donde ver la producción, pero también los efectos de los cambios tecnológicos, la localización y deslocalización, las causas de la concentración o dispersión de las redes de producción y los posibles beneficios de la especialización o el agrupamiento, prestando especial atención a la sostenibilidad, los recursos, la gestión de residuos, los tipos de energía y los impactos ambientales.
El mapa tiene una capa territorial -que tiene que ver con una estructura urbana altamente densificada, su forma, los usos del suelo, las fuerzas locales que intervienen y sus dinámicas sociales-, una capa de infraestructura -grandes avenidas, rutas, el eje ferroviario, las cadenas de suministro y todo lo que vertebra la movilidad de las personas- una de industria y una de gobernanza (sector público, cámaras, organizaciones sociales).
Se forma un mapa dinámico, que no es una representación geométrica o cartográfica sino que expresa articulaciones entre lo local, lo nacional, y también lo global, porque los encadenamientos productivos y las cadenas de suministro desbordan el territorio. El mapa también tiene dimensiones: ambiental -que considera la eficiencia energética, la red de recuperadores, las cooperativas, o la gestión de residuos-, social y tecnológica -innovación, el rol de la universidad como motor del conocimiento y la formación y transferencia tecnológica al interior del entramado productivo-.
Más que un mapa -y para evitar que, como en el cuento de Borges El rigor de la ciencia, la cartografía logre tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupe toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una provincia- se parece a un instrumento de cuerdas, donde hay un universo de realidades y situaciones que tienen que ser entendidas y conceptualizadas, las capturas del entramado productivo actualizadas y las conexiones recableadas a la luz de los cambios sociales e históricos.
*
Una colonia de hormigas es un superorganismo, un cuerpo vivo hecho de múltiples partes que cooperan entre sí. Lo que parece una sola mente es, en realidad, la voluntad colectiva que dibuja un mapa imaginario, marca el lugar donde se desea ir y abre caminos donde no había, moviendo los obstáculos.