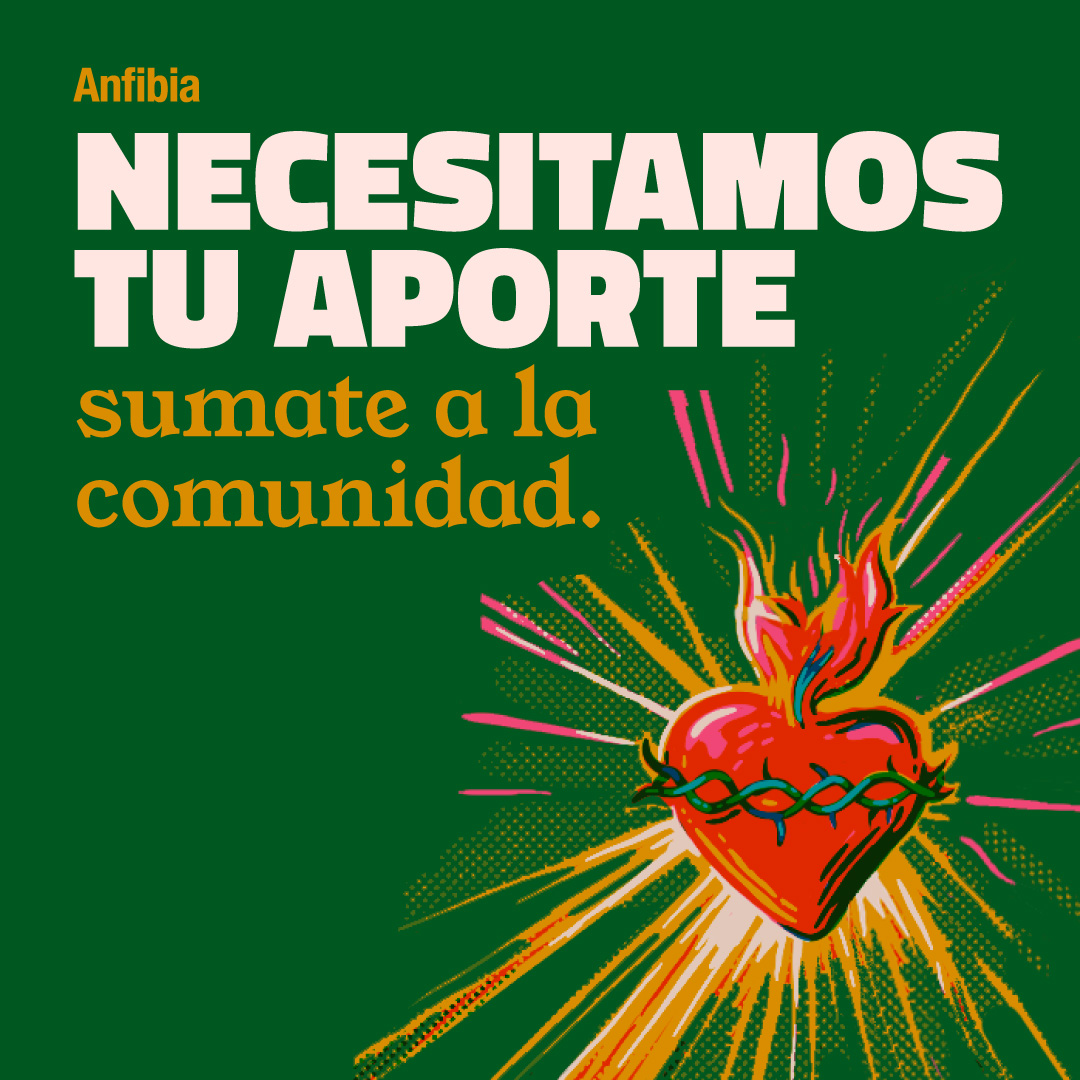4.
El papa Francisco no se llama en realidad Francisco. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Francisco es el nombre que se puso justo después de su nombramiento como papa, siguiendo una tradición onomástica que se generalizó en la Iglesia durante el siglo XI, tras el pontificado de Sergio IV: desde entonces, ningún papa se llama como se llama; se llama como elige llamarse.
Bergoglio es el primer papa que ha elegido llamarse Francisco. Francisco es, por supuesto, Francisco de Asís, el joven de buena familia que renunció a un porvenir espléndido de amoríos, poesía y milicia para consagrarse a Dios, el asceta que convivía con los pobres y los enfermos y llamaba hermanos y hermanas a los animales, al fuego y a las plantas, el precursor del ecologismo, «il poverello», como lo llamaron sus contemporáneos, la encarnación del «ideal de una Iglesia misionera y pobre, la Iglesia que predicaron Jesús y sus discípulos», por decirlo como el propio Bergoglio, «el mínimo y dulce Francisco de Asís», como lo llamó Rubén Darío, el hombre «colosal y asombroso», como lo llamó G. K. Chesterton, el hombre «que ya escribió el poema», como lo llamó Jorge Luis Borges, el loco de Dios, como eligió llamarse a sí mismo. Ponerse un nombre no es solo ponerse un nombre: es mandar un mensaje. Bergoglio eligió el nombre de Francisco, el loco de Dios. El papa Bergoglio es el loco de Dios.
Ponerse un nombre no es solo ponerse un nombre: es mandar un mensaje. Bergoglio eligió el nombre de Francisco de Asís, el loco de Dios. El papa Bergoglio es el loco de Dios.
¿Quién es el loco de Dios? ¿Quién es el papa Francisco?
Conocemos los hitos esenciales de su biografía. He aquí unos pocos.
Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia católica de clase media-baja procedente del Piamonte, Italia. Era el mayor de cinco hermanos; los otros cuatro se llamaban Óscar, Marta, Alberto y María Elena: esta última vive todavía. El idioma de su casa era el español, pero sus abuelos le legaron el italiano, que siempre ha hablado con acento porteño. Fue un niño común y corriente, religioso y aplicado; también fue un adolescente ordinario, amigo de salir con sus amigos. Era un buen bailarín de tango. Tuvo varias novias. El 21 de septiembre de 1953, mientras bajaba por la avenida Rivadavia para reunirse con una de ellas y varios amigos, entró en la basílica de San José, se arrodilló ante un confesionario y se confesó. Bergoglio no recuerda de qué lo hizo, o prefiere no recordarlo; sí recuerda, en cambio, que su confesor fue un sacerdote de la ciudad de Corrientes llamado Carlos Duarte Ibarra, que vivía en el Hogar Sacerdotal, que de vez en cuando decía misa en la basílica y que murió al año siguiente, de una leucemia. Cuando terminó de confesarse, Bergoglio renunció a la cita y volvió a su casa.
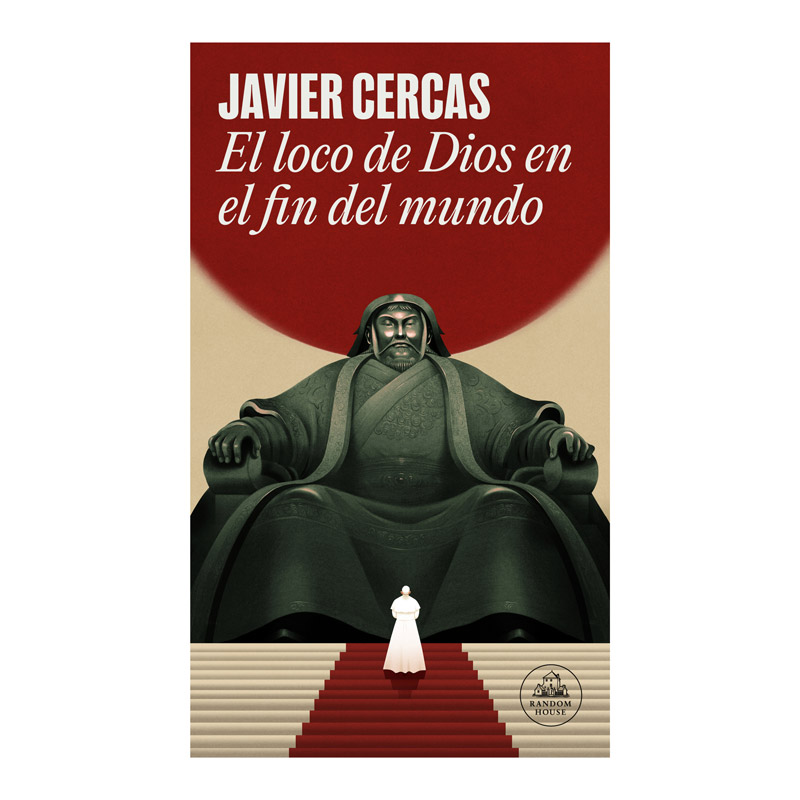
Aquel día tomó la decisión de ser cura, aunque durante un año no se la comunicó ni a su familia ni a sus amigos. Por esa época cursaba estudios de química, trabajaba en un laboratorio llamado Hickethier-Bachmann y de noche se ganaba un sobresueldo como portero en bares de tango. En 1955 se diplomó en química. En 1956 ingresó en el seminario de Villa Devoto, donde se formaban los curas de la diócesis de Buenos Aires y donde lo apodaban el Gringo, por sus rasgos de yanqui y su estatura anglosajona. En 1957 hubo que extirparle un pedazo del pulmón derecho para salvarlo de una pleuresía que lo puso al borde de la muerte, una intervención quirúrgica que le dejó como secuela una voz un poco afónica y una ocasional falta de resuello (y que más tarde le impediría realizar su vocación de misionero). En 1958 solicitó el ingreso en la Compañía de Jesús. El 13 de noviembre de 1969, días antes de cumplir treinta y tres años, fue ordenado sacerdote.
Cuatro años más tarde lo nombraron provincial de los jesuitas argentinos y uruguayos, cargo que ejerció hasta 1979. Para entonces hacía ya tiempo que el ejército había abolido la democracia argentina e impuesto un régimen militar. De esa época datan acusaciones con fundamento contra la Iglesia católica de connivencia con la dictadura; desde esa época persigue a Bergoglio la denuncia sin fundamento de haber facilitado o propiciado o tolerado el secuestro y tortura de dos jesuitas, Orlando Yorio y Franz Jalics, a quienes los militares relacionaban con la guerrilla montonera; es un hecho, sin embargo, que no supo proteger a sus dos compañeros, o que los desprotegió, y que siempre se ha sentido responsable de ese yerro. (También es un hecho que en aquellos años Bergoglio dio refugio y ayudó a escapar de su país a algunas personas perseguidas por la dictadura). Entre 1980 y 1986 desempeñó el cargo de rector del Colegio Máximo de San Miguel, el centro de formación de jesuitas más prestigioso de Latinoamérica, desde donde seguía desplegando su influencia en el gobierno de la provincia.
En 1990, tras un período de desencuentros con sus superiores, que lo acusaban de socavar su autoridad, conspirar contra ellos y dividir a la congregación, fue alejado de Buenos Aires y condenado al ostracismo en una residencia para jesuitas en Córdoba, donde pasó dos años de expiación.
En 1990, tras un período de desencuentros con sus superiores, que lo acusaban de socavar su autoridad, conspirar contra ellos y dividir a la congregación, fue alejado de Buenos Aires y condenado al ostracismo en una residencia para jesuitas en Córdoba, donde pasó dos años de expiación. De esa oscuridad lo rescató monseñor Quarracino, arzobispo de Buenos Aires, que en 1992 lo nombró obispo auxiliar de su diócesis y relanzó su carrera eclesiástica: en 1997 era arzobispo; en 2001, cardenal. En marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI al papado, víctima de su fragilidad física y su impotencia para reformar un Vaticano acorralado por la corrupción y los escándalos, Bergoglio fue elegido papa (momento en el cual se reconcilió con sus correligionarios jesuitas, de los que llevaba más de veinte años distanciado). Un papa que parece satisfacer todas las exigencias del argentino prototípico: adora el tango y es adicto al mate, al fútbol y al San Lorenzo de Almagro, el club más humilde de Buenos Aires; todas o casi todas: el 14 de marzo de 2013, al día siguiente de que Bergoglio apareciera en el balcón de la basílica de San Pedro anunciando que sus hermanos cardenales habían incurrido en la extravagancia de designar a un papa llegado del fin del mundo, un diario gratuito colombiano tituló a toda página: «Argentino, pero modesto».
Un titular imbatible. ¿Es también veraz? ¿Es Bergoglio un argentino modesto? ¿Cabe el papa en ese oxímoron genial?
Igual que cualquier persona mínimamente compleja, Bergoglio es un hombre poliédrico, huidizo, múltiple. «Hay tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás», escribió Montaigne. La identidad individual es un concepto problemático (no digamos la colectiva, que es una fantasía); no somos uno: somos multitud. Bergoglio no constituye una excepción a esta norma: carece de sentido afirmar que el Bergoglio infantil que pegaba patadas a un balón en la calle Membrillar, donde nació, es exactamente el mismo que el cardenal que, a principios de siglo, tomaba cada semana el autobús para acercarse a las villas miseria que circundan Buenos Aires; o que el adolescente que devoraba publicaciones comunistas y leía con fruición a Leónidas Barletta, olvidado y olvidable escritor argentino de izquierdas, es idéntico al anciano de setenta y seis años que el 18 de enero de 2015 celebró en Manila una misa a la que, según el cómputo de las autoridades filipinas, asistieron seis millones y medio de fieles. El retrato que trazan de él los jesuitas argentinos de los años setenta y ochenta no es halagador: según ellos, Bergoglio era un hombre dotado de una gran vocación de poder, una notable inteligencia política y un proyecto para la Compañía de Jesús, pero también un tipo personalista, duro, soberbio, autoritario, divisivo, sinuoso, manipulador e intimidante (más de un novicio de la época asegura que inspiraba miedo). Veinte años después, sin embargo, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, los testimonios coinciden en presentarlo de una forma casi opuesta: para entonces era un cincuentón introvertido, melancólico y un poco atormentado, pero sobre todo un religioso que se desvivía por atender a los pobres. El papado le deparó una nueva metamorfosis: quienes lo conocieron antes y después de 2013 aseguran que, lejos de abrumarle, aquella responsabilidad máxima lo volvió un anciano cálido, exultante y en paz consigo mismo, igual que si la silla de san Pedro hubiese supuesto para él un revulsivo benéfico.
Igual que cualquier persona mínimamente compleja, Bergoglio es un hombre poliédrico, huidizo, múltiple. La identidad individual es un concepto problemático; no somos uno: somos multitud. Bergoglio no constituye una excepción a esta norma
Todos estos personajes son el mismo Bergoglio, pero todos son distintos. ¿Hay cosas en común a todos ellos? Muy pocas, probablemente. Un temperamento robusto y pragmático, apenas inclinado a la especulación abstracta y reacio a las ideologías. Una prudencia que le invita a esquivar la confrontación, aunque, si la considera necesaria, ni se calla ni la rehúye, lo que le ha granjeado numerosas enemistades, sobre todo en la propia Iglesia, sobre todo en su propia congregación. Sus enemigos lo consideran astuto, rasgo de carácter que sus amigos alaban; también lo consideran (o lo consideraban) arrogante, intransigente y despótico, rasgos que sus amigos niegan o identifican con su carisma y su capacidad de liderazgo: dos cualidades que ni sus detractores más fieros le escatiman. Repulsión por el boato, por los privilegios y por lo que denomina «la mundanidad espiritual […], infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad». Una discreción que puede derivar en hermetismo: entre los jesuitas se le conocía como «la Gioconda», por la expresión impenetrable de su rostro. Una tendencia individualista que en determinados momentos chocó contra la disciplina eclesiástica. Una pericia demostrada en el tú a tú, en la relación personal. Dotes organizativas. Capacidad de concentración y de trabajo. Pasión por la lectura y gusto por la escritura (aunque nunca se ha considerado un teólogo ni un erudito). Afición a la ópera, que solía escuchar de niño los sábados por la tarde, con su madre y sus hermanos. Sobriedad, disciplina: desde tiempo inmemorial, Bergoglio se levanta poco después de las cuatro de la mañana para rezar; se acuesta sobre las diez de la noche; duerme a diario una siesta de cuarenta y cinco minutos. Religiosidad de hierro. De hecho, este último parece el rasgo más permanente de ese hombre tornasolado y escurridizo. ¿Lo es? ¿Es la fe en Dios y la creencia en la resurrección de la carne y la vida eterna la única cosa que iguala a todos los Bergoglios de Bergoglio?
(...)
8.
Es verdad: soy un ateo redomado, un impío pertinaz, no creo en Dios ni en la resurrección de la carne ni en la vida eterna, pero ¿significa eso que no soy católico? ¿Puede no ser católico un tipo nacido en un país rocosamente católico, engendrado en una familia rocosamente católica y educado en un colegio rocosamente católico?
Sus enemigos lo consideran astuto, rasgo de carácter que sus amigos alaban; también lo consideran arrogante, intransigente y despótico, rasgos que sus amigos niegan o identifican con su carisma y su capacidad de liderazgo: dos cualidades que ni sus detractores más fieros le escatiman.
«No podemos no llamarnos cristianos», escribió Benedetto Croce. Italiano y ateo, Croce juzgaba que el cristianismo había obrado la mayor revolución de la Historia: una metamorfosis radical que tuvo lugar «en el centro del alma, en la conciencia moral» de los seres humanos y dotó al mundo de «una virtud nueva, de una nueva cualidad espiritual que hasta entonces le había faltado a la humanidad». Definir esa revolución requiere un rodeo.
Día: 13 de marzo de 2013. Hora: siete y cinco de la tarde. Lugar: Capilla Sixtina. Noventa y cinco cardenales de los ciento quince reunidos en cónclave acaban de emitir su voto en favor de Jorge Mario Bergoglio, y el cardenal Giovanni Batista Re se acerca a él para preguntarle si acepta su nombramiento como papa; Bergoglio responde que sí, y las primeras palabras que pronuncia a continuación, en su latín impecable, son las siguientes: «Aunque soy un gran pecador».
¿Un gran pecador, el papa?
Soy un ateo redomado, un impío pertinaz, no creo en Dios ni en la resurrección de la carne ni en la vida eterna, pero ¿significa eso que no soy católico?
Siempre me llamó la atención que Jesucristo escogiera como fundador de su Iglesia al más débil de sus discípulos, al menos virtuoso, a aquel que renegó de él tres veces consecutivas y en el momento supremo lo traicionó. Al papa Francisco también le habrá llamado la atención este hecho; hasta donde alcanzo, sin embargo, solo lo ha comentado una vez en público. Fue en una homilía pronunciada el 2 de junio de 2017, en la Casa Santa Marta, una residencia para religiosos de paso por el Vaticano donde se aloja desde que fue elegido papa y donde dijo misa a diario para un público reducido de fieles, a las siete en punto de la mañana, hasta principios del año 2020, cuando la pandemia del coronavirus trastocó el mundo. El comentario del papa se me antoja insatisfactorio, al menos tal y como lo recoge el volumen décimo de las Homilías de la mañana, una serie de tomos donde se reúnen aquellos discursos. «Jesús escogió al más pecador de los apóstoles», recordó en aquella ocasión Francisco, glosando el diálogo entre Jesús y Pedro según el relato evangélico de san Juan propuesto para la liturgia del día. «Los otros escaparon, pero Pedro renegó de Él: “No lo conozco”, dijo de Cristo. Jesús escoge al más pecador de sus discípulos. El más pecador fue escogido para dirigir al Pueblo de Dios. Eso te hace pensar». ¿Qué es lo que te hace pensar? Respuesta del papa: «No se trata de dirigir con la cabeza alzada como hacen los dominadores; no, sino de dirigir con humildad, con amor, como hizo Jesús». Y también: «No apacientes con la cabeza hacia arriba, como el gran dominador; no: apacentar con humildad, con amor, como hizo Jesús. Ésta es la misión que Jesús encomienda a Pedro. Sí, con los pecados, con las equivocaciones». Estas palabras son valiosas como llamada a la sencillez de los prelados que le escuchaban aquel día y como insistencia en el retorno al franciscanismo que Francisco predicó desde el primer instante de su papado; pero no resuelven el problema: ¿por qué eligió Jesús al discípulo menos íntegro, al más desleal, al más pusilánime? ¿Por qué no escogió por ejemplo a Juan, su discípulo preferido, que no renegó de él, que permaneció al pie de la cruz hasta el fin, junto a su madre, María de Cleofás y María Magdalena?
Mi respuesta: porque la Iglesia no está hecha para los fuertes, sino para los débiles; porque Dios es el nombre que damos a nuestra debilidad, y solo un hombre débil, un pecador inveterado como Pedro, podía convertirse en su representante legítimo en la Tierra. Si esta respuesta es válida, el 13 de marzo de 2013, a las siete y cinco de la tarde, en la Capilla Sixtina, tal vez Bergoglio se dejó traicionar por la solemnidad del momento y confundió un adverbio adversativo con una conjunción consecutiva: no hubiera debido decir que aceptaba el cargo de papa «aunque soy un gran pecador»; hubiera debido aceptarlo «porque soy un gran pecador». O mejor aún: «precisamente porque soy un gran pecador».

Yo creí comprender que la Iglesia está hecha para los débiles cuando todavía era un adolescente. Entonces, justo después de perder la fe leyendo a Miguel de Unamuno, rematé la faena leyendo a Friedrich Nietzsche y Bertrand Russell, dos de los críticos más lúcidos del cristianismo. No es refutable con facilidad el principal argumento de Nietzsche contra la doctrina cristiana: si, como ésta postula, la vida verdadera es la vida eterna y nuestra vida terrenal es solo un tránsito, un pasaje obligado para acceder a la otra —además del valle de lágrimas de los Salmos y el Salve Regina—, el cristianismo entraña un descrédito de la vida terrenal: una vida que, comparada con la ultraterrenal, no es que no sea valiosa o no merezca la pena vivirse, sino que simplemente pertenece a una categoría inferior, accesoria o subalterna. Por eso escribe Nietzsche, en Ecce Homo, que el cristianismo representa «la negación de la voluntad de vida hecha religión», o, en El ocaso de los ídolos, que hay en Dios «una declaración de guerra a la vida, a la Naturaleza, a la voluntad de vida» y que la concepción cristiana de Dios «es una de las más corruptas alcanzadas sobre la Tierra»; por eso añade en El Anticristo que, como el cristianismo «se ha erigido en defensor de todos los débiles, bajos y malogrados», esa religión transforma en ideal el «repudio de los instintos de conservación de la vida pletórica» y considera «al hombre pletórico como hombre típicamente reprobable, como “réprobo”». Una vez que abandoné la fe cristiana, yo soñaba con transformarme en uno de esos hombres fuertes de Nietzsche, réprobos y reprobables, uno de esos insumisos que no se resignan a su propia debilidad ni aceptan servidumbre ni mentira alguna —empezando por la mentira de la religión—, uno de esos superhombres veraces y aspirantes a la autonomía individual que copian el gesto soberbio del ángel caído y su grito rebelde de guerra («¡Non serviam!»), uno de esos espíritus libres poseídos, como se lee en La voluntad de poder, «por la voluntad incondicional de decir no allí donde el no es peligroso».
El cardenal Giovanni Batista Re se acerca a él para preguntarle si acepta su nombramiento como papa; Bergoglio responde que sí, y las primeras palabras que pronuncia a continuación, en su latín impecable, son las siguientes: «Aunque soy un gran pecador». ¿Un gran pecador, el papa?
No conseguí nada de eso, por supuesto: lo intenté, pero no lo conseguí. Lo que sí imaginé en cambio es que, si en vez de tener discípulos tan débiles como Pedro, Jesús hubiera tenido discípulos fuertes —si simplemente todos sus discípulos hubieran sido tan leales como Juan o tan veraces como los espíritus libres de Nietzsche—, si todos hubieran permanecido a su lado y lo hubieran protegido de sus enemigos, tal vez no habría muerto en la cruz y el cristianismo no habría existido y seguiríamos venerando a los fuertes dioses de Roma, a quienes Cristo mató en diferido con su muerte en la cruz. ¿Cómo sería nuestro mundo ahora, sin Cristo, o más bien sin Cristo en la cruz y sin cristianismo? ¿Sería un mundo mejor que el nuestro?
Nietzsche respondería que sí, por supuesto, y también Bertrand Russell. Hacia 1930, el filósofo inglés tal vez pecó de optimismo cuando escribió que los seres humanos poseemos conocimientos suficientes para asegurar la dicha universal y que «el principal obstáculo para su utilización a tal fin es la enseñanza de la religión». Pero incluso un detractor tan acerbo del cristianismo como Russell le reconocía sin querer una virtud (aunque la interpretaba como un vicio): el hecho de que la doctrina de Cristo proclama la dignidad fundamental de los seres humanos. «Si el cristianismo es verdadero, la humanidad no está compuesta por lamentables gusanos, como parece», escribe el pensador. «El hombre interesa al Creador del universo, que se molesta en complacerse cuando el hombre se porta bien y en disgustarse cuando se porta mal. Eso es un gran halago». La ironía (o el sarcasmo) delata un malentendido: Russell confundía la vanidad con el amor propio; este error —y su justa inquina contra el cristianismo de su época— le impidió identificar la aportación esencial del cristianismo a Occidente: en un momento en que la esclavitud dominaba el mundo, la insurrección conceptual de Cristo consistió en postular que todos los seres humanos merecían respeto y afecto, y que, por mucho que a algunos se les tratase como a gusanos, ninguno de ellos lo era.
La Iglesia no está hecha para los fuertes, sino para los débiles; porque Dios es el nombre que damos a nuestra debilidad, y solo un hombre débil, un pecador inveterado como Pedro, podía convertirse en su representante legítimo en la Tierra
Ésa es la gran mutación de la que hablaba Croce. Ése es el cambio irreversible del que todos somos herederos y que permite sostener con razón que, aunque no creamos en el Dios del cristianismo, «no podemos no llamarnos cristianos»: ni los humanistas, ni los ilustrados, ni los liberales, ni por supuesto los marxistas (ni siquiera Nietzsche y Russell). El propio Nietzsche admitiría este hecho y por eso él, que tan implacable fue con el cristianismo, no lo fue tanto con Cristo, o no siempre: incluso en El Anticristo enalteció su figura. «Este portador de la buena nueva», escribe, «murió como había vivido y predicado: no “para redimir a los pobres”, sino para enseñar cómo hay que vivir. La práctica es el legado que dejó a la humanidad: su conducta ante los jueces, ante los soldados, ante los acusadores y ante toda clase de difamación y escarnio. Su conducta es la cruz. No se resiste, no defiende su derecho. Y ruega, sufre y ama a la par de los que le hacen mal, en los que le hacen mal… No resistir, no odiar, no responsabilizar… No resistir tampoco al malo — amarlo…».
Para el Anticristo, la revolución del cristianismo consiste en el ejemplo de Cristo.
Podés leer las primeras páginas de El loco de Dios en el fin del mundo acá.