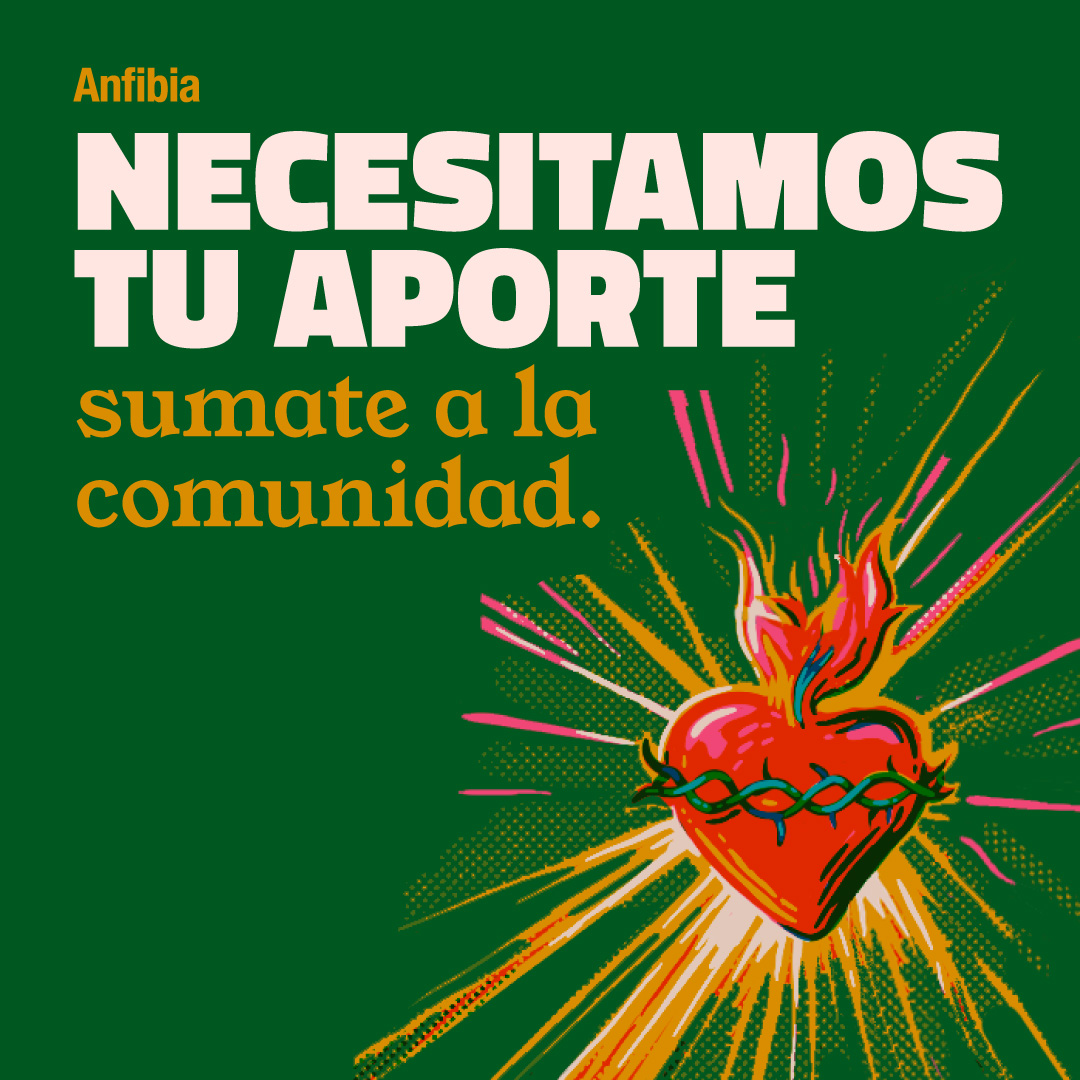Este texto es un fragmento de la introducción al libro Una historia de cómo nos endeudamos, escrito por Ariel Wilkis, decano de la Escuela IDAES, y editado por Siglo XXI.
¿Cuáles deudas importan?
Durante mucho tiempo, la deuda pública o soberana absorbió la atención intelectual, política y periodística en la Argentina, en detrimento de una historia que requería también ser narrada y cuyo relato se propone de aquí en más. Había razones objetivas para ello. Desde fines de los setenta, la Argentina ingresó en una espiral de endeudamiento externo crónico que condicionó los instrumentos de la política económica y la vida de amplios sectores de la sociedad. En muchos trabajos anteriores, algunos de ellos retomados en próximas secciones, he señalado que las altas y bajas finanzas no son realidades autónomas entre sí sino vinculadas entre sí, aunque esos nexos no sean ni directos ni mecánicos. Una historia de las deudas es también una entrada privilegiada para retratar otra cara de la más conocida historia de la deuda, un hilo para guiarse en el laberinto de sus ramificaciones en la sociedad y política argentinas.
Otro impedimento para narrar la historia de las deudas de los hogares argentinos ha sido la atención y el interés desviados al estudio de la inflación. La escasa proporción del crédito (medida en relación con el PBI) del cual desde hace décadas han podido beneficiarse las familias argentinas ha llevado a los economistas a dedicar poco de su tiempo a las deudas originadas con el sistema bancario formal. En no pocas ocasiones fui testigo directo de esa expresa indiferencia estadística. “En la Argentina, las deudas de las familias no son un problema”, me respondían colegas economistas, con los datos del BCRA en una mano y con los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en la otra. La dinámica inflacionaria que condicionó la historia de las deudas a ambos lados del mostrador, limitando el crédito formal y pulverizando los ingresos, ha sido (y todavía es) un emergente de una puja distributiva. Las tensiones recurrentes del tipo de cambio son un indicador clave del desencuentro entre las aspiraciones materiales de los sectores medios y populares y las posibilidades económicas para concretarlas, del desfase entre la programación económica anticíclica y la recurrente escasez de las divisas necesarias para el desarrollo social y económico sostenible que las políticas se fijan como objetivo, según lo ha analizado el economista Pablo Gerchunoff en El Dipló (2020). Ante esta restricción externa, sobre el tipo de cambio se proyectan los ganadores y perdedores. Esta historia describe el vaivén entre un tipo de cambio que fatalmente desemboca en retraso para no interrumpir el acceso de sectores populares y medios a bienes y servicios con precio en dólares, y un tipo de cambio alto que favorece la competitividad del sector externo argentino a costa de cercenar el bienestar de esos mismos sectores populares y medios. Estos movimientos pendulares del tipo de cambio alimentan la persistencia de la inflación. La serie histórica de los endeudamientos que nos propusimos reconstruir complementa y complejiza los desencuentros materiales, ya de por sí poderosos en resonancias simbólicas y políticas, resumidos en los índices de inflación.
Una geometría variable
Las deudas como símbolo del anudamiento entre sociedad, política y economía reclaman un itinerario metodológico sui generis. Nuestro tema es una realidad huidiza; desborda o está por debajo del radar estadístico oficial, en parte porque incluye innumerables formas de endeudamiento ajenas al sistema bancario formal. No hay registros públicos, no hay inventarios generales disponibles de deudas con familiares, con amigos, del fiado en pequeños comercios, del dinero obtenido de prestamistas, de atrasos en pagos de alquiler, expensas, servicios, impuestos, prepagas de salud, educación privada barrial o clubes deportivos. La pandemia de covid-19 puso en negro sobre blanco el abismo entre la estadística pública y las diversas realidades de las deudas. En aquellos largos meses, mientras los números públicos que monitorean al sistema bancario no registraban aumento de las deudas, estas estallaban por fuera de ese detector: se multiplicaban las generadas por los servicios e impuestos que se dejaron de pagar, los préstamos entre familiares que amortiguaron lo peor de la crisis, el retraso en las cuotas que solventaban servicios de educación o salud.
La geometría del endeudamiento es mucho más variable que la aritmética de la estadística económica. La separación entre deuda pública y privada no alcanza para dar cuenta de las experiencias sociales y políticas de los endeudamientos. Las deudas mezclan trazos de la vida privada –ámbito de la intimidad donde, por lo común, transcurre su gestión– con otros trazos, amplios, de intensa vida pública, cada vez que aquella gestión se complementa y prolonga con organización y protesta públicas. La historia aquí reconstruida toma nota de esta doble vida de las deudas, que el lenguaje corriente y experto separa de manera tajante, aunque en realidad son “dos caras de la misma moneda”, y este carácter bifronte las vuelve un instrumental de refinada precisión para la memoria (nuestra memoria) biográfica, personal y social. Su recuerdo retorna del pasado para interpelar el presente. A veces subterráneas (o soterradas, pese a su intensidad indeleble e imprescriptible), estas memorias son piezas clave: ni contexto ni accesorio, las deudas son modos de transitar y tramitar las crisis sociales; su derrotero ofrece una versión a escala de las transformaciones mayores de la estructura de la sociedad argentina en estas cuatro décadas desde el retorno de la democracia.