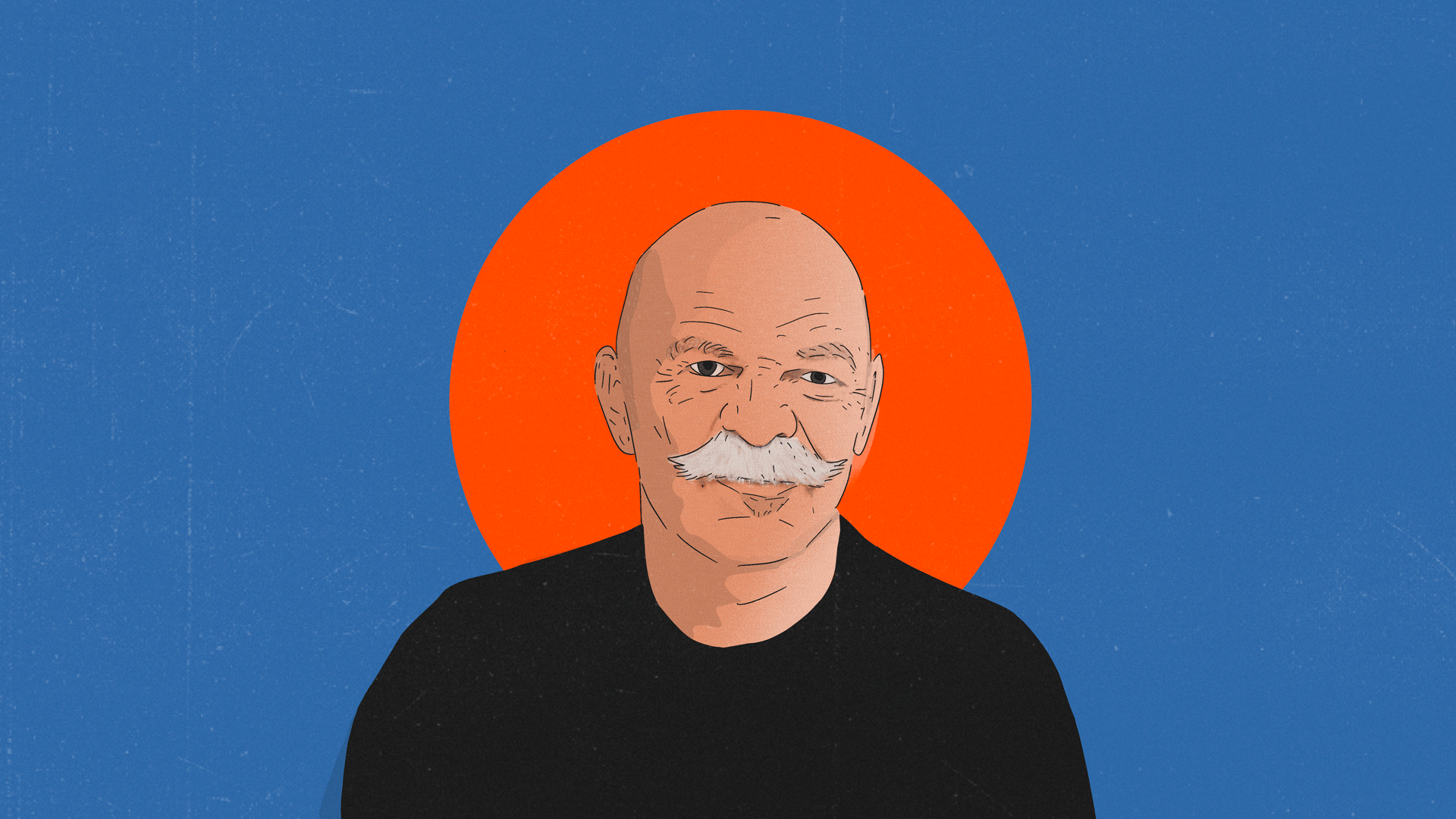Soy un cobarde.
Hui de mi fracaso, de nuestro fracaso. Llevo más de 12 años sin vivir en mi supuesto país, la Argentina, ni en mi innegable ciudad, Buenos Aires. Llevo más de 12 años de fuga sostenida y, sobre todo desde que me fugo sobre ruedas, he recibido unos pocos premios. Los agradecí con poemas, canciones y otras panderetas: con todo el humor posible para tratar de decir señores, esto no es exactamente para mí, riámonos y divirtámonos juntos. En este caso me parece que no puedo hacer lo mismo: aquellos premios apenas si se rozaban con mi vida; en cambio este doctorado se enreda con ella desde siempre.
Para empezar, por algo muy íntimo, muy tonto: mi abuelo tan querido, médico, siempre fue el doctor Caparrós; mi padre tan añorado, médico, siempre fue el doctor Caparrós. Yo no; yo era, si acaso, hasta ahora, el Pelado Caparrós o el tarado de Caparrós o algún epíteto semejante. Esta noche ya podré sentarme con mi padre y mi abuelo en una cena de doctores.
Pero hay, sobre todo, algo muy tonto: mi relación con la Universidad de Buenos Aires empezó hacia 1964, a mis 6 o 7 años, cuando acompañaba a mi padre a buscar un sobre con su sueldo en una oficina de la facultad de la avenida Independencia, donde él era el Gallego, profesor de Psicología General, y lo recibía y firmaba algo y cruzábamos la avenida por el medio porque justo enfrente había una camisería donde él cambiaba esos billetes por tres o cuatro camisas blancas o celestes –y a mí me impresionaba que esa facultad se ocupara de vestir a sus maestros.
Y hay, sobre todo, algo mucho más íntimo: mi relación personal con la Universidad de Buenos Aires empezó, si mal no lo recuerdo, el 5 de diciembre de 1968 a eso de las nueve de la mañana, cuando crucé aterrado las puertas monumentales del Colegio Nacional para probar suerte en su examen de ingreso.
La probé y aprobé. Entre marzo de 1969 y noviembre de 1973 el colegio fue mi lugar en el mundo. Más de una vez he dicho que, sin ese bachillerato universitario, mi vida hubiera sido muy distinta –y, en general, el pudor me lleva a aclarar que no sé si peor o mejor pero seguro muy distinta. Es mentira: sé –creo saber, porque uno nunca sabe– que sin el colegio todo me habría gustado mucho menos.
De allí recuerdo hoy a Raúl Aragón, Jorge Binaghi, Adriana Canal Feijóo, Ariel Maudet, Abilio Bassets, entre tantos otros, y el microcine, el polígono de tiro, sus máuseres, el órgano real, el metro patrón, la biblioteca, la pileta, aquellos túneles previos a la patria.
Fueron cinco años de aprender y aprender y aprender. En el colegio aprendí que intentar era mejor que no intentar, pensar mejor que no pensar, querer mejor que no querer, coger mejor que no coger, y que tener la ilusión de que podías cambiar el mundo era tanto mejor que no tenerla. Y aprendí que el poder del poder estaba ahí para que hubiera a qué oponerse, y que saber latín era un embole y un orgullo y que saber, en general, era un embole y un orgullo y que sí, que creaba ciertas diferencias y desigualdades y que sí, que muchas desigualdades eran abominables y unas pocas no dejaban de ser justas.
Acabar el colegio fue un golpe para todos: aprender que las cosas se terminan. Pasé dos años más en la Universidad de Buenos Aires, en esta facultad de Filosofía y Letras, que entonces no era esta y estaba, en esos días, hundida en una pelea donde enseñar –y aprender– era lo menos importante. Recuerdo la historia de las luchas por la liberación y las luchas por la liberación de la historia y la liberación de la historia por las luchas, todo eso en el 74, y recuerdo el idioma nacional, la geografía nacional, la historia nacional en el 75. Pero les voy a contar un ex secreto: yo encontré mi nombre en la UBA. Durante toda mi infancia y adolescencia yo me llamaba mopi o, en la escuela, Caparrós. Pero en 1974, cuando entré en aquella facultad con el curioso propósito de estudiar historia, no podía presentarme como mopi y mi primer nombre, Antonio, ya estaba ocupado. Antonio Caparrós, mi padre, había recuperado su cátedra y era bastante conocido en la facultad y yo no quería tener que pasarme la vida aclarando que no era él, así que decidí recurrir a mi segundo nombre: Martín.
Huí, fracasamos. En eso nunca nos separamos, la Argentina y yo. Por supuesto, no son fracasos comparables: yo he fracasado con la discreción con que puede hacerlo una persona; la Argentina fracasó con ese estrépito con que sólo un país puede hacerlo.
Después, ya yo mismo, llegó 1976 y tuve que irme de la facultad, de mi casa, de mi ciudad, de mi vida hasta entonces: en la Universidad de París me sorprendió que chicas y chicos con todo a favor no supieran ponerse a la contra, no se decidieran a pensar por sí mismos –y allí entendí que eso era lo más importante que había aprendido en el colegio.
Los ochentas fueron exilios, las primeras novelas –que, por supuesto, hablaban de estas cosas– y a mi vuelta empecé a dar algunas clases. A fines de esa década hacíamos, en la facultad de Ciencias Sociales, con Nicolás Casullo, Horacio González, Ferrer, Forster, Wiñazki, Ibarlucía, una materia que se llamaba, redobles de modestia, Principales corrientes del pensamiento contemporáneo y que yo, por si acaso, llamaba “Si es martes debe ser Hegel”: un recorrido veloz, impresionista por los grandes pensadores de Occidente. Lo hice dos o tres años; recuerdo que renuncié una tarde en que entendí que mi salario de ese mes ya no llegaba a los cuatro dólares y no quería, me dije, ser cómplice de aquella ficción menemista según la cual el Estado argentino pagaba la formación de sus jóvenes –y ni siquiera me compraba una camisa.
Desde entonces, mi relación con la Universidad de Buenos Aires supo ser levemente interpósita. He dado clases y charlas en otras universidades, he sido incluso profesor en algunas, en Europa y Estados Unidos. Pero mi hijo Juan por suerte estudió aquí –Colegio Nacional, Ciencias Políticas– y sé que algunos libros míos se leen en algunas facultades. Y, a pesar de las largas ausencias, sigue siendo mi casa, el lugar en el que pienso cuando pienso en haber aprendido, en aprender, cuando pienso en ese lugar del que, como decíamos, huí.
Huí, fracasamos. En eso nunca nos separamos, la Argentina y yo. Por supuesto, no son fracasos comparables: yo he fracasado con la discreción con que puede hacerlo una persona; la Argentina fracasó con ese estrépito con que sólo un país puede hacerlo.
Los datos son demasiado claros. A fines de 1968, cuando yo entraba aterrado por primera vez en el Colegio, uno de cada 30 argentinos estaba ‘bajo la línea de pobreza’, y ahora es uno de cada tres: diez veces más. Y aquella pobreza, solía suponerse, era un estado transitorio hacia una situación mejor, un empleo en una fábrica que permitiera hacerse una casita, mandar a los hijos a la escuela, ganar un poco más, ser mejor explotado, ‘progresar’.
El mito de la movilidad social seguía imperando, como en toda sociedad inmigrante. La Argentina era un país con una clase media amplia y más o menos educada, que nos desesperaba: un obstáculo para cualquier intento de cambio revolucionario. Una clase media que se forjaba en la escuela pública pensada como una herramienta para implantar ciertas bases comunes –donde aprendíamos todos los que no éramos ni demasiado ricos ni demasiado tontos ni demasiado chupacirios. La diferencia argentina podía sintetizarse en sus escuelas del Estado: si lo privado siempre fue una característica de las sociedades latinoamericanas, Argentina era el país de lo público; ya no. Hace 50 años sólo uno de cada diez chicos iba a la escuela privada; ahora, tres de cada diez –y sí, son los más ricos.
Hace 50 años los hospitales públicos atendían a la mayoría de la población; ahora sólo atienden a los que no tienen más remedio. Hace 50 años el producto bruto per cápita argentino era la mitad del de Estados Unidos; ahora es un cuarto. Hace 50 años un 10 por ciento de inflación anual era un peligro; ahora sería un logro extraordinario. Hace 50 años la Argentina tenía 40.000 kilómetros de vías férreas que armaban un país; ahora no tiene 4.000 y muy pocos funcionan. Hace 50 años la Argentina se autoabastecía en petróleo, gas y electricidad; ahora se endeuda para importarlos. Hace 50 años la Argentina fabricaba aviones y coches de diseño propio; ahora desequilibra su balanza de pagos para comprar autopartes y juntarlas –y de volar ni hablar. Hace 50 años se jugaban partidos de fútbol y las hinchadas se gritaban cosas; ahora nadie se atreve a reunir a dos hinchadas en la misma cancha. Hace 50 años los crímenes eran tan escasos que salían en los diarios; ahora son tantos que salen en los diarios. Hace 50 años los políticos argentinos eran personajes incapaces de alinear un cuarto de idea detrás de otro cuarto; ahora también. Hace 50 años creíamos que la Argentina era el país del futuro; ahora nos preguntamos por qué decíamos tales tonterías.
Así que la Argentina volvió a ser ese granero que había intentado dejar atrás unas décadas antes, cuando algunos pensaron que no alcanzaba con exportar carne y trigo y decidieron impulsar industrias; ahora, soja mediante, somos de nuevo un campo bajo y festejamos si podemos vender unos limones o, con mucha suerte, unas arenas. Esa reconversión –esta vuelta atrás– es la decisión más importante que se tomó en todos estos años, y no la discutimos nunca, nunca la decidimos. Total, teníamos democracia.
Sin ideas, sin debate, sin futuros, la Argentina, en nuestros años, se volvió un país reaccionario: uno donde cada gobierno hace tantos desastres que el siguiente asume para reaccionar contra ellos, deshacerlos. El problema empieza cuando se les acaba la reacción: cuando empiezan a aplicar sus propias recetas preparan, con sus desastres, la reacción siguiente. Un país reaccionario es un país sin proyecto, hecho a manotazos, deshecho a manotazos, un país calesita –el nuestro.
Y no son sólo los datos; lo brutal es que la vida de cada día se nos ha vuelto cada día más incómoda, más hecha de encontronazos que de encuentros, más disgustos que gustos, más impaciencia e impotencia que alegrías y satisfacciones. Conseguimos un raro grado de violencia cotidiana. No en los asaltos, no en las palizas; en las relaciones entre las personas, plagadas de maltrato, de insultos, de rencores. Dicho así parece un poco tonto, pero en el mundo hay lugares donde las personas en la calle se sonríen, se tratan como si no se detestaran. A nosotros vivir nos parece muy a menudo una batalla –porque lo convertimos en batalla.
Cada vez más conductas anormales nos parecen normales: nos parece normal que tantos coman poco, que tantos vivan mal, que tantos mueran antes, que la violencia –verbal o física– sea nuestra manera; nos parece normal que nos engañen. Y en medio de todo esto, en el puto pináculo de todo esto, hay un señor que –parece– entendió este clima social y decidió aprovecharlo. Definió que el odio y el rencor y el desprecio y el maltrato eran las herramientas que le ganarían el apoyo de millones y millones de personas que, como él, se sentían justa o injustamente relegadas. Por desgracia no se equivocó: sus seguidores le festejan que festeje sus supuestas sodomías de monos –o sodomonías–, y las alientan, piden más, se esfuerzan cuando él les dice que no odian suficiente. Nos hemos pasado medio siglo produciendo un país intensamente fracasado; su corolario, ahora, es una sociedad donde el rencor y la crueldad son los valores victoriosos.
Por eso hoy, junto con la alegría de este reencuentro, me duele volver a un país donde quince millones de personas eligieron a un gritón desquiciado, un ventajero, el seguidor de un perro muerto, un sujeto tan desagradable y tan primario, para que los mandara. O, peor, para que los “representara”: parece que millones y millones de argentinos se sienten sintetizados por este señor que vocifera, amenaza y maltrata, este señor que no puede imaginar o soportar que nadie más tenga razón, este señor que ha hecho de la patota y el desprecio sus actitudes principales, este señor que odia a los distintos y convoca a ultimarlos, este señor que teme tanto a la cultura que la ataca por todos los medios posibles. Yo nunca creí que mi país tuviera tanto odio, que desbordara esta violencia contra los más débiles, nunca creí que fuera así: siempre supuse que la Argentina era otra cosa, los argentinos otra cosa. No sé si alguna vez lo fuimos; ahora no. Ahora, por decisión de sus grandes mayorías, parece ser un país que se ensaña sobre todo con quienes no pueden defenderse: un país cobarde. Un país que se ensaña con sus débiles y, por eso, se hunde en su fracaso.
Yo también soy un cobarde y me hago cargo. Yo también me hago cargo del fracaso. Yo también fui uno de miles y miles que pensamos, hace más de medio siglo, que podríamos colaborar para que nuestra sociedad fuera mejor y ahora es tan claramente peor que corresponde que nos hagamos cargo: fracasamos.
Fracasamos. Es curioso: cuando hablamos del fracaso de nuestra generación se suele pensar en el fracaso de los que lo intentamos y no del fracaso infinitamente mayor de los que ni siquiera, los que la vieron pasar, los que cerraron las ventanas. Nosotros fracasamos un poco menos: al menos la peleamos. Sí, corresponde que aceptemos nuestro fracaso, que lo reconozcamos y lo conozcamos, que tratemos si acaso de entenderlo para que, junto con ese legado pesado ineludible, dejemos un par de ideas que los próximos puedan usar para no repetir nuestras estupideces.
Fracasamos, y hoy me dan un diploma que me conforta y me emociona. Es difícil medir un supuesto éxito personal en una sociedad tan arruinada: ¿qué son unos pocos libros, algún texto logrado aquí y allá en un país que, entre otros logros, lee tanto peor y tanto menos? Nada, un consuelo, una cena con mi padre y mi abuelo.
Cada vez más conductas anormales nos parecen normales: nos parece normal que tantos coman poco, que tantos vivan mal, que tantos mueran antes, que la violencia –verbal o física– sea nuestra manera; nos parece normal que nos engañen. Y en medio de todo esto, en el puto pináculo de todo esto, hay un señor que –parece– entendió este clima social y decidió aprovecharlo.
Pero, pese a todo, nos quedan cosas. Nos queda, entre otras, esta universidad. En medio del desastre la UBA no ha caído. Hace poco más de 50 años, cuando entré en ella, estaba intervenida por un gobierno militar y tenía unos 100,000 estudiantes; ahora, con muchos problemas, bajo fuego, se gobierna a sí misma y tiene unos 300,000. Y sigue siendo, mientras tanto, y pese a todos los esfuerzos del régimen del odio, la única universidad latinoamericana incluida entre las 100 mejores del mundo. Y sigue siendo, antes que nada, pese a todo, una institución pública y gratuita.
Y sigue siendo un espacio de producción y reproducción de todo tipo de saberes. Pero, sobre todo, sigue siendo un recordatorio de lo que tratamos de ser y, quizás, alguna vez seremos. Esta vez fracasamos, pero eso no justifica que dejemos de intentarlo. Y que nos apoyemos, para eso, en las escasas bases que quedan de cuando lo intentábamos más en serio. En esto, como en casi todo, conviene ser optimistas. Total, la historia en sus grandes rasgos nos sostiene y además, dentro de unas décadas, cuando nos reclamen, tendremos una gran excusa para no contestar. Pero, mientras tanto, la vida habrá sido mucho más interesante. Soy un cobarde, sí, pero trato de disimularlo.
Porque huir es una tontería, la cobardía es una necedad, la rendición es claramente boba. Y en el colegio aprendí que no había que ser nada de eso, hacer nada de eso. A veces, por supuesto, me olvido; otras veces, como hoy, los veo a ustedes aquí delante y lo recuerdo con una intensidad que me sorprende.
Vale la pena. Está claro que vale la pena.
Muchas gracias y hasta la próxima,