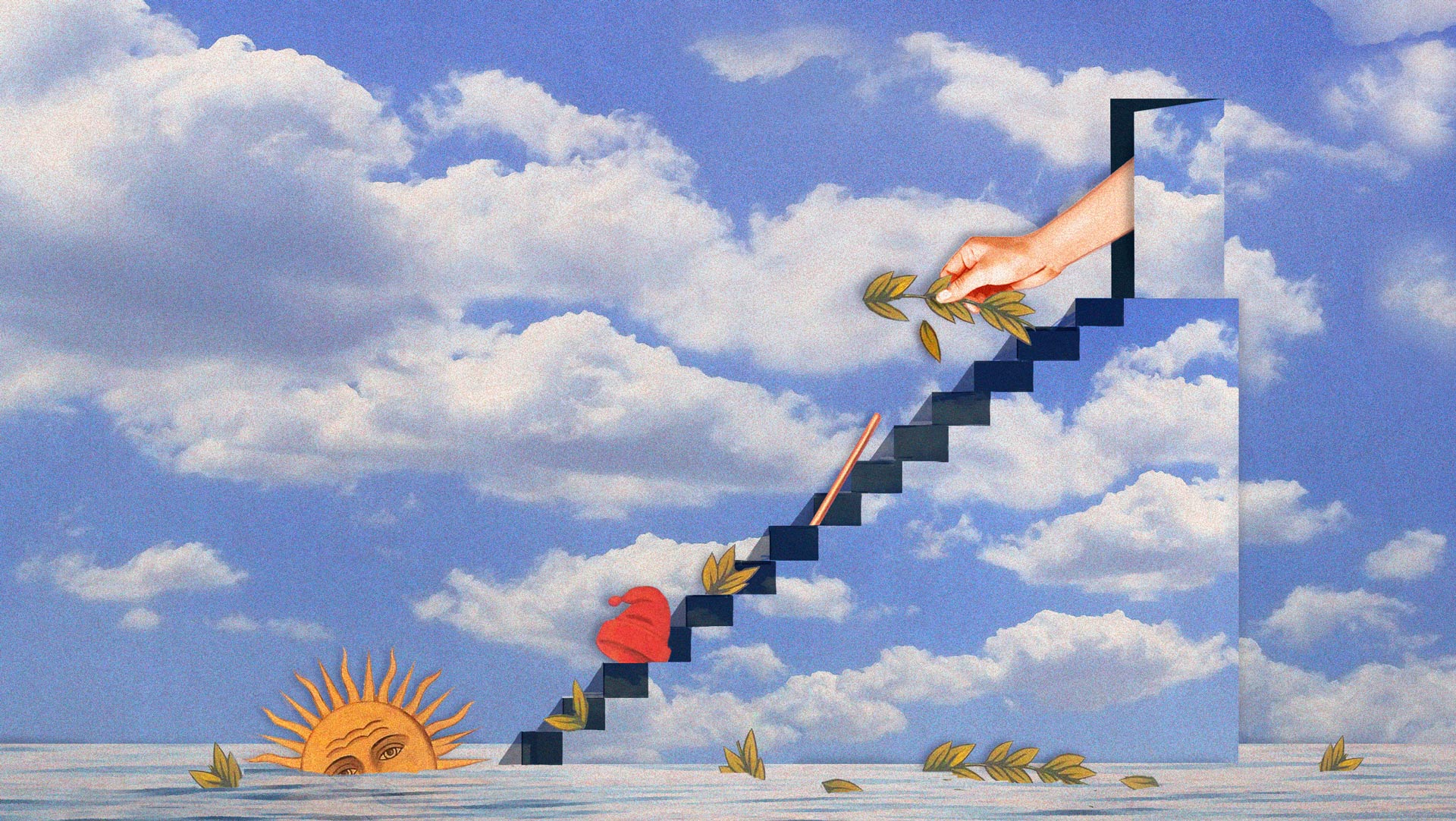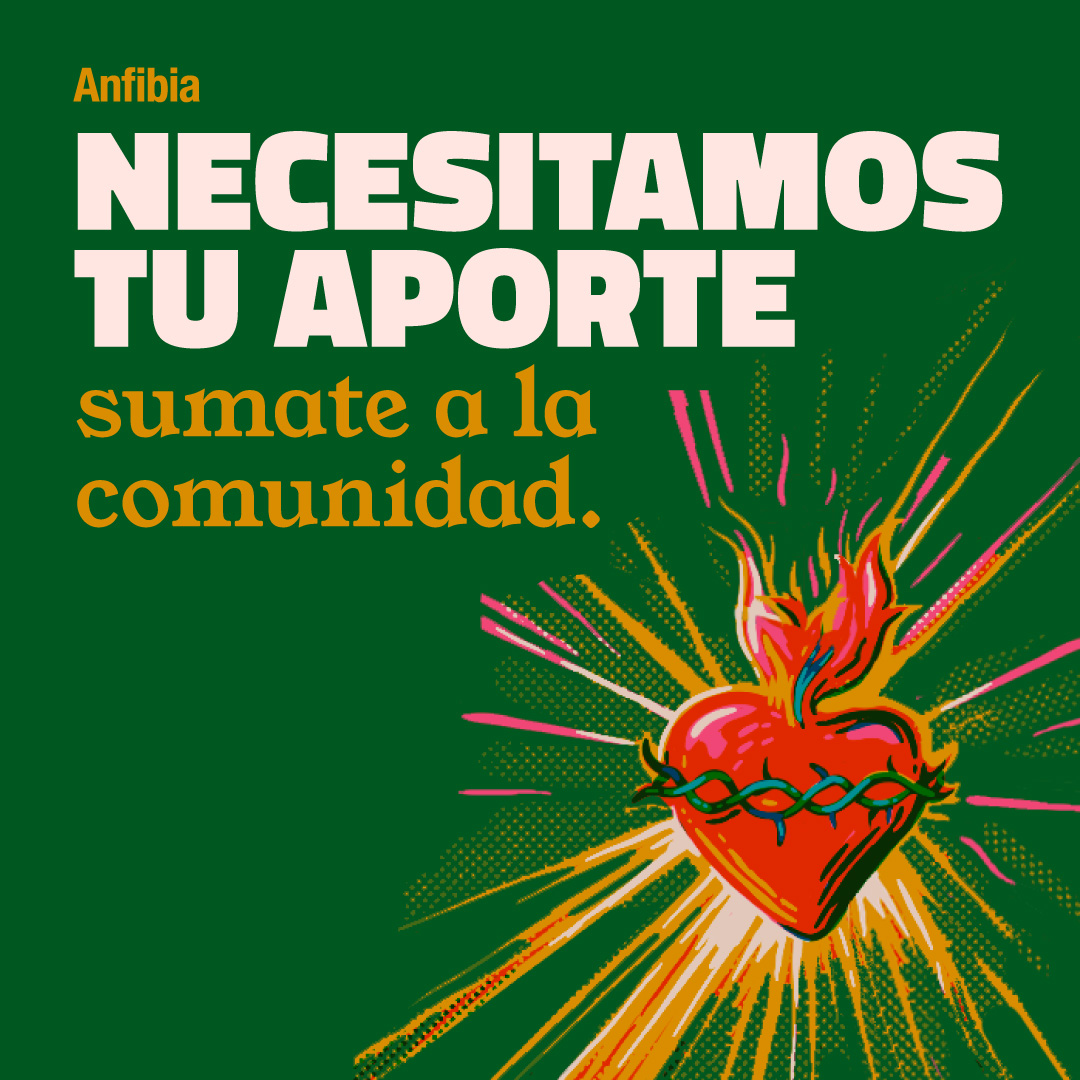La brisa de esperanza que trajo el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses es un gran triunfo colectivo. El respiro que produjo el resultado electoral nos permite ver desde otra perspectiva el fondo de olla en el que estamos: discutimos cuestiones políticas en el tercer subsuelo moral de la historia reciente de la sociedad argentina. En las semanas previas a la elección, el presidente Javier Milei vetó una ley que garantizaba protecciones vitales para las personas con discapacidad, consiguió un fallo judicial que avalaba el bullying y el escarnio público contra un niño con autismo y repitió las declaraciones más obscenas y delirantes sobre el genocidio en Gaza.
En el siglo pasado los fascismos recurrieron a las prácticas y las retóricas de la crueldad para entretener, distraer y quebrar la moral de la población. La estetización de la violencia callejera, las campañas discriminatorias contra grupos vulnerables y las leyes raciales buscaban construir una mayoría de individuos cómplices de sus aberraciones, una comunidad sin ningún vínculo moral significativo. El objetivo de su estrategia de legitimación no era imponer una nueva serie de valores, sino bloquear en cada individuo la reflexión moral, esa posibilidad que todos tenemos de reconocer la vulnerabilidad de los otros y hacernos responsables por los efectos de nuestros actos sobre ellos. Si una política logra normalizar la crueldad como un hecho aceptable de la vida social, esa sociedad ya está viviendo en un régimen fascista, aún antes de que las masas comiencen a declamar su credo o saludar a sus líderes. Afortunadamente, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no aceptaron esta invitación de la política de la crueldad de la extrema derecha argentina.
¿Fue entonces una elección donde se probaron los límites morales de la sociedad? Hay que recordar que el Congreso acompañó el veto presidencial al aumento para los jubilados, pero luego lo rechazó y también aprobó la emergencia en discapacidad. Puso un límite y Milei lo desoyó al politizar el veto y amenazar con no cumplir y judicializar esa ley. Esa es la política de la crueldad en estado puro, con su doble cara de ceguera ideológica y estrategia de legitimación para canalizar resentimientos sociales.
En este caso, la política de la crueldad de Milei falló y encontró un límite gracias a la participación activa de las familias afectadas. Ellas ocuparon el espacio público y lograron que fragmentos de la historia de la institucionalización de sus derechos traspasaran la espesa cobertura de noticias falsas y distorsiones que había lanzado el Gobierno. Así, se supo que el incremento en el número de beneficiarios por discapacidad se debía al cumplimiento de obligaciones jurídicas que habían sido exigidas por la ONU. El contenido de estas recomendaciones, que estaban escritas con la supuesta frialdad del lenguaje de los expertos jurídicos y los procesos del derecho internacional, se traducía muy fácil al lenguaje ordinario de cualquier ciudadano capaz de reflexionar moralmente sobre asuntos públicos: “no consideren sólo a las personas incapaces para trabajar como los únicos individuos susceptibles de ser ayudados para enfrentar situaciones de discapacidad”. Esta recomendación va en el sentido de la tan mitificada “cultura del trabajo” que defienden los sectores conservadores y promueve beneficios generales para el conjunto de la población. Pero estas historias de los derechos sociales no pueden ser entendidas ni desde el vértigo de la bolsa de valores, ni desde la ideología discriminatoria de las derechas radicales contemporáneas.
Pudimos constatar de qué está hecha una buena parte de la legitimación política del Gobierno al día siguiente de la derrota electoral. Espontáneamente empezaron a fluir en público, sin pudor, todos los tropos del neo-fascismo. Los adherentes al gobierno de Milei comentaban que usaron mensajes violentos para llamar la atención y para expresar la rabia por el fracaso político. El que se destacó en esas faenas fue el empresario cordobes Lucas Salim, simpatizante “apolítico” del gobierno de Milei. Después de acusar de burros y brutos a los ciudadanos bonaerenses, pidió para todos ellos “25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil”. Todas estas obsesiones perversas hacia la vida de los otros tienen explicaciones psico-sociales que son pertinentes y deben ser analizadas, pero desde el punto de vista político terminan encarnando en la vida pública el reservorio subjetivo para el resurgimiento de regímenes autoritarios. Si observamos los resultados electorales del domingo enfocándonos en el 33 por ciento de La Libertad Avanza, queda claro el desafío que representa para el sistema político el hecho de que se haya tornado habitual que entre un tercio y un cuarto de la población participe del juego democrático promoviendo abiertamente creencias anti-democráticas.
Hay que reconocerlo: el peronismo cumplió un papel clave en la defensa de la democracia. En un contexto en el que el Gobierno sólo quería hablar de finanzas y del control de la inflación, el peronismo bonaerense logró articular una sensibilidad múltiple hacia el malestar económico y construyó una voluntad política que le puso un freno a Milei. Frente a un presidente despiadadamente monotemático, creció la voz polifónica del gobernador Axel Kicillof, que no sólo legitimó una gestión pública contrapuesta a la de Milei, sino que logró abrir el espacio para otra lógica de construcción política.
Muchos partidos políticos del centro hacia la derecha ya habían sucumbido a la idea de que la política se iba a dirimir entre Milei y alguna alternativa que propusiera la misma política de Milei pero sin la crueldad. En cambio, Kicillof logró que la sociedad de la provincia de Buenas Aires encontrara el canal institucional adecuado para señalar con mucha nitidez que la política de Milei es la crueldad y una alternativa real a todo el daño que provocó no puede partir de sus mismas bases. Con ese posicionamiento también se logró que la participación ciudadana —el 63 por ciento del padrón— fuera superior a la de elecciones locales anteriores.
El desafío sigue abierto. El fantasma del autoritarismo no es una eventualidad del futuro. Ya estamos dentro de un proceso de autocratización en marcha y para enfrentarlo hay que ser muy claros en el diagnóstico de todos sus desvaríos institucionales. Quienes siguen el deterioro de la calidad democrática y de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país registraron durante 2025 más de 20 eventos graves. Sólo en julio de este año el gobierno cometió cinco violaciones de principios democráticos que incluyeron: 1) represión, detención y respuestas desproporcionadas frente a la protesta social; 2) sus simpatizantes y funcionarios realizaron amenazas abiertas al orden democrático; 3) continuaron los ataques y asedios sistemáticos del presidente y otros dirigentes políticos del partido de gobierno contra el periodismo; 4) se reportó el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+; y 5) la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados denunció en su informe los reiterados ataques del gobierno de Milei sobre los jueces que fallaron contra la policía para hacer respetar el estado de derecho.
Este proceso de deterioro de la democracia responde también a causas globales que son fáciles de entender pero difíciles de enfrentar. Muchas de ellas inciden sobre la vida cotidiana de las personas: provocan temores y ansiedades económicas que luego son canalizados por el mesianismo autoritario de las extremas derechas, tal como está sucediendo en muchos países, desde los Estados Unidos de Trump hasta la resiliencia del bolsonarismo en Brasil. Dos de estas causas están muy activas en la actualidad: la globalización sin normas de la economía y el cambio tecnológico acelerado. Ambos procesos ponen a los trabajadores de los países democráticos frente a la experiencia radical de su propia fungibilidad, la amenaza de poder ser reemplazados sin pérdidas funcionales para el sistema y sin noticias de los daños subjetivos que esa sustitución provoca. En el plano de la regulación del proceso económico ambos fenómenos hacen posible que las grandes empresas diseñen estrategias que se basan en lo que los economistas denominan “race to the bottom” (se podría traducir como “carrera hacia el abismo”): atraer inversiones promoviendo cada vez peores regulaciones, especialmente en materia de presión tributaria y justicia fiscal, derechos laborales, libertad sindical, vigencia de los derechos humanos en las cadenas de valor y protección del medio ambiente. Hace tiempo que se volvió relativamente evidente que el race to the bottom económico iba a terminar provocando un race to the bottom institucional en el sistema político democrático. Y es finalmente esto lo que estamos viviendo a nivel global en las diferentes historias de debilitamiento y fractura de la legitimidad de la democracia.
Para decirlo de un modo simplificado: si las democracias no les pueden subir los impuestos a los billonarios para financiar al Estado y no pueden regular los daños que provoca el proceso productivo sobre el mundo de la vida de los trabajadores, efectivamente el contrato democrático se debilita y el espacio público parece hundirse en discusiones farsescas sobre la solución de los problemas económicos a través de las deportaciones masivas o la reducción de los servicios sociales de las personas con discapacidad.
En la Argentina a esta problemática general se le agrega la necesidad de reducir los escandalosos niveles de informalidad económica, las demandas para volver más razonables y eficaces las políticas del Estado de bienestar y la urgencia de poder contar con una política monetaria realmente profesionalizada. Pero encauzar esta discusión, la experiencia reciente así lo demuestra, no es nada fácil. Para regular democráticamente al sistema económico global se requiere, al mismo tiempo, participación ciudadana en temas poco atractivos como la política tributaria o la política comercial, coordinación internacional en un momento de desconfianza geopolítica y un compromiso por parte de los dirigentes con reformas que no siempre responden a sus intereses políticos de corto plazo. Para poner sólo un ejemplo entre muchos: los impuestos a las compañías globales (el intento que comienza a regir lentamente de imponer un 15 por ciento sobre sus ganancias) o a los super-billonarios (la idea de un tributo que logre recaudar el 3 por ciento sobre su patrimonio) avanzan mucho más lentos que el malestar social que genera la desigualdad y la precarización.
Esta es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos y los dirigentes políticos de las democracias contemporáneas. Ya no pueden seguir jugando –sin consecuencias catastróficas– el juego de la política habitual, pero tampoco disponen de las herramientas institucionales para resolver los problemas del sistema económico que están a la vista de todos.
En un escenario relativamente parecido a este, en la política del siglo XX apareció una gran disyuntiva: recurrir a un líder extraordinario que sea capaz de proveer con su decisión inescrutable aquello de lo que la realidad objetiva carece o abocarse a la experimentación de la construcción democrática de nuevas instituciones. En la escena política contemporánea vemos que, un siglo después, algunos de nuestros dilemas políticos vuelven a ser muy similares a los de las grandes crisis del siglo XX.