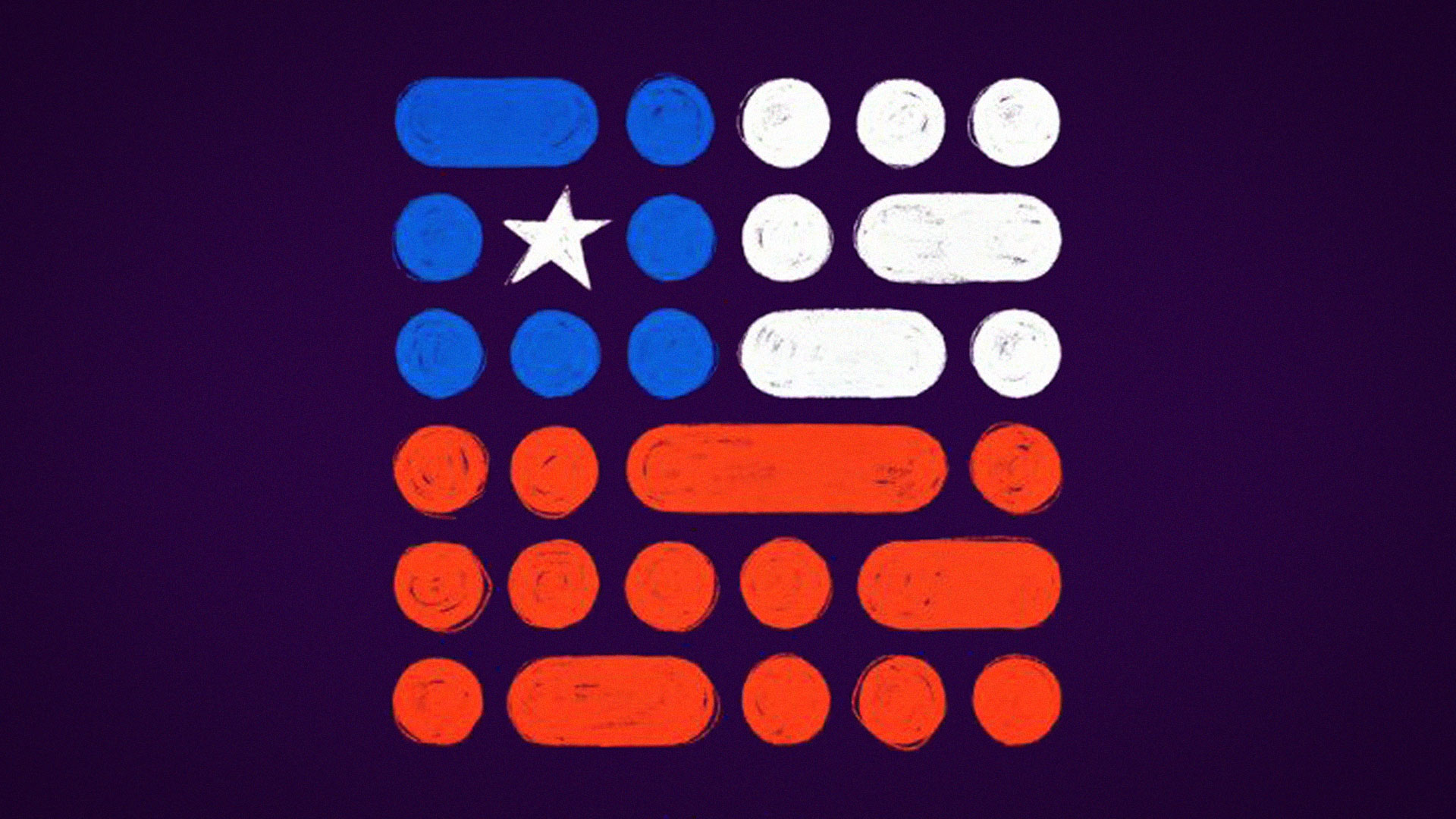—¿Quizás estás preocupado por el futuro?
—¿El futuro? ¿Qué es eso?
—No sé, pero da ansiedad.
—No tengo ese problema, el del futuro. La ansiedad, sí.
Para quienes vivimos en Chile referirnos a la ansiedad y sus derivados clínicos y farmacológicos es prácticamente un acto reflejo. De más está aludir a los índices de salud mental o a la compra de ansiolíticos, basta decir que es habitual ingresar a una farmacia y recibir como respuesta “está agotado el clonazepam”.
Así, el diálogo antes citado -una conversación que sostuve con un amigo- da cuenta de algo común en estas tierras: nos sentimos más cómodos hablando de ansiedad y evitamos pensar sobre el futuro. Es más, si se trata de esa emoción es fácil encontrarnos en conversaciones de eruditos sobre el tema, pero, claro está, el futuro es otra cosa.
Aunque se suponga lo contrario, éste no es un país en plena revolución. Al menos no se percibe de este modo si la revolución se trata de imaginar un mundo posible, otro. Porque el comienzo del inédito proceso para escribir la anhelada nueva constitución y la instalación de un gobierno liderado por el presidente más joven en la historia de Chile no allanaron el camino para el surgimiento de esperanzas. Quizás sí, pero hoy ese momento de efervescencia se percibe lejano.
Para quienes vivimos en Chile referirnos a la ansiedad y sus derivados clínicos y farmacológicos es prácticamente un acto reflejo.
El pasado es un par de meses y el presente es un constante loop de información sobre bizarros hechos de violencia, inflación, paros, tomas, quema de camiones, enojo. Entre tanto, los discursos se elaboran a partir de palabras apresuradas que se añaden a un léxico cada vez más carente de contenido. Se habla. De miedos y reivindicaciones, de hechos y falsedades, de amigos y enemigos. De traidores.
Para complicar más aún el asunto, el estallido social de octubre del 2019, que antecedió a la pandemia, quedó encapsulado en un espacio y tiempo sin movimiento. En otras palabras, podría haber acontecido hace una semana, hace dos años, incluso hace una década. A estas alturas, es casi un lugar común referirse a este hecho como un momento sin término. En buena medida, ese esperado fin está enlazado a la también aplazada Convención Constitucional, que experimentó las consecuencias de las cuarentenas impuestas por el Covid-19. Pero ya en marcha se hace evidente que las ilusiones y la realidad generan problemas. Porque la búsqueda del Chile de las próximas décadas derivó en una infructuosa discusión sobre lo común.

La pregunta ¿cómo vivir juntos? tuvo por respuesta la casa común, la noción con la que se denominó, en el inicio del proceso, a la propuesta constitucional. Tan ubicua como romántica, esta metáfora instaló la certeza de que estar en ese espacio -o papel- es equivalente a la amplitud de la casa que habitamos. Si creemos que esto es cierto, la discusión sobre un artículo, de inmediato, es algo más que una reflexión sobre un elemento jurídico. Me atrae esta suposición porque permite desplazar la discusión del actual momento político a lo político. Es decir, la oportunidad de politizar el futuro, el presente y, por supuesto, el pasado.
***
En la década de 1980, el historiador Mario Góngora generó más de una polémica cuando planteó que “la nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella”, lo que arrastró la tesis: en Chile, el Estado ha creado la nación.
Chile no es un país en plena revolución. Al menos no se percibe de este modo si la revolución se trata de imaginar un mundo posible, otro.
Esta complejidad histórica no se puede dejar a un lado porque de su tensión emerge el movimiento pendular entre las ansias de regresar a un pasado que puede identificarse como autoctonía, conquista, colonia, y la voluntad por despojarse de lo anterior para la invención de una nueva identidad, una identidad última.
Deseo detenerme en este problema porque lo que hoy percibimos como una novedosa discusión es una añeja preocupación. De hecho, basta con trasladarnos a las primeras tensiones sobre lo chileno.
A fines del siglo XIX, artistas y críticos de la época removieron buena parte de la colección del museo de Bellas Artes a causa de su relación con el pasado colonial. Se las ocultó y llamó mamarrachos. Esta decisión deriva de una disputa que eclosionó junto con la creación del museo: ¿Qué se da a ver? Pensemos que la respuesta a esta inquietud compromete la expectativa de un acuerdo sobre quiénes somos para definir quiénes seremos. En resumen, la búsqueda de una historia que aceptemos como propia y común es una decisión del todo política.
En sus significativas y vigentes reflexiones sobre la historia, Walter Benjamin rechaza la comprensión de ésta como un devenir lineal y universal. Advierte que la trampa de la actualidad está en presuponer que desde el presente es posible recuperar el pasado, una idea que debe ser desmantelada. Tal exhortación se cumple en la medida que enfrentamos el trabajo histórico desde su politización. Con ello nos ofrece una hermosa imagen: la actualidad como constelación, y la tarea de agenciar políticamente los fragmentos del tiempo.
Las ilusiones y la realidad generan problemas. Porque la búsqueda del Chile de las próximas décadas derivó en una infructuosa discusión sobre lo común.
Me atrevo a decir que es del todo legítimo confrontar al espacio de la Convención Constitucional, el Palacio del ex Congreso Nacional, con las expectativas benjaminianas. Después de todo, lo expresado allí son palabras e imágenes, argumentos jurídicos y material simbólico. En todo momento acontece el ejercicio de citar fuera de contexto, porque es imposible volver a él, la historia se moviliza y los objetos mismos son agentes históricos. Y, como es de esperar, emergen relecturas del pasado.
***
Sin embargo, ¿aún es posible imaginar una historia común? En el país del progreso, el tránsito hacia el modo de existencia neoliberal implicó la pérdida de la inocencia. El sujeto arrojado a su suerte percibe con lucidez que es parte de una comunidad de individuos, como describe a la sociedad chilena el filósofo Sergio Rojas. Percibe que la sustancia de ser chileno no es más que una ficción, en la cual la mayoría se siente excluida. Percibe, con razón, que es una invención que no termina de cuajar.
El historiador Enzo Traverso se hace eco de las ramificaciones del término de la Guerra Fría y el desplome del comunismo. El después. Un clivaje que configuró un mundo uniforme, no hay nada antes ni después del capitalismo, y de paso instaló a la izquierda en la melancolía. Con este argumento, pone sobre la mesa el siguiente punto: las películas de izquierdas pasaron de mostrar movimientos de masas emancipados y victoriosos a dar cuenta del fracaso. La revolución se convirtió en derrota.
Si continuamos con este argumento, cabría preguntarse cuál es la representación de la revolución a dos décadas de iniciado el siglo XXI. La filósofa Mercedes Bunz apunta que hoy nos resulta más verosímil aceptar una ficción en la cual un individuo puede alterar la realidad ingresando en los sueños de otros, Inception, por sobre la imagen de un colectivo capaz de cambiar el mundo. Para mí, más llamativo aún es cómo, en las ficciones contemporáneas, se presenta al colectivo en clave de deseos individuales. Un ejemplo poco sutil es la popular serie La casa de papel, en la cual un grupo de ladrones se reúne para asaltar la casa de monedas de Espada y de ese modo controlar la emisión de dinero. El objetivo es sustraer la mayor cantidad de efectivo mientras son asediados por la policía. El clan, cuyo único vínculo se sostiene en su voluntad de robar, se disuelve una vez que la operación delictual se consuma. En ese momento, cada integrante se desprende de su uniforme, un overol rojo y una máscara. Es cuando desaparece la ilusión: uno no es todos. En la “realidad” estos ladrones son sujetos customizados según la identidad que les toca representar. Envestidos de este nuevo personaje se retiran del grupo y se entregan a la vida que el sistema les ha negado. Comienzan las vacaciones permanentes. De eso se trataba, ¿verdad? De pasar de excluidos a dominadores. Uno de los personajes femeninos lo vitorea: “Soy la puta ama”, sentencia que se transformó en meme, polera y mantra. El adverso de esta imagen es la fórmula realismo capitalista propuesta por Mark Fisher para describir cuando no hay posibilidad de cambio ni de proyectar formas distintas de habitar.
El futuro produce incomodidad en el aire. Y en Chile la estamos respirando. En la práctica, esta sensación coloniza todo el espacio y la discusión contingente sobre la ansiada nueva Constitución.
El futuro produce incomodidad en el aire. Y en Chile la estamos respirando. En la práctica, esta sensación coloniza todo el espacio y la discusión contingente sobre la ansiada nueva Constitución. Precisamente, cuando nos convencemos de que atrapamos el espíritu de los tiempos, simplemente hemos movido las piezas sin elaborar un camino de salida, que nos permita imaginar. Por supuesto, no se trata aquí de la pertinencia política del cambio constitucional, sino de escapar a la tentación de crear y creernos una versión de nosotros mismos que se oferta como novedosa. Incapaces de imaginar un futuro común, resurge el bamboleo de la invención. Echamos mano al pasado, no como un destello de temporalidades desde donde construirnos, sino con la ilusión de que ahora sí nos reconoceremos tal cual somos. Entonces se superponen citas que se ornamentan con la idea de que todo pasado fue mejor y se elaboran discursos sobre nuestras múltiples esencias. El futuro se vuelve kitsch. Sin salida, el porvenir es un montaje de pastiches y melancolía.
Dos hermanos juegan como si no existiera nadie más que ellos y su mundo. Son cómplices, compañeros. Rehúyen de las palabras ajenas porque han elaborado su propia fantasía. No obstante, algo pasa. Uno de los dos deja de creer, y se tuerce la convivencia. Comienzan las discusiones y la distancia. Sin esa historia compartida, la hostilidad se manifiesta en conflictos por cada detalle, por todo acontecimiento. Los padres, en esta historia, son jueces sin poder. Se recurre a ellos para juzgar lo cierto, la verdad. Sin embargo, es un mandato inútil. Finalmente, la madre comprende que mientras las disputas se traten sobre las certezas no hay resolución posible. No existe una única verdad ni una verdad compartida. Sobre estos hechos leí recientemente. Me recuerdan a Chile y su contingencia. Son ficción, como Chile.