Seis jóvenes serias, varias de ellas mirando a la cámara, posan junto a una mujer mayor, casi seguro su profesora de labores, en un retrato grupal tomado por Félix Pozzo hacia mediados de la década de 1870. Rodean una mesa pequeña sobre la que reposa un costurero de madera abierto y por detrás una primitiva máquina de coser, operada por una de las muchachas, que se adivina similar a una portátil de Wheeler & Wilson que pertenece al Museo Nacional de la Historia del Traje y que está fechada hacia 1870. Las otras jóvenes sostienen tiras de encajes, enhebran agujas o simulan dar unas puntadas. Una de ellas tiene las manos borrosas. Seguramente, no estaba habituada a los tiempos de la exposición fotográfica y no pudo dejar de gesticular al representar el acto que le había tocado perfomatizar en la escena. Las columnas y molduras reproducidas por trompe l’oeil en el fondo de la imagen revelan que se trata de una fotografía de estudio. Es evidente la voluntad del grupo por demostrar las diferentes técnicas enseñadas en las clases, al punto de trasladar la máquina hasta la casa del fotógrafo para ser incluida en la toma.Y lo más importante: la costura aparece tematizada como un saber que se transmite y se practica de forma colectiva.
Con el paso del tiempo, las fotografías grupales de niñas y jóvenes que se dedicaban a la costura testimonian la profesionalización de la práctica, producto de la creación de academias y escuelas. Así lo vemos en una imagen que excede el recorte geográfico de este libro pero que deseo incluir, además de por su síntesis y belleza, porque remite a cómo las instituciones de enseñanza de costura se propagaron en las distintas ciudades del país, excediendo el caso porteño. Se trata de un retrato grupal de la Academia de Corte y Confección de la señora Passaponti, en la provincia de Santa Fe, fechado hacia comienzos del siglo XX. Ocho mujeres despliegan todo su arte desde una improvisada mesa de trabajo ubicada en el exterior, ciertamente para aprovechar las propiedades de la luz natural. La figura tutelar de la profesora, vestida de negro y con la cinta métrica colgada del cuello, exhibe con orgullo un vestido ya terminado, montado sobre un maniquí. Intuyo que la muchacha que también porta el metro, delantal y que sostiene una tijera sobre la mesa es su asistenta. Las jóvenes alumnas están vestidas con elegancia, casi seguro con ropas confeccionadas por ellas mismas durante sus clases con Passaponti. Cosen a mano, a máquina, hojean manuales de costura o publicaciones con figurines, los mismos que descansan rebatidos en la parte inferior de este retrato colectivo. Por fuera de las rejas del patio, una séptima moza se toca la sien y mira pensativa a la lente del fotógrafo. No forma parte orgánica del grupo de discípulas pero, a su manera, ha decidido incluirse en la composición. Dos retratos fotográficos, uno sostenido por la máquina y otro enmarcado sobre la columna del patio, actúan como metaimágenes. Construyen un linaje –formado por la academia y por las otras muchachas que antes que ellas estudiaron allí– en el que esta foto se inserta como un eslabón más en la serie. La costura como práctica reproductiva que no cesa y se multiplica.
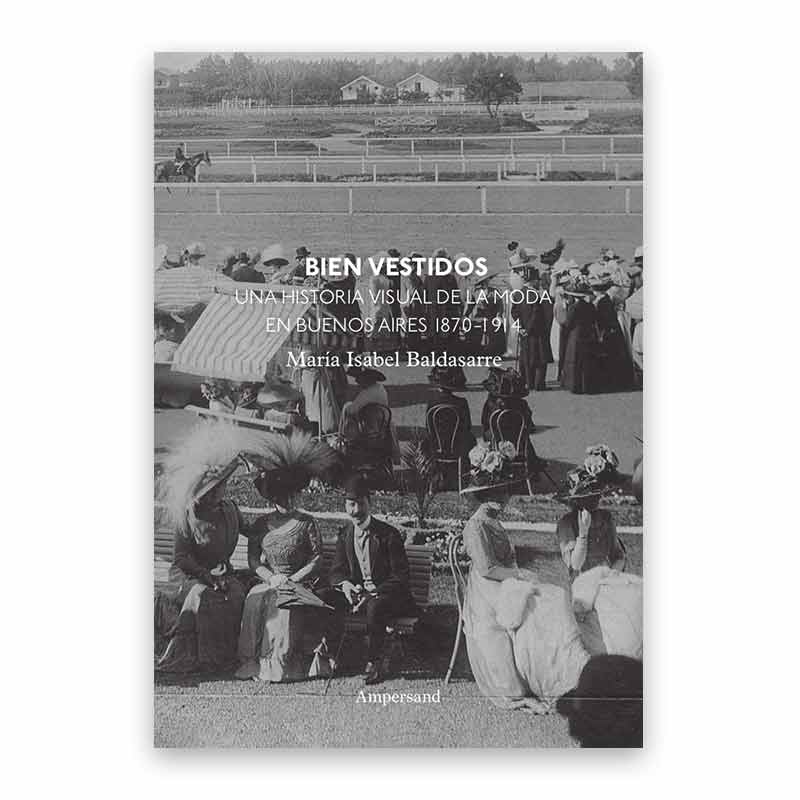
Coser, entre otras labores, como bordar y tejer, eran saberes indispensables y estimulados entre las niñas y muchachas del período, equiparados con la propia idea de femineidad. Tal como sostiene Rozsika Parker, en gran parte del mundo occidental la división sexual que esencializaba la costura como práctica femenina se inscribía en las instituciones sociales y era promovida por el currículo escolar.
En la Argentina decimonónica, eran múltiples las instancias en las que una muchacha podía acceder al dominio de la aguja. Por supuesto, la transmisión de madres a hijas y entre amigas o hermanas era sin duda una de las maneras más inmediatas para aprender a coser. En tanto práctica privada, es difícil de ponderar su alcance, pero estimo que era una de las tareas más habituales de las que llevaban adelante las mujeres en el seno del hogar.
“En mi casa nada se manda a hacer afuera; yo coso, zurzo, cocino, apunto toda la ropa, plancho, me hago toda la ropa, como ser vestidos, capas, sombreros, enaguas, en fin, todo, le hago los trajes a mi hermanito, bordo y tan solo tengo 16 años. Y no es poco trabajo teniendo a mi papá y cuatro hermanos”, confesaba una joven suscriptora de La Columna del Hogar en el último año del siglo XIX, al detallar la serie de tareas que debía encarar ante la súbita pérdida de su madre.
El autodidactismo se complementaba con toda una serie de manuales y vademécums –de autores europeos, adaptados al público local y producidos por argentinas– que circularon profusamente desde mediados del siglo XIX. Particularmente, los últimos lustros del siglo fueron pródigos en la institucionalización de la práctica de la costura, en tanto vieron surgir escuelas profesionales y normales, y academias privadas, que se sumaban a los asilos e instituciones regenteados por la Sociedad de Beneficencia, donde enseñaban a coser ya desde mediados de la centuria.
Si para los varones la costura era considerada un “oficio” o una habilidad para ganarse la vida o complementar el sustento, en el caso femenino coser activaba otros sentidos. Era una competencia imprescindible de toda muchacha para su desempeño –presente o futuro– como ama de casa. Así, una temprana crónica de La Moda del Correo del Ultramar advertía que “en la casa de la mujer sin dedal reina un espantoso desorden, el desaseo y hasta la licencia”. La costura era equiparada con ser buena madre y esposa. Su ejercicio desarrollaba la reflexión y la inspiración; serle indiferente conducía a la pereza, la lasitud, el despilfarro y por ende a la degradación moral.

Si bien todas cosían, la práctica tenía una función y una connotación diferentes para una dama de la elite que para una mujer de clase trabajadora. El signo característico del estilo de vida burgués era mantener una residencia digna y con una amplia gama de mano de obra contratada, cuyo salario era mínimo. En general, una mujer burguesa no lavaba ni fregaba, no compraba la comida ni se ocupaba de otras labores manuales. Esto se deslizaba en varios artículos de prensa que afirmaban que el conocimiento de la costura era útil para aprender y ejercitarse en el “arte de moda” sin tomarlo por oficio y evitar las “extravagancias aun en las mujeres que se presumen de elegantes” (Alfeñique, “La indumentaria femenina”, PBT, 24.08.1907).
Así, coser tenía potencialidades múltiples para el mundo femenino, todas ellas vinculadas a la clase y al contexto del que provenían quienes lo realizaban: “poder confeccionar por sí misma sus vestidos y sus sombreros” y “estar bastante al corriente de la cuestión para poder saber dirigir a una obrera o costurera en casa”. O incluso como labor recreativa: “Para las familias que pasan varios meses en la campaña la costura es una gran distracción y un gran recurso, pues para nadie es inútil poder hacer un poco de economía” (Parisienne, “Modas en casa”, El Hogar, 30.12.1906). Las labores de la aguja podían incluso dotar de una suerte de agencia a la mujer de altos recursos. No para realizar la ropa que ella misma vestiría sino como modo de acción colectiva: para fomentar su competencia entre los sectores menos favorecidos y para ponerla en práctica a la hora de proveer vestimentas para pobres o carenciados en talleres improvisados para tal fin.

Por el contrario, para las obreras coser implicaba una habilidad de primera necesidad para componer los pocos trajes que poseían y que además se deterioraban por el trabajo. Tal como ratificaba con resignación la pedagoga Gabriela de la Coni: “Una mujer que gana un peso por día no puede dar las costuras fuera de su casa” (“La mujer en la fábrica. Duración de su trabajo”, La Prensa, 12.11.1901). La costura era un saber sustancial para la formación primaria de las “hijas del pueblo”, que debía tender no a la hechura de “lujos de bordados” que “representan la vanidad fomentada por una torcida dirección”, sino a la confección de vestidos, camisas o gorras, que “proporcionarían más tarde a la madre de familia el bienestar material que tanto contribuye a la tranquilidad de espíritu en medio de las borrascas de la vida” (“Costuras y Bordados”, El Monitor de la Educación Común, 23.05.1882).

