Me vestí para la noche y son las siete de la tarde. Botines con taco, un short de jean negro cachetero que me deja una parte de las nalgas por fuera. Corsé negro de terciopelo con transparencia y flores y una camisa blanca encima que lo tapa. Me vestí para coger y yo no quería eso. A veces es difícil atinarle a los outfits. Pero aquí estoy. Aún no oscurece y no sé con qué me voy a encontrar.
Al llegar, me quedé detrás de un árbol unos cuatro metros antes del sitio, como espiando la escena. En realidad no quería avanzar. El lugar, un café en una esquina de Villa Crespo. El evento, speed datings: citas rápidas en las que una conoce a otro con la posibilidad de hacer match en vivo.
En estos tiempos está agarrando revuelo el volver a conectar de manera física, entonces empezaron a proliferar los clubes de escucha, planes de tarde de juegos en bares, fono bars y esto de las citas rápidas, que tienen nombres como “Ya fue Tinder” o “Matchear en vivo”. No es nuevo. Ya desde finales de los noventa sabíamos de esto en series como Sex and The City por un capítulo en el que Miranda, cansada de ver poco interés en los hombres al decir que era abogada, inventó que era azafata y terminó yéndose a su departamento con un tipo que inventó que era médico. Antes de las redes sociales ya nos creábamos un personaje para gustarle al otro.
Dejé el árbol y me acerqué a la entrada. Había gente en la vereda. Hice un escaneo rápido. Aún no podía identificar si las citas iban a ser con el mundo Tinder o con el mundo OkCupid. Para las personas hétero que llevamos un buen tiempo en las apps hay una diferenciación clara: Tinder es careta, OkCupid es progre. En uno los hombres tienen fotos con autos, Torre Eiffel, restaurantes, barriles de cerveza y hasta manejando yates chicos. En otro, fotos de ellos haciendo sus oficios: el dibujante dibujando, el fotógrafo fotografiando, el pintor pintando, el escritor leyendo. Hay más perfiles, pero esa es la generalidad. No sé cómo nos verán los hombres a nosotras.
Hay una queja en el ambiente de que lo de las apps ya no funciona. Llevo ocho años usándolas, desde que me separé. Depende de para qué, en algunos casos me han funcionado. Hice matchs interesantes, fui a citas, cogí, hice amigos. También me ghostearon, ghostié. Me aburrí en citas de las que no sabía cómo huir. Cogí con gente que no me gustaba, solo por coger. Di besos, porque no supe decir no. Y me enamoré, solo una vez, de alguien de Tinder que se salía de esa generalidad que repelo.

La primera app de citas que surgió para celular fue Grindr, en 2009, y luego vino Tinder en 2012. Desde ese tiempo y hasta hoy han salido varias. Incluso hay unas exclusivas para ricos y famosos en las que se ingresa por invitación, como Raya. O con un CV excepcional con puestos de alto rango, como The League o con ingresos anuales demostrables de mínimo 200 mil dólares, como Luxy. También hay algunas para casados que quieren una aventura sin ser descubiertos: Ashley Madison, Victoria Milan, entre otras, que permiten difuminar las fotos de perfil, tienen botón de pánico para cerrar la app si alguien entra a la habitación y nombres genéricos para cargos en la tarjeta de crédito.
Yo oscilo en el mundo Tinder y OkCupid. También he estado en la queja. Voy y vuelvo. Las elimino del celular, las vuelvo a instalar. Pero solo con esas dos. Con Bumble lo intenté y los tipos me parecieron mucho más caretas que en Tinder. Hoy en el swipeo ya veo las mismas caras. Tipos con los que había hecho match, charlamos y no avanzó. Uno con el que salí una vez y terminó siendo un demente. Otro que no me gustó y al que dejé de hablarle. He estado mucho ahí. Se convirtió en algo mecánico: swipe, si algo de la primera foto me llama la atención, veo las demás. Si me gustan, para asegurarme, vuelvo a verlas rápido. Luego leo el perfil y me fijo en los filtros. Si me convence, le doy like. Si matcheo, verifico de vuelta y, si me gustó, saludo. “Hola, ¿cómo va?”. Copio y pego ese mismo saludo en los otros matches, y, si alguno responde, sigo la conversación. No tengo horario. Lo más común es en la soledad de la noche, mientras como o veo de reojo una película o serie poco interesante. También en el subte camino algún lugar o en los descansos de trabajo. Son varios chats, y una se olvida de con quién habla. Alguna vez un chico me dijo que ya habíamos matcheado. Las conversaciones a veces se repiten.
El rato que espíe el café de las citas rápidas desde atrás del árbol me sentí como si estuviera viendo a través de una vitrina lo que iba a consumir. Desde afuera parecía un bar de esos a los que va gente progre o woke. La fachada fucsia con liniecitas blancas encima, la puerta y los marcos de las ventanas de un verde muy saturado. De la pared salía un círculo grande y grueso de plástico donde estaba el logo: una taza de café con pies y manos que parecían caminar, verde con rosa y blanco. Sobre la vereda tres mesas de chapa, verdes también. Empecé a descartar entre la oferta de hombres por lo superficial: la cara, la ropa, la estatura. Si estuviera en el swipeo de las apps, no le daría like a ninguno de los que podía ver hasta ese momento.
Lo primero que analicé fue a mi competencia: tres chicas que estaban sentadas en una mesa en la vereda. No pasaban los cuarenta años, parecían haber salido del trabajo. Tenían sus bolsos, alguna bolsita con algo más, conversaban poco y cada tanto miraban de reojo hacia el lugar. Tal vez, como yo, querían ver la oferta. Vestían pantalones, de jean o de tela suave. Sandalias planas, blusitas básicas de color marrón o negra. Algún saquito delgado. Había dos con anteojos.
Hay una queja en el ambiente de que lo de las apps ya no funciona. Por eso nacieron las speed datings: citas rápidas en las que una conoce a otro con la posibilidad de hacer match en vivo.
En una esquina de la entrada estaba la única chica que tenía algo corto, una falda animalprint negro con marrón. Se tapó las piernas con unas medias largas negras. Usaba también unas zapatillas de correr negras con suela blanca. Yo me sentía arreglada de más. También me sentía con ventaja. Luzco más joven, soy más delgada. Junto con otra chica somos las únicas con los labios pintados. Ella, fucsia. Yo, violeta. Estamos en un mercado. Nos estamos vendiendo. ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más?
Esperábamos para entrar.
A través del vidrio vi a algunos hombres más. Había uno con colita que se parecía a un exchongo que conocí por Instagram. No quería encontrarme con nadie conocido. Me dieron ganas de irme, por eso y por mi outfit exagerado. Pensé en llamar a un amigo para que me mandara unos Converses por Uber envíos, así por lo menos no iba a llamar la atención con el clac-clac de los tacos. Pero ya era tarde para eso.
A la vereda salió un hombre de algo más de treinta, no medía más de 1,60. Más bajo que yo, que mido eso sin tacos. Su look me confundió. Tenía bigote, conjunto de bermuda y camisa manga corta de la misma tela. Lino blanco con rayas de color gris encima. Zapatillas y medias de un blanco impecable, que le llegaban hasta antes del gemelo, y tatuajes pequeños de línea fina negra que le recorrían el cuerpo. Una caja de Vauquita en una pierna. Una flor en el muslo. Un corazón y una cuchilla de barbero en el antebrazo. Parecía un gay hipster progre de San Francisco. Andaba con otro hombre de estilo similar: tenía la camisa manga corta de seda, a lo Charlie Sheen, verde de un lado y celeste del otro.
Invitaron a la gente a entrar, el evento iba a empezar. Me acerqué a paso lento. Adentro más mesas y sillas de chapa verde. Lo combinaban con el fucsia de los paneles que colgaban con la carta, de la puerta del baño y de algunos detalles más. Del techo pendían, como telarañas, tiras de luz led rojas y amarillas.

El chico de colita al que confundí con un exchongo tomaba una cerveza sentado en una banqueta alta y apoyado en una tabla colgada frente a la ventana que daba a la calle, mientras esperaba al inicio de las citas. Otros hacían fila. Cada uno estaba procurándose algún trago. Pedí una limonada, en vez de pedir cerveza, pensaba que así le bajaba el tono a mi outfit. Cuando pagué me dieron un papelito rectangular blanco y fucsia con un número: el 4.
El hombre del traje de lino a rayas nos invitaba a seguir. Teníamos que pasar de la barra al fondo, donde todo iba a ocurrir. En mi cabeza estaba la escena de speed datings de la película Hitch: especialista en seducción, en la que el personaje que interpreta Will Smith interrumpe la cita rápida del personaje de Eva Méndez para decirle que su cliente era un buen hombre que merecía el amor y ella lo había escrachado en una columna de chismes. Pensaba que iba a ser así, mesas en un gran espacio en donde íbamos a rotar para presentarnos rápidamente con otro.
Pero el lugar no estaba hecho para aquello. Estábamos dispares, 7 mujeres y 12 hombres. 5 mesas en un espacio pequeño y al otro lado de un muro otras 7 mesas. No nos podíamos ver entre espacios, no podíamos ver quiénes eran los otros. Yo arranqué en las mesas del espacio pequeño.
Desde la entrada ya se me había activado el filtro. El mismo que activo en la comodidad de mi sofá cuando uso las apps: el visual. Prefiero los chicos con cara linda, más altos que yo, que se vean de más de cuarenta (cuarenta bien vividos), no tan delgados, no tan robustos. No me gusta el estilo formal, me gusta lo descontracturado. Me gusta que en la charla no parezcan bobos, que no parezcan manipulables. Tampoco me gustan los chetos que ponen cara de asco a cualquier cosa que no les parece: una vez escuché a un tipo que pensaba que las mujeres que no se pintaban las uñas eran grasa. Me gustan los chicos algo intelectuales, pero con calle. Algo sensibles, pero rudos.
Si está la posibilidad de elegir, una elige lo que coincida con la fantasía. Después, si reviso mi pasado, mis novios o mis casi algo han sido muy diferentes unos de otros, no cumplen con un patrón. Un año menor que yo, o de mi misma edad, 10 o 20 años mayores. De mi estatura o más chicos, mucho más altos, peludos o lampiños, con y sin barba, pelados. Con lentes. Un comerciante, un ingeniero, un periodista. Un editor, un comunicador, un traductor.
El rato que espíe el café de las citas rápidas desde atrás del árbol me sentí como si estuviera viendo a través de una vitrina lo que iba a consumir. Desde afuera parecía un bar de esos a los que va gente progre o woke.
El primero con el que me tocó conversar fue el chico de colita. Una vez todos sentados, el hombre del traje de lino se ubicó en la puerta que daba al cuarto, así lo podíamos ver todos, los de allá y los de acá. En cada lugar había tiras de mesas con sillas de cada lado.
Antes de empezar la dinámica, el hombre del traje de lino a rayas dio muy orgulloso y eufórico un poco de contexto:
—Nos dimos cuenta de que ya fue Tinder y que había que conectar en vivo y se nos ocurrió esto.
Contó que la primera edición se llenó, que fueron más de 30 personas. Había posibilidad de matchear 15 parejas. En el café prometió un almuerzo de ñoquis para los que hicieran matchs y hubo muchos. Dijo que dejaron de prometer eso, porque se iban a pérdida. Ahora, quien hace match se gana un café para dos, que pueden ir a tomar después como primera cita.
También advirtió que siempre alguien se bajaba en el camino y que, aunque pudieran pagar por adelantado la entrada (9 mil pesos) y hubiera paridad, pasaba eso. En la enrarecida jungla heterosexual, casi siempre ocurre, hay más hombres que mujeres. Igual que en las apps. Por eso nosotras tenemos más likes, más matches, más posibilidad. Un estudio publicado en el International Journal of Clinical and Health Psychology dice que son más los hombres que las usan (58,7 %) y además lo hacen por más tiempo. También, que tienen un uso más orientado al sexo casual que las mujeres.

Este evento era heterosexual. Con un rango amplio de edad: de 25 a 45. Es decir, 20 años de posibilidades y de mezcla. La música del lugar no era singular, ni particular. No la recuerdo. No parecía importante. 12 hombres, 7 mujeres. Hombres al lado de allá de la mesa, mujeres al lado de acá. A los hombres les dieron un papel como el que me habían dado cuando pagué mi limonada, pero ellos tenían una letra; las mujeres íbamos con un número. Nuestro nombre dejaba de ser importante. Yo ahí empezaba a ser 4. Íbamos a tener 6 minutos, cada pareja, para conocernos. El organizador iba a dar, en cada sentada, una pregunta para romper el hielo.
—Primera pregunta: ¿café o mate?
El chico de colita era venezolano, de mi edad: 37. Separado hacía 7 meses, eso fue lo primero que dijo. Diseñador, trabajaba en casa. No me interesó. No me interesan los recién separados. Generalmente solo quieren sexo. Yo cuando me separé no tenía ganas de nada serio. Yo ahora busco pareja, llevo mucho soltera.
El chico llevaba dos años en Buenos Aires, salió de Caracas directo acá. Él prefería el café, yo prefiero el mate, me da energía, el café me infla la panza.
Las que íbamos a rotar de silla en silla íbamos a ser las mujeres, porque en cada turno iban a haber 5 hombres sin posibilidad de match. Parecíamos metidos en el video de “Around the world” que dirigió Michel Gondry para Daft Punk. Mujeres a un lado, hombres al otro. Moviéndonos en coreografía, en el tiempo indicado. Los mismos movimientos robóticos, con una paleta de color definida, al ritmo de beats digitales.
El segundo chico tenía una camiseta color salmón, se le marcaban los músculos, el pelo bien bien corto y definido. Era ingeniero. Muchos de los ingenieros que he conocido están aburridos con su trabajo. Se quejan, pero ganan bien, por eso se quedan. No supe qué tanto le gusta su trabajo, los 6 minutos no dieron para tanto. Yo tengo prejuicio con los que van al gimnasio, siento que les gustan chicas con cuerpos igual de marcados que el de ellos y mis músculos no están fuertes. Yo tengo algo de flacidez y algo de panza.
Las que íbamos a rotar de silla en silla íbamos a ser las mujeres. Parecíamos metidos en el video de “Around the world” de Daft Punk, moviéndonos en coreografía, robóticos, con una paleta de color definida, al ritmo de beats digitales.
Cada turno esperábamos la señal para empezar la acción. Obedientes. Como si a punta de comandos el hombre del traje de lino nos manejara. Nos quedábamos mirando al otro, esperando una pregunta para poder hablar.
El siguiente fue un sociólogo de la UBA. Barba, anteojos. Camisa de jean encima de una camiseta negra. No pude ver qué pantalón tenía. Él quería mostrar que sabía. Quería hablar de su CV. Me sentía en una sitcom. Me encontraba con todos los clichés.
El último de los chicos del pasillo era alguien de Entre Ríos. Llevaba poco en la ciudad, le parecía acelerada, grande, caótica. Yo le dije que me sentía bien con ese ritmo. Soy una chica de ciudad. Él vivía en una pensión. Trabajaba en una fábrica. Recién salía del trabajo. Yo quería saber más de él, no por un match, me interesaba saber qué hacía en su ciudad. Por qué decidió venir, cambiar de territorio.
Después de él, tuve que pasar al otro salón. Cuando estaba por llegar al frente de mi otro posible match, me llamaron del pasillo: había olvidado mi papelito con el número 4, mi identidad de esa tarde. Recién ahí entendí que era un sticker y que me lo podía pegar sobre la camisa, tenía que ser visible, estar marcada.
La siguiente cita decididamente no me iba a gustar. Tenía pinta de vivir con la mamá. Camisa beige manga corta metida dentro de un pantalón de vestir marrón. Zapatos de cuero sin medias. Peinado de lado con gomina. Rastros de un acné pasado. Cachetón. Risa nerviosa. Era repartidor de Rappi. No tengo una lista de filtros. Los tengo adentro, insertos, los que he armado con los años. Ahora me siento mal por ese no rotundo que le dí en mi cabeza antes de decirle hola. Me saco el malestar pensando que yo también he sido el no rotundo de alguien. Estaba aburrida, pero sonreía. Sentía que perdía el tiempo, la arreglada, lo que costó el Uber y la limonada.
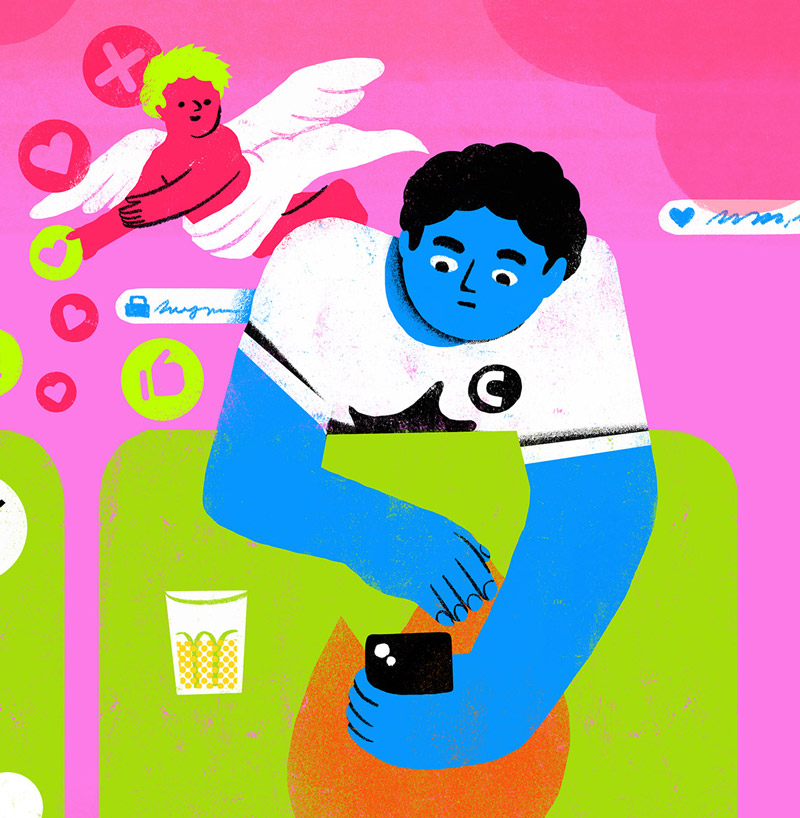
No recuerdo el nombre ni la letra de ninguno. Es más rápido el swipe presencial que el virtual. En las apps puedo ver la foto una y otra vez. Leer y releer la bio, ver los filtros. Acá yo me auto swipeaba. Sentarme, sonreir, conversar. Pararme, ir a la derecha, sentarme, sonreir, conversar.
Al hombre del traje de lino se le acabaron las preguntas para romper el hielo, así que empezó a pedirnos ideas. El que parecía vivir con la mamá dio una: pizza con jamón y ananá, ¿sí o no?
Sí, claro. Pizza hawaiana toda la vida. Pero no con el ananá de lata, me gusta el ananá caramelizado con azúcar mascabo. Ese es el ananá indicado para esa pizza. Al que tenía enfrente no le gustaba. Lo dijo con cara de asco. Era algo canchero, también pelado y tenía una chomba negra. No recuerdo lo que me decía, solo recuerdo la sensación de su cara muy cerca a la mía, como estirando el cuerpo más allá de la mitad de la mesa. Lo recuerdo como una cabeza flotante, sonriendo y tirándome postas. Cuando pasé al siguiente, el que parecía vivir con la mamá y el canchero se quedaron sin cita, así que empezaron a conversar entre ellos. No recuerdo con quién compartía yo la mesa, estábamos tan cerca que la conversación de los del lado me desconcentraba. 1, 2, 3, 4. Derecha, derecha, derecha.
El siguiente era un hombre de más de 40, con algo de barba, anteojos, parecía alto. Camiseta negra, voz grave.
Alguien tiró otra pregunta:
—¿Cuál es la playlist que ponen para bañarse?
Yo dije que dependía de la semana, soy curiosa con la música. Escucho desde salsa hasta heavy metal. Por esos días estaba con Metallica y también con Ángeles del Infierno, una banda española de heavy que escuchaba en mi adolescencia.
—¿Cuál álbum de Metallica?, me preguntó el chico.
—En el que está “Enter Sandman”. —Yo recordaba nomás la tapa, fondo negro, la silueta de una culebra encima.
—Copado— dijo él, muy breve.
—También escuché mucho “For Whom the Bell Tolls”, que está basado en el libro de Hemingway —cancherié.
—¿Lo leíste al libro?
—Sí —mentí.
—De esa onda me gusta Tom Wolfe.
De pronto la conversación derivó al periodismo narrativo. Y hablamos bastante en seis minutos: Capote, Hemingway, Hunter S. Thompson, Walsh. Se acabó el tiempo, tuve que pasar al siguiente. El chico periodismo narrativo se quedó solo. Se puso a ver el celular.
El siguiente era un venezolano, algo pelado. Le quedaban algunos pelos rubios, cuasi pelirrojos. Nunca me importó si los hombres tienen pelo o no. Sé que es algo que les incomoda. Íbamos a empezar a hablar y el anfitrión dijo que era el momento del break. Por si alguien quería comprar algo. Yo no quería comer nada ni tomar nada, recién terminaba la limonada. Me quería quedar sentada. Era una posibilidad para hablar, más allá de los seis minutos, con alguien.
Nos dio pudor quedarnos. Yo intenté resistir, pero me pareció raro quedarme sola en el salón. Todos nos fuimos cerca a la barra. Algunos sí compraron, otros salieron a la vereda. Yo apoyé mi brazo en la vitrina, otra chica se sentó sola en una mesa cerca del baño. La miré un rato, pelo negro largo, ropa negra también. Agarró el celular, se puso a escrolear, yo hice lo mismo.
Volví con el venezolano cuasi pelado. No sé con qué pregunta empezamos la charla, pero recuerdo que me contó que había más eventos de este tipo. Mencionó uno de perfiles más progres en el que la reserva sale solo mil pesos, mencionó otro en Palermo, me dijo que era habitué de estos eventos. Era su tercera vez en este café y había ido a otros 3 lugares que hacían eventos similares. Dos semanas después me inscribiré a dos eventos en estos otros lugares. No iré. Uno de los días preferiré quedarme en el festejo de un amigo que se recibió, y el otro, en la terraza, tomando mates al sol con otro amigo.
El venezolano me dijo que, al igual que le pasaba en el mundo virtual, él sabía que no iba a hacer match con las “chicas hegemónicas como tú” de menos de treinta. Me alegré porque me bajó la edad. No me considero hegemónica. No soy rubia, mis tetas son escasas, el poco culo que tengo no está firme, tengo una estatura promedio.

El siguiente fue un jovencito de 26 años que también me bajó la edad: me dijo que me daba 32, no más de ahí. Sonreí. Ya era el tercero en la tardenoche que me daba menos. Me alegraba eso, no tengo miedo a cumplir años, tengo miedo a que se me note. Arrugas, canas, cuerpo derretido. Tampoco hago nada para evitarlo. Tampoco es que pueda hacer mucho.
El siguiente fue un venezolano carilindo. Extrovertido, pero algo relajado. Me gustó su onda. Me preguntó cuántos años le daba. Le dije que no más de 35. Tenía 33. Sin que yo le preguntara, me dijo que yo tenía 37. No se notó mi cara de indignación, eso espero. No quiero parecer de mi edad. Me convencí de que escuchó que le dije la edad al del lado. Me convencí de que era su estrategia psicológica de levante. Él también había ido a varios eventos de este tipo, intuí que era amigo del jovencito de 26. Imaginé que iban de evento en evento tratando de caerle a alguien mayor, a alguien como yo que ya entro en la categoría MILF.
El último fue un muchacho de 23. Ya no me importaban las preguntas disparadoras. Le pregunté directo por qué estaba ahí. Me contó que se cansó de las apps porque lo habían estafado. Matcheaba, charlaba, lo amenazaban con escracharlo por pedófilo o acosador si no giraba plata. Dijo que con el tiempo empezó a aprender de ciberseguridad y que empezó a usar una app que identificaba si la foto era hecha con IA o si era tomada de internet. En la búsqueda de fotos de los perfiles con los que matcheaba le salieron algunas actrices porno.
Quién sabe en qué tipo de conversación caía. Quién sabe qué palito picaba. Pero dijo que lo llamaban a pedirle plata de teléfonos de esos que se sabe son de alguien que está en la cárcel. Me dijo que le gustaban las chicas mayores, que las de su edad solo querían boludear, que él quería una relación seria.
Recordé que yo hasta mis treinta tuve relaciones serias, o que pintaban para serias. Recordé que viví una vida adulta en un momento en que no debía o no quería. También pensé que él, como yo, tenía cancha en apps y, al parecer, también había ido a varios de estos eventos. Capaz le funcionaba eso de decir que quería una relación seria.
Hoy siento que tengo miedo a relajarme, miedo de abrirme para construir una. Capaz, de todos los matches, de las apps, de estas citas en vivo, hubo alguno que me hubiera podido interesar, pero simplemente no doy la posibilidad, pongo primero el filtro.
Le conté de mi aventura de citas rápidas a un amigo que pasa los 60 años:
—¿Te gustó alguno?
—Hubo uno que me interesó.
—¿Y qué pasó?
—Creo que a la larga me iba a aburrir.
—A ustedes ahora todo les parece aburrido. ¿En 6 minutos puedes saber si alguien te puede aburrir?
¿En seis minutos una puede saber si alguien le gusta? Recuerdo la última vez que estuve en pareja por un tiempo largo. Tenía 22 años cuando lo conocí en una fiesta que hizo un amigo. Pegamos buena onda, me pidió el teléfono, me invitó a salir. Unos meses después, nos pusimos de novios. A los dos años de relación él vino a vivir a Argentina; a los tres, vine a vivir con él. Duramos ocho años, vivimos cinco juntos. Recuerdo que en ese tiempo no lo pensaba tanto: para salir, para ponerme de novia, para mudarme por alguien a otro país.
Cuando me separé un tío me dijo que él lo veía como un fracaso. En terapia entendí que esa relación había durado lo que había tenido que durar. No fracasamos, mantuvimos una relación durante ocho años. Hoy, en tiempos de bloqueos y cancelaciones, eso es una proeza.
A veces siento que tengo miedo a soltarme, al rechazo, al no. Pareciera que enamorarse es perder. No queremos perder. Siento que enamorarse requiere coraje, es un salto al vacío: enfrentarse con lo que pasa cuando te gusta alguien mucho, la ternura, la intensidad, la cursilería; pero también con todo eso que hoy está prohibido sentir: los celos, la necesidad de poseer, la inseguridad que genera un mensaje no respondido al instante. Buscamos el like, el match perfecto. Poner una foto en Instagram con la pareja ideal. Alguien a quien llevar a las reuniones de la mano, alguien a quien lucir.

Cuando se acabaron las posibilidades de swipe físico en el speed dating, el organizador nos dio otra tarjetita. Una negra con rayitas al reverso para escribir. Podíamos poner solo dos letras, las mujeres, o dos números, los hombres. Eran nuestras posibilidades de matches. Mucho menos que en las apps. No recordaba la letra del chico periodismo narrativo.
Me levanté. Fui a un rincón y le pedí al anfitrión que fuera con cautela al otro salón a ver la letra del chico alto con camisa negra de la mesa del fondo. Me repreguntó, le expliqué. Me agarró la mano y me llevó a rastras por el pasillo, mientras me decía que mejor me llevaba y lo viera yo. Mis tacos sonaban, yo quería soltarme de su mano. No podía. Mientras caminábamos, decía a gritos que yo iba a pasar porque quería ver las letras que las mostraran. Como eligiendo un postre, como eligiendo un jean.
No vi la letra, no puse nada. Solo una pareja hizo match. El ingeniero musculoso con la chica de los labios fucsia. Lo sé, lo supimos todos porque el anfitrión lo hizo público, lo vociferó como un logro. Él con su “Ya fue Tinder” había hecho un bien por esta humanidad que cada vez se junta menos.
Capaz, de todos los matches, de las apps, de estas citas en vivo, hubo alguno que me hubiera podido interesar, pero simplemente no doy la posibilidad, pongo primero el filtro.
En un rincón me pidió perdón por pasearme por en medio de las mesas. Y me aclaró que al final vio y el chico periodismo narrativo no había puesto mi número. Me sentí mal.
Fui al baño: un gran lugar de photo opportunity. Luces de neón, espejos con stickers. Salí y el chico periodismo narrativo estaba afuera. Aproveché y le pedí su instagram, él me dijo que me estaba esperando para pedirme el mío. Le expliqué que yo quería poner su letra, pero que no la recordaba. Me dijo que él sí había puesto mi número.
—¿Qué haces ahora? ¿Vamos a comer?, me preguntó.
—Dale. Tengo ganas de comer pizza.
Dos de los hombres jóvenes habían venido juntos y se fueron juntos. Otro se subió solo a su moto. El grupo de amigas se fue caminando. Una chica tomó lo que parecía un Uber. Imagino que los demás también iban solos con sus bolsos de trabajo al hombro camino a la parada del colectivo.
Con el chico periodismo narrativo caminamos por Corrientes hasta una pizzería clásica porteña. Conversamos de libros, escritores, de nuestras vidas. Él había estudiado comunicación social en la UBA, pero había dejado el periodismo y la escritura en el olvido y se había dedicado a los recursos humanos.
Terminamos la birra y me acompañó a la parada del colectivo. Nos despedimos con un beso en la mejilla.
Ya en el colectivo reafirmé lo que intuía, que el chico periodismo narrativo no me había gustado tanto. Le pedí el instagram porque no me quería ir sin la sensación de un match, le dije que sí a la cena porque quería ver si pasaba algo más. Algún destello que me hiciera sentir que ahí podía intentar. Pero no. La razón es igual de ridícula que las otras que encontré para que tantos otros no me gustaran: que estaba aburrido y conforme con su trabajo y no hacía lo que de verdad le gustaba. Y yo lo que quiero es pasión. De otros no me gustó la voz, la intensidad, las canchereadas. Quiero profundidad, pero caigo en la superficialidad.
Supongo que hay una casualidad, una mirada, una sonrisa, un beso que activa el deseo de querer conocer más. Más allá de la foto en yate, más allá de la profesión, más allá del hastío propio, del hastío de tener una y otra vez estas citas, del hastío del trabajo, del hastío del mundo. Una mirada que haga algún click que den ganas de querer escarbar y, eventualmente, quizá, dar un salto al vacío.
Seguimos swipeando, aunque no nos demos la oportunidad de conocer. Vamos tras la búsqueda de esa sonrisa que nos haga olvidar los filtros con los que armamos a esa pareja ideal. Queremos encontrar esa sonrisa que nos proteja del mundo, por eso seguimos, como dice el graffiti que se le grabó a bell hooks camino a dar clases en Yale, “buscando el amor aun cuando todo parezca perdido”.
El chico periodismo narrativo me escribió días después, nunca le contesté.

